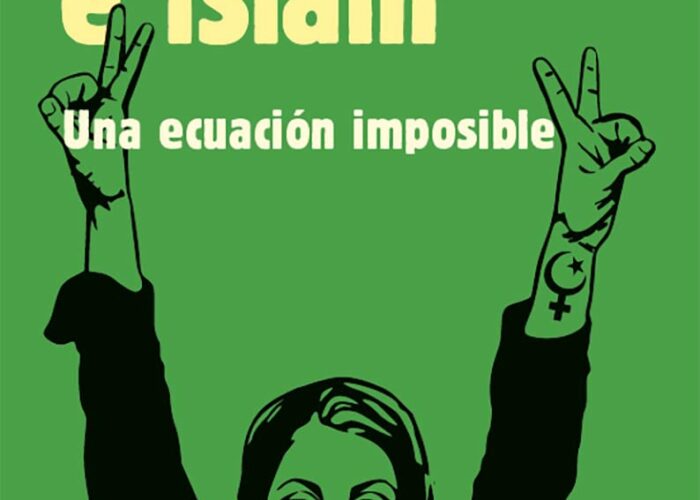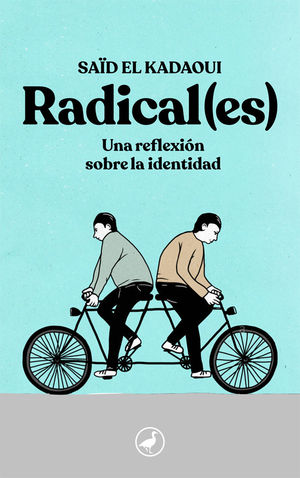Las lágrimas del imam
Ilya U. Topper
![]()
Dios mío, qué hemos hecho mal. Esto se lo está preguntando Driss Salym, imam suplente de la localidad de Rubí, llorando en brazos de Javier Martínez, padre de un niño de tres años que murió en el atentado yihadista de Las Ramblas en Barcelona. Cómo puede ser que nuestros chavales, chicos criados en nuestras barriadas, hijos de gente que acude a nuestras mezquitas, cojan y masacren a cualquiera se les pone por delante, invocando encima el islam.
Javier Martínez acaba de perder a un hijo, pero Driss Salym acaba de descubrir que sus hijos, o quienes pudieran serlo, se han convertido en asesinos. Dios mío, qué hemos hecho mal, se pregunta. Como deberían preguntarse los políticos, analistas, sociólogos y periodistas de media Europa. Y especialmente los de España, porque los atentados de Las Ramblas y Cambrils se veían venir. No hacía falta ser profeta, y menos tras París, Londres, Bruselas, Niza, Berlín, Estambul, Manchester.
Driss Salym tiene motivo para llorar, porque sabe que nada se resuelve con la fórmula, repetida como un mantra desde hace décadas: «Estos asesinos no tienen nada que ver con el islam». Sabe que tienen que ver. Mal que le pese. Y que él es uno de los culpables.
El clero musulmán es culpable de haber llevado al islam hacia un sistema de poder despiadado
Voy a dar por hecho que Driss Salym nunca ha predicado la violencia, que siempre ha creído que el islam es paz y servicio al prójimo, tal y como creen con sinceridad cientos de millones de musulmanes. También, que desde su modesto cargo no podría haber hecho gran cosa para cambiar el mundo. Pero forma parte de un colectivo, el clero musulmán, que es culpable de haber llevado al islam hacia donde se ha deslizado: hacia un sistema de poder despiadado, dedicado a la opresión de los musulmanes.
Porque los muertos de las Ramblas o de París son solo una llamarada momentánea de un fuego que va devorando desde hace décadas todas las sociedades musulmanas. Digamos desde la Revolución Islámica del imam Ruholá Jomeini en 1979, y de su fetua contra Salman Rushdie en 1989, aquella en la que se arrogó poder sobre vida y muerte de cualquiera que hablara del islam. Desde entonces, los wahabíes pagados por Arabia Saudí, Qatar y vecinos han tomado la delantera respecto a los jomeinistas financiados desde Irán – tienen acceso a más petrodólares – pero la diferencia es nula. Tratan de convertir una religión antigua y diversa en un monolítico bloque de leyes incontestables, una maquinaria que tenga control sobre cada uno de los mil y pico millones de musulmanes que hay en el mundo.
Esa maquinaria, que busca convertir a todos los musulmanes en robots de su fe, es la que está en el origen de las masacres yihadistas. Contra ella deberían protestar los imames que aún creen que el islam predica paz y amor. No basta con declararse contrario a la violencia.
Lo que hoy se llama islam en Europa es una ideología que predica la segregación
Contrarios a la violencia se mostraron los gobiernos de Arabia Saudí y de Qatar cuando enviaron delegados a la manifestación contra la masacre de Charlie Hebdo en París en 2015. Contrarios a la violencia ejercida sin control, con kalashnikov, querían decir. Porque de haber caído bajo su ley los caricaturistas, los habrían decapitado gustosamente. En juicio público y acorde a lo que ellos llaman islam.
Y lo que los saudíes llaman islam es lo que se enseña en todas las mezquitas de Europa. También en las de Rubí: Que una mujer musulmana debe llevar un velo para no excitar a los hombres. Pero sobre todo, para no confundirse con las demás. Para identificarse como musulmana. Para ser controlable. Que no debe juntarse con hombres ajenos y que solo se puede casar con musulmanes. Y que a los hombres les corresponde vigilarlas, ser guardianes del colectivo, peones de esa maquinaria que forja la comunidad musulmana como bloque distinto al resto de la humanidad.
Lo que hoy se llama islam en Europa es una ideología que predica la segregación. Por vía doble: la separación entre mujeres y hombres desde la adolescencia – incluso antes – y la división entre musulmanes y quienes no lo son (en el neolenguaje wahabí llamado infieles, aunque dudo mucho de que el imam de Rubí incurriera en un error teológico tan grave).
Es esa segregación, esa conciencia de ser un colectivo superior, la que facilita que los chavales de barriadas catalanas se conviertan de un día para otro en asesinos. Porque la religión que les han enseñado, y les han dicho que es la suya, les ordena no formar parte de los «infieles», apartarse, distinguirse, uniformarse, si son chicas, con el velo. No creer en las leyes de los demás, no seguir sus normas, no asumir sus derechos ni sus deberes. Ser otra cosa. Algo superior, miembros de la fe definitiva, la que Dios quiere para toda la humanidad. Un colectivo solo responsable ante Él, las Escrituras y los imames, nunca ante alcaldes, jueces, policías, ante «infieles».
Esta es la violencia pequeña y cotidiana ejercida contra el propio colectivo: quien nace musulmán (y sobre todo, musulmana) y no cumple con las normas divinas es traidor. Apóstata. Merece la muerte. Eso piensan. No, la inmensa mayoría de los musulmanes europeos no mataría a nadie. Pero cada vez más lo justificarían. Lo constata Sanaa El Aji, periodista marroquí, al divulgarse que entre las 39 víctimas de la masacre yihadista en el club Reina en Estambul la pasada nochevieja hubo varias marroquíes. La reacción en internet: ¿Y qué hacían unas marroquíes bebiendo alcohol en una fiesta cristiana?
Cuando alguien les decía a los alemanes en 1914 que tocaba morir matando a franceses, hicieron cola
Y bastan un par de páginas de Dáesh en internet y el discurso de alguien que dice ser imam para redirigir esta violencia cotidiana y lanzarla contra «los otros», esos que a diario con su ejemplo corrompen a los nuestros, les ofrecen alcohol, buscan acostarse con nuestras chicas, quieren destruir nuestra fe. Ellos tienen la culpa, es fácil de ver. Y así se agarra un kalashnikov o el volante de una furgoneta.
¿Sorprende? Los jóvenes alemanes que en 1914 acudían masivamente al frente como voluntarios no eran unos patológicos violentos que odiaban a Francia. Pero se habían educado en colegios públicos donde vestir uniforme se pintaba como la máxima gloria, y morir por la patria como el máximo deber del ciudadano. Cuando alguien les decía que tocaba morir matando a franceses, hicieron cola.
La patria de los yihadistas de Manchester, París, Londres y Cambrils es el islam. Lo que los saudíes llaman islam. No tienen otra. Se han olvidado de que sus padres y madres eran marroquíes, argelinos, paquistaníes. Han traicionado el islam de sus mayores, ese que mandaba no matar, que era apenas un complemento difuso, abstracto, para quienes se sentían ciudadanos de un país, miembros de un pueblo, quizás incluso defensores de una nación o una ideología política.
No es que ellos no fueran capaces de matar: lo hacían en nombre de la independencia, de su nación, quizás del marxismo o del panarabismo. Nunca de la fe. Una fe muy distinta de la que ahora conforma la única identidad de sus hijos y que les llega por las cadenas satélite y por las páginas web de las asociaciones islámicas europeas, esas que tienen fondos públicos y forman parte de los consejos estatales. Y desde las mezquitas.
El islam de la generación de los padres y abuelos de esos yihadistas ya no tiene mezquitas
Ya decíamos que el gran error, el crimen de Europa es no haber aceptado realmente como compatriotas a los inmigrantes que invitó para que mantuvieran sus industrias, limpiaran sus casas y calles, pagaran las jubilaciones de sus ancianos. Pero lo que ha hecho el clero musulmán en los últimos veinte años es impedir a toda costa que se convirtieran en compatriotas, ni aunque adquiriesen el pasaporte o nacieran con él bajo el brazo. Ha gastado mucho dinero en conseguir que dejen de ser franceses, británicos, españoles, y se conviertan en musulmanes.
Por eso es tan equivocada la solución que se propone desde muchas tribunas: colaborar con el «islam moderado» para frenar el yihadismo. Porque el «islam moderado» es hoy día el islamismo: la Universidad de Al Azhar en El Cairo ya no defiende nada esencialmente distinto al wahabismo saudí que inspira al Daesh. El islam de la generación de los padres y abuelos de esos yihadistas, aquel islam que predicaba no matar, ya no tiene portavoces, no tiene mezquitas (y nunca las tuvo: entonces los musulmanes eran capaces de vivir su fe sin necesidad de prédicas). Está en vías de extinción, y su nombre ha sido usurpado por una ideología inhumana. Una ideología que impide con un enorme esfuerzo, con dinero, con horca, fusil y cuchillo, que las sociedades musulmanas pasen por el proceso de Ilustración mediante el que la sociedad civil de Europa anuló, tras siglos de sangre, el poder mortífero de la Iglesia Católica.
Si Driss Salym quiere que sus hijos no sean asesinos, debe decirles que la segregación es inhumana. Que las Escrituras no pueden ser motivo para incumplir las leyes. Que ninguna ley es divina sino que todas son convenciones humanas. Que el pelo de la mujer no es más diabólico que sus uñas o sus cejas. Que nadie es mejor musulmana por llevar velo, y que nadie es puta por no llevarlo. Que irse a la playa en bikini no es una ofensa a Dios ni una invitación a ser violada. Que una se puede enamorar de quien quiere y casarse con quien le pida el cuerpo. Que uno puede comer lo que quiere en casa de quien quiere, y que la industria halal no es más que un invento imperialista para sacar dinero, mucho dinero, de la ideología de la segregación. Que no pasa nada por leer una novela de Salman Rushdie y que es lógico discutir sobre el proceso de creación y composición del Corán. Que si uno deja de creer en la religión que le asignaron al nacer, que la abandone sin miedo. Pero que mientras crea, que crea en Dios, no en un galimatías de normas contrarias a la razón. En fin, que si una no es capaz de ser musulmana tomando el sol en tetas en una playa, es que una no es musulmana.
Durante catorce siglos, el islam era otra cosa, indistinguible casi del cristianismo y el judaísmo
Si los periodistas le quieren echar una mano a Driss Salym en esta empresa, podrían dejar de machacar a su público, día tras día, con entrevistas a mujeres conversas que proclaman orgullosamente su derecho a identificarse mediante el velo, es decir a colaborar con la maquinaria que segrega la ciudadanía en dos bloques, puras y putas. Podrían preguntarse por qué jamás han ido a preguntar a las chicas forzadas a llevar velo, forzadas a segregarse, por su familia, su barrio, su gueto catalán o madrileño.
Si los que se hacen llamar expertos quieren ayudarle a Driss Salym, podrían dejar de afirmar que el islam verdadero, coherente e inmutable es el que proclama el Daesh, con su retahíla de versos guerreros que tan bien se saben de memoria, y admitir que durante catorce siglos, el islam era otra cosa, una religión como cualquiera, indistinguible casi del cristianismo y el judaísmo, formada en cada momento por quienes la componían; podrían acordarse de que también son musulmanes tradicionales los marroquíes que bailan en una romería de homosexuales.
Si los policías quieren poner de su parte, en lugar de ponerse medallas por su puntería podrían aclararnos quién les ha ordenado disparar a matar, no solo en Cambrils sino en media Europa, siempre a matar, aunque los sospechosos no lleven ni armas, como si el objetivo fuera no dejar testigos, no tener a nadie a quien interrogar, no conocer qué hubo detrás de ese momento de terror, no permitir que hablen quienes podrían contarnos cómo se llega a yihadista.
Si los políticos quieren que el islam que crían en sus barrios no sea el de unos asesinos, podrían dejar de hablar de «diversidad», ese término acuñado para engalanar el racismo, y podrían asumir que los derechos humanos no son diversos, sino únicos para todos. Podrían dejar de adornar sus partidos con alguna concejala con hiyab, ese gesto de moda con el que se adhieren a la ideología de la segregación sexual y religiosa.
Podrían dejar de adornar sus partidos con alguna concejala con hiyab, ese gesto de moda
Podrían dar puerta a los islamistas a los que ahora invitan para marcar el currículum en los colegios públicos, y podrían, de paso, revocar las licencias de los colegios católicos que sigan segregando a los alumnos por sexos. Podrían anular el Concordato y establecer que ningún Estado extranjero, ni Marruecos, ni Arabia Saudí, ni el Vaticano, debe tutelar a los ciudadanos españoles y que ningún misionero debe enseñar dogmas en el colegio. Ninguno.
También podrían negar fondos públicos a las fundaciones que promocionan negocios halal y utilizan el término «islamofobia» como arma arrojadiza para silenciar toda crítica al islamismo, esas que piden a las ciudadanas ponerse el velo para «solidarizarse con las musulmanas», es decir para respaldar a quienes quieren segregarlas, marcarlas, controlarlas. Podrían dejar de financiar seminarios en los que las conversas españolas con becas en el Golfo y velo en el cerebro tergiversan la palabra libertad. Podrían pensar en dar voz a algunas de estas mujeres marroquíes, egipcias, palestinas o argelinas que se juegan día tras día la salud, la libertad y la vida, para no ser engullidas, aplastadas, encarceladas, asesinadas por ese «islam» cuya difusión se paga con dinero público español.
Y desde luego, los políticos catalanes, ya puestos, podrían dejar de hacer el ridículo protestando contra la presencia del rey en una manifestación antiyihadista – por inútil que fuese – y antes de hablar de los «negocios de España con Arabia Saudí» podrian darse de baja, primero, de cierto club de fútbol que durante seis años – hasta el 1 de julio pasado – lucía el nombre de Qatar en la camiseta.
Driss Salym tiene mucha tarea por delante cuando deje de llorar.
·
¿Te ha interesado esta columna?
Puedes ayudarnos a seguir trabajando
| Donación única | Quiero ser socia |
 |