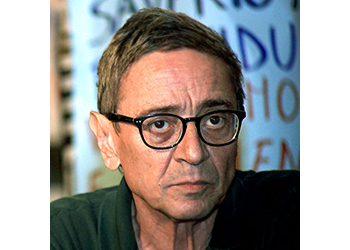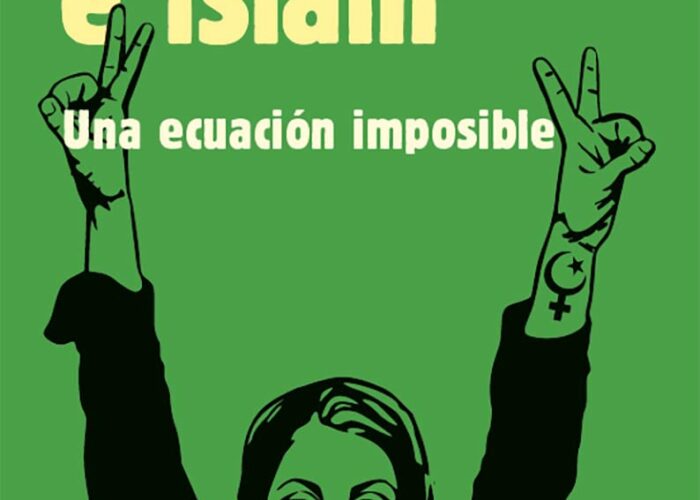Pier Paolo Pasolini
Amores impuros (1982)
M'Sur

Hombre lírico, hombre lúbrico
Escrito en la primera mitad de los años 40, Amado mío, siempre precedido por Actos impuros, hubo de esperar más de tres décadas antes de conocer la imprenta, pues no vio la luz en Italia hasta 1982, a título póstumo. Estos relatos de marcado carácter autobiográfico muestran a un Pasolini muy anterior al intelectual comprometido que conocemos; anterior, también, al provocador sin miramientos, al pintor, al hombre de teatro, al cineasta siempre agudo y perturbador.
Incluso debería esperar aún al menos diez años para revelarse el novelista hecho y derecho de Chavales del arroyo y de Una vida violenta. Pero ya se manifiesta en ellos el poeta, quizá todavía no tan “magmático” y “excesivo” –como se definiría a sí mismo–, pero poeta sin duda, incluso cuando se expresara en prosa.
Es el hombre lírico que se empieza a reconocer como hombre lúbrico, desde su condición de muchacho boloñés afincado en el campo friuliano que imparte clases a los efebos de los alrededores. Relatos de iniciación a la vida, a la sexualidad, al amor, inevitablemente empapados de la idea de lo sagrado: de un lado, la figura del amado como epifanía, del otro la noción atroz del pecado. La búsqueda de una pureza imposible en un mundo contaminado por los bajos instintos, aunque el autor se aferre a las palabras de Foscolo: ”La culpa se purifica con el ardor de la pasión, y el pudor embellece la confesión de la lujuria…”. Y como telón de fondo, la guerra, la negación de todo, en medio de la cual germina milagrosamente la semilla del deseo.
La voluptuosidad explícita, la osadía y la desinhibición, mantuvieron silenciadas estas historias durante 30 años. La luz de los tiempos actuales muestra también la honestidad de su autor, su delicadeza y su ternura, también su fuerza –más allá del morbo homoerótico– como ejercicio de memoria y como canto a la juventud en fuga.
[Alejandro Luque]
Amores impuros
I
30 de mayo de 1946
Es el aniversario de una semana desgarradora. Hace un año, por estos días, estuve a punto de llevar a cabo ese gesto que involuntariamente se me presenta a la imaginación cuando pienso en mi pecado: el gesto de mi mano alzándose armada contra mí. Me vuelvo a ver echado en la cama, con el rostro vuelto hacia la pared… De cuando en cuando recuperaba mis sentidos, saliendo de mi torpor, una especie de parálisis en la que me sentía separado de mi existencia. Nisiuti me había hablado de su confesión, en la calle, ante la verja a medio abrir. Fue aquel el momento más angustioso de mi vida. De pronto vi a Nisiuti lejano, como si una ráfaga de viento lo hubiese arrancado de mi lado y depositado a una distancia fabulosa, en algún lugar irreconocible. Me parece que yo hablaba como en delirio, dándome cuenta e interesándome incluso por todas las inflexiones de mi voz; pero la angustia, la ira, despertaban mi furia contra él. Lo tomé por un brazo y lo arrastré lejos de las casas; lo cubrí de improperios, a él y a su religión (lo que no me impedía sentirme tratado injustamente por la suerte a través de aquel inocente y conmoverme por mi injusta furia contra él). Hice que me repitiera las palabras del cura; estaba perdido. Lo acusé de haberme perdido; llegué incluso a decirle que, habiendo tenido la posibilidad de elegir entre aquel falso Dios suyo y yo, me había rechazado a mí, y que la elección era ya definitiva. Dije estas palabras casi llorando; lo abandoné ante la verja para ocultar las lágrimas y también por una especie de dramática crueldad. Y él se fue hacia su casa, despacio, con los ojos (lo recuerdo muy bien) llenos de terror. Pero yo, naturalmente, no pude seguir mucho tiempo encerrado en casa, y salí, de veras abrumado en aquel momento, llorando y gritando su nombre… Estaba seguro de que era poco lo que me separaba de la muerte, y más aún, me decía que no había otra solución posible; por fin, después de haber andado sin darme cuenta a lo largo de la acequia, entré en una casilla que había en medio del campo: uno de los lugares donde, como diré a su tiempo, había nacido mi amor. Allí dentro me di a gestos de locura, de los que ahora podría incluso sonreír, si no supiera que para mí tal posibilidad queda siempre abierta. Allí dentro dejé de mí una imagen que no quisiera volver a evocar. Diré que pensaba en la manera de morir; y, entretanto, a media voz, sollozando, cubría de insultos, y, al tiempo, de dulces palabras, a aquel pobre muchacho, sintiéndome todo el tiempo sorprendido y levemente distraído por el sonido nítido de mis palabras. Acabé, más tarde, por volver a casa, pero fue para salir de inmediato en su busca; quería pedirle perdón, prometerle que ya nunca lo volvería a atormentar. Los suyos no sabían dónde estaba, lo llamaron a voces, amables como siempre: él estaba en la huerta; lo vi venir hacia mí, triste, los ojos enrojecidos. Había estado llorando escondido entre la hierba de la huerta… Anduvimos juntos, del brazo, hacia el pueblo, y yo sentía entonces por él un afecto ilimitado, consolador, que la compasión hacía aún más grande y luminoso. No había luna; en el gris incierto de los campos comencé a atormentarlo de nuevo con mis ruegos, con mis promesas; pero él, tan tierno, tan respetuoso, aunque invadido por una evidente compasión, seguía firme en su rechazo. Lo arrastré por una senda apartada, y cuando estuvimos bien lejos del camino me las arreglé para recostarlo contra una morera, abrazándolo, besándolo… Tenía la astucia del mendigo. Pero él, aterrorizado por el mal, comenzó otra vez a llorar desesperadamente; y yo, aterrorizado a mi vez, me arrodillé ante él y lo exhorté a serenarse. Le prometí que, desde ese momento, lo amaría solamente como a un hermano.
31 de mayo
No hay ya nada en mi vida que sea ilógico, excepto las cosas que la componen. Escucho las voces confusas que llegan del patio de la Rosa, donde vivo ahora, los gritos intermitentes, las voces de las aves que entretejen un murmullo continuo y complejo. Escucho en mi interior un pensamiento… completamente intelectual… Luego la voz de Nisiuti me llama, lo veo desde el balcón; está demacrado y melancólico, con los cuadernos bajo el brazo; hoy su boca se parece demasiado a la de su madre. Hace más de un año… Ahora tiene ya casi dieciséis. ¿Cómo pueden coexistir todas estas cosas? Contemplo el mañana con indiferencia, pero con un recelo interior, alarmante, vasto. Nisiuti, esperándome, juega con unos chicos en el patio fangoso. «Dios mío», grito para mis adentros, y no sé qué añadir: estoy demasiado ocupado ordenando libros, levantándome, bajando las escaleras, llamándolo, dándole frases latinas para traducir. Mientras él está inclinado sobre el cuaderno, yo me veo ante nuestro amor como ante un monstruo invisible.
Hay una sensación de unicidad demasiado alta en nuestro encuentro, en nuestra relación ya de un año. La primera vez que lo vi era un chico moreno, de hombros algo vencidos, de ojos rebosantes de candor y vivacidad. Recuerdo su camisa rosa. Fue en el puentecillo de una acequia; pasaba corriendo con sus amigos y se atrevió a saludarme con un gesto lleno de confianza: fue para él un tremendo esfuerzo sobre su natural huraño. Al cabo de algún tiempo comenzó a venir a dar clase conmigo, junto con los otros chicos; era el mayor. Tan afectuoso, tan delicado, tan afable, llegó a estar a mis ojos envuelto en un velo de inocencia tan tupido que jamás habría osado yo romperlo. En aquellos días las sirenas y los bombardeos eran continuos; una noche cayó una bomba a pocos metros de la casa, en medio del campo, donde habíamos sido evacuados mi madre y yo. La explosión fue tremenda. Por la mañana, en medio de un silencio ardiente como una herida, la familia de Gianni cargó sus cosas en carros y se fueron todos a un pueblo más apartado; él ni siquiera me saludó, excitado por la novedad, reía con sus primos sobre los sacos amontonados en el carro. ¡Volví a quedarme solo! Esta partida me hizo sentir desgraciado a tal punto que llegué a pensar que había alcanzado el límite de todo tipo de resignación; por otra parte, no sabía cómo me habría comportado ante tanto desastre. Recuerdo que fui a llorar al fondo de la huerta. Y fue entonces cuando pensé que Nisiuti habría podido, quizá, consolarme. Pensé únicamente en una confianza amistosa, afectuosa; rechazaba aún, por demasiado atrayentes y sublimes, otros deseos. Pero ya hacía algunas semanas que había experimentado una acariciante, atroz atracción por él. Recuerdo ese momento como uno de los más nítidos de toda mi vida… Es domingo por la mañana; no hay sirenas. Un avión de reconocimiento devana su zumbido por el azul inanimado. Apenas vueltos de misa, algunos de mis alumnos han venido al patio de la casa en que vivo; un muchacho toca la armónica y algunas chicas hablan con el tío de una de ellas, que ha venido de visita. Estoy sentado sobre un haz de leña, con mi chaqueta verde sobre los hombros, y observo. Nisiuti tiene al lado a un primo suyo y está sentado sobre un alto arcón de madera, de modo que sus piernas quedan estiradas. Me mira con tanta simpatía, con tanto afecto, que confundo la luz de sus ojos con otro sentimiento… ¡Es tan niño! Yo miro, turbado, el regazo tenso de sus pantalones grises, de niño; su blusa azul turquesa; su piel pálida y dorada; y aquellos ojos… Y desde entonces no fue ya solo Gianni el que llevaba las sillas y la mesita de la trastera a la habitación donde yo daba clase.
2 de junio
Hoy es día de feria y oigo las campanas de San Pietro; esto me sirve para hacer una comparación entre lo que siguen siendo los demás y yo. Me doy perfecta cuenta de su debilidad, de su irreductible abandono a los atractivos más ingenuos de esta vieja vida. Vestidos de domingo, miran, irritados, las enormes nubes atormentadas por los truenos que cubren tres cuartas partes del cielo. Una vasta huella de azul, hacia la marina, alimenta sus pueriles esperanzas. ¡Ah, si pienso en mis frenesís de adolescente, en aquel deseo dominical de entrar en la corriente de la vida! Todo era un equívoco, ahora lo sé, pero un equívoco que, mientras tanto, ha agotado mi energía, y cuyas consecuencias sufro ahora: esta impasibilidad enervada por un nudo de pasiones residuales. Podría comparar mi existencia a un volcán en medio de una isla desierta. (Es increíble, pero, ahora que ha escampado —gritos, ensordecedores gorjeos de aves—, pienso en vestirme para salir; mi elección está hecha: pantalones grises, chaqueta azul, jersey amarillo… Así vestido seguiré siendo el inocente traidor de mí mismo, la imagen viva que corre en bicicleta por el camino fangoso, donde el Tiempo no deja huellas más que a intervalos de decenas de años.)
Feria en San Pietro; multitud de rostros conocidos. En Castiglione, medio desierta, los escombros se recortan contra el cielo, tempestuoso; siento un tedio absoluto, hasta con mi fresca ropa dominical. Vuelvo a casa; un cielo espantoso hacia la Bassa, un terreno interminable. Siento ahora, en mi pequeña habitación tétrica, el gemir de una bomba que extrae cansinos chorros de agua de la tierra. Es el único ruido: a él se une un balido, y, de un establo, un ligero estrépito de cadenas.
Estaba en Gradisca; nos encontrábamos solos, yo, mi padre y mi madre, en el pasillo. Sentíamos la ausencia terrible de Guido. Con la exuberante alegría de otros tiempos (de cuando era niño) me aprestaba a dormir en la vieja habitación. Pero súbitamente sentí deseos de salir para ver la inmensa plaza de castaños, en la colina, frente a la casa. No recordaba dónde estaba la puerta; la encontré con un esfuerzo mecánico de la memoria. Caí de rodillas: a través de la puerta abierta volví a ver el parque, que llevaba más de quince años sin ver. Pero ¡qué cambio! Un perfume maravilloso, indescriptible, me invadía el pecho, haciéndome gritar de alegría; y, forma casi visible de aquel perfume, los árboles se me aparecían sorprendentes, de un verde sereno y perfecto, moteados de flores rosadas que formaban racimos y festones dignos de una fiesta paradisíaca.
Sabía que estaba soñando. Todavía pienso en aquel perfume radiante, en la perfección inefable de aquellas ramas y de aquellos setos de rosas. Estaba en Gradisca, no cabía duda; en la casa donde había vivido a los nueve años. ¿Es acaso la memoria lo que la ha vuelto tan feliz?
Llueve como en otoño. No podré, quizá, ir al baile. Me encuentro, sin embargo, ligero y cordial —a pesar de este tedio inhumano— y siento en mí mi carácter, de suyo sereno y casi alegre. Llegan desde el patio las voces de siempre, que, en el silencio, cobran una resonancia sideral, de otros mundos. Ahora que la luz, el murmullo de la lluvia, me devuelven a infinitas horas parecidas de mi pasado, se me aparece, con una dulzura desmesurada, la imagen de Nisiuti. ¿Qué puedo evocar de él? Demasiado, verdaderamente demasiado, hemos pasado juntos; no puedo arriesgarme a intentar recuerdo alguno. Hay en nuestra amistad tal sentido de lo absoluto, de lo inconfundible, que, de repasar algunos de sus detalles, correría el riesgo de estropearla.
Es cierto que sobre todo ello, como una visión de montes nevados sobre la llanura, aletea su inocencia; esa inocencia que se muestra sobre todo en su rostro, cuando se sonríe de sí mismo.
3 de junio
Hace casi un año, en pleno verano, Nisiuti había enfermado, y yo no dudé un solo instante de que moriría. Fingía hablar a los otros de la enfermedad sin demasiada preocupación, mientras me faltaba la voz y veía delante de mí, en lugar de a mi interlocutor, la casa silenciosa, los sollozos de las mujeres, la apresurada llegada del sacerdote con los monaguillos, las coronas de flores apoyadas contra la pared… Lo habían llevado a la habitación de sus padres, y allí iba yo a verlo de vez en cuando, por temor a que mi solicitud llegase a parecer excesiva. Esta lucha entre el comedimiento y el deseo que me habría hecho quedarme durante horas junto a su cama era extenuante. Pero cuando lo miraba y le hablaba, me sentía como partido en dos: en dos imágenes ridículas y repugnantes, que gesticulaban junto a su camita inocente. Una lo consolaba, le sonreía, hacía como si nada estuviese ocurriendo; la otra gritaba: «Yo tengo la culpa; es Dios quien, al hacerlo morir, lo salva, lo sustrae al pecado que yo le enseño». Volvía a casa y tenía continuamente ante mí aquel rostro enrojecido por la fiebre, aquella boca a medio abrir. «¿Yo lo he reducido a este estado, soy yo la causa de su muerte?»
Y luego, con más calma, como fantaseando, pero con la exactitud de un alucinado: «Dios actúa con precisión: lo que está ocurriendo es de una coherencia absoluta. Pero ¿y la madre de Nisiuti?, ¿por qué tiene que sufrir ella?». Me aferraba a este error, a esta fisura de la acción divina. Pero comprendía que mi esperanza podía refutarse con toda facilidad.
Mi inmenso amor por Nisiuti nació en los primeros meses del 45, cuando, como ya he dicho, yo casi había enloquecido por culpa de Gianni. Era el peor momento de la guerra. En Viluta, diminuta aldea perdida en los campos, había llegado a encontrarme poco a poco en una situación verdaderamente inhumana: la soledad, el orgullo, el terror a la muerte, eran un peso que me transformaba y me empeoraba. Por eso hice sufrir a Dina más de lo necesario. Además, tengo que añadir la reciente pérdida de mi virginidad de adolescente, que me había quitado mucho de mi candor y de mi aspiración a la bondad. Recuerdo algunas noches pavorosas, en las que el más insignificante objeto me parecía sumido en una atmósfera fúnebre. Era invierno. La nieve a medio fundir se congelaba, de noche, apresándolo todo en su débil velo de cristal. Después de la última sirena del día se cenaba, aterrados todos ante la idea de que dentro de nada se oiría el zumbar de los aviones nocturnos. Apenas terminaba la cena, bajaba yo del único cuarto en que vivía con mi madre para ir a la cocina, junto con los dueños de casa, los demás refugiados y algunos vecinos. Las mujeres hilaban. Nacía gradualmente una atmósfera corrupta y pesada, en la que el miedo a la muerte se mezclaba con las frases más banales, con comentarios a veces abiertamente obscenos. El vivir días y días sin movernos, pasando de un terror a otro, nos había hecho peores a todos, nos había vuelto casi perversos, y las pequeñas ambiciones naturales se habían convertido en mezquinas. Con frecuencia, Dina, que vivía a cien metros de nuestra casa, venía a visitarnos, trayendo consigo el violín. Yo, que también le tenía cariño, previendo un anochecer su visita, bajé a la cocina antes que de costumbre y me senté con los demás junto al fuego. Me había puesto en un rincón, a la sombra, y tenía a Gianni sobre las rodillas. Hablaba y bromeaba con él, que aquella noche estaba menos huraño que de costumbre; respondía a mis bromas y me miraba fijamente con aquellos ojos suyos que parecían dos lagos de azul turquesa. Llegó ella, y seguí todos sus pasos, todas sus palabras, mientras se demoraba con mi madre en la habitación de arriba. Percibía el hielo de su carne, su desesperación, la sombra en que se sentía hundir, ahogar. Me imaginaba perfectamente sus gestos difíciles, la prudencia excesiva de su conversación, la sonrisa esbozada en vano para un testigo que no existía. Pero yo estaba demasiado atado a Gianni, y fingí no haber notado su presencia. Gianni estaba espléndido, con las mejillas enrojecidas por el fuego del hogar y los ojos que me miraban con intención. Aquella noche habíamos inventado un juego que consistía en mirarnos a los ojos sin sonreír. Yo estaba completamente dominado por los sentidos… Y, de pronto, oí uno, dos acordes de la chacona: eran de la variación decimocuarta, quejumbrosa, desgarradora, semejante a una voz humana. Dina me llamaba. Yo seguía mirando a los ojos al muchacho, estrechándolo entre mis brazos.
Algunas noches más tarde ella me confesó que me había llamado con los acordes de la chacona. Me justifiqué confusamente, haciendo así dos cosas que la atormentaban: adoptar un aire ingenuo, de niño, y, al mismo tiempo, ocultarle algo de mí. Ella, en efecto, se daba cuenta de que mis excusas eran falsas y no lograba creerlas. Todo su dolor se derramaba en una dialéctica inútil, sañuda; quería que le diese algo mío y me envolvía en exigencias sentimentales, escrúpulos, subterfugios —de los que sin embargo era consciente y que, por consiguiente, no llevaba a la práctica casi nunca, arrepintiéndose antes— para forzarme, por lo menos, a que le prestase atención, a que trabase conversación con ella. Dina comprendía que su presencia no era, para mí, la más agradable, y que con su excesiva presencia a mi lado solo conseguiría que le tuviese compasión, y, en consecuencia, procuraba no dejarse ver demasiado seguido; pero no podía resistirlo. Podría mencionar una infinidad de pequeños subterfugios que Dina inventaba para venir a nuestra casa. Era muy inteligente y experta, pero conservaba alma (¿o cuerpo?) de niña. Ahora todo cuanto hacía para penetrar en mi vida había sobrepasado los límites normales de lo sensato y lo insensato, lo ingenuo y lo turbio. Una noche me entregó una carta en la que me declaraba su amor; no era una carta de amor corriente. Había aprendido de mí una especie de italiano literario a través de las muchas lecturas poéticas que hacíamos juntos, y hablaba de mí, de mi cuerpo, como podría hablar yo de un muchachito que me turbara. Decía de mi frente… No respondí a aquella carta: me imaginaba que se daría cuenta de que una carta así tenía que ser inútil, y, en consecuencia, vería en ella, lo mismo que yo, un simple modo de darse alientos. Pero inútil en dos sentidos, primero, porque yo ya sabía del amor que me declaraba en ella, y, segundo, porque no me habría sido posible corresponder nunca. Sufrió terriblemente, porque no solo no le había respondido, sino que, además, había hecho como si no la hubiese recibido. A pesar de todo, debo decirlo, ni se arrepintió ni se alegró de haberme entregado aquellas hojas. Fue un gesto como todos los suyos para conmigo: un gesto arrebatado de inmediato por un viento inexorable y arrojado atrás, a nuestras espaldas.
Repetí varias veces el error de no responder a su carta ni hablarle de ella.Quiero decir que para mí se trataba de un error sin consecuencias. Pero lo considero igualmente un error, porque ella sufría. Yo le había cobrado mucho afecto, y solo en los últimos meses comenzó a ser un peso para mí: lo nuestro no era un conversar, sino un continuo reñir. Sin embargo, yo trataba de sustituir mi falta de amor con verdadero afecto. (De sobra sé que todo esto era cuestión de voluntad, y que no tenía que ver con mi vida; me era completamente indiferente. Cuando Dina no estaba a mi lado, era difícil que pensase en ella; pero, a pesar de todo, si las palabras guardan aún algo de su significado, aunque sea por aproximación, yo le tenía afecto. Pero ¿quién de nosotros sufriría verdaderamente por la muerte de una persona a la que tiene afecto? Por el contrario, si Nisiuti hubiese muerto como consecuencia de aquella enfermedad, no sé si hubiera podido sobrevivirle.) Yo trataba con Dina sobrevalorándola: creía que no necesitaba demasiadas palabras, demasiadas puntualizaciones; creía poder expresarme con ella de manera totalmente libre de prejuicios; creía que no tenía necesidad de apoyos sentimentales. Me comportaba con ella como con el personaje de un drama que ya conoce su propio futuro. Y sin embargo, ella, incluso en los últimos meses, cuando se enteró de mi amor por Nisiuti, o sea cuando perdió toda posible esperanza, continuaba necesitando que le diese largas, minuciosas explicaciones, que le hablase con delicadeza, que le declarase todos mis sentimientos. Yo, demasiado pudoroso, no tenía con ella delicadezas, y tanto menos fingimientos; pero por no hacer un pequeño esfuerzo sobre mi reserva, descuidé una infinidad de cosas, que luego expiaba a través de su dolor. Ella, a fin de cuentas, quería algo de mí, mi gratitud al menos, si no otra cosa. Un día, cuando ya lo sabía todo, me llegó a proponer servirme de pantalla contra las murmuraciones de la gente: resulta imposible imaginar sacrificio más completo. Si yo hubiese sido un poco más hipócrita, no habría contenido las lágrimas que me ardían en los ojos al oír tal proposición. Pero también en este caso dejé que ella lo imaginase.
5 de junio
Esta noche, después de cuatro o cinco días durante los cuales había estado indispuesto, Nisiuti ha vuelto a visitarme. Enflaquecido, fatigado, su adolescencia entra en una segunda fase. Ya no lo quiero; pero me queda por él un afecto que se nutre de un año de increíble amor. A pesar de todo, lo he besado mucho esta noche; sus ojos ardían con una belleza diferente, no aquella, tan inconsciente, de antaño. Había dolor, y miedo, en aquellos ojos agrandados por el rostro chupado. Y su cabello tenía una ondulación más viril. La transformación no me duele en el corazón como me habría dolido en otro tiempo… Se ha ido con sus libros; y yo veía claramente, sin callármelo, que mis besos y mis abrazos lo habían enervado.
Todo esto tendré que expiarlo; ahora es una culpa sin atenuantes.
6 de junio
Después de aquella enfermedad de Nisiuti, que me tuvo dominado por una aprensión innatural y angustiosa, traté de volver atrás, de redimirme. Dina me había hablado, espantada, de este amor: es verdad que en sus palabras no todo (casi nada, en realidad) era desinteresado, por mucho que, como de costumbre, tratase de dar a lo que decía un tono de elevación moral; estaba celosa, quizá ofendida de que un muchacho de quince años tuviese sobre mí todo aquel poder que ella se habría contentado con tener aunque solo fuese en una pequeñísima parte. Tal vez había acabado por odiar a Nisiuti, pero de esto, ciertamente, no se daba cuenta. Era muy inteligente, repito, y conocía también, aunque no en profundidad, el psicoanálisis; así y todo, quedaba en ella cierta rigidez —entre sentimental y puritana— que la privaba de una plena libertad interior. Su experiencia espiritual no había desembocado en despreocupación, en humor: por eso no se mostraba lo bastante irónica consigo misma como para decirse que la defensa que hacía de la inocencia de Nisiuti era demasiado abierta; que, de no ser porque me sentía tan dramáticamente culpable, habría podido reírme de ella y aclararle lo que ni ella misma sabía. Cuando me preguntaba por Nisiuti y por mi amor hacia él, con el tono de quien, queriendo censurar, no se siente autorizado, no comprendía que lo que quizá quería era satisfacer una curiosidad malsana: vislumbrar, a través de mis indiscreciones, mi imagen secreta… Había encontrado, por fin, un tema en el que yo dependía de ella, un tema en el que no habría podido mostrarme despectivo más que a mi costa. Me era preciso responderle para no parecer cobarde; pero, pese a todo, conseguía engañarla una vez más deformando mi pasión por Nisiuti… Dina se daba cuenta del juego y la ansiedad que sentía por mí y por Nisiuti se volvía morbosa, la hacía sufrir sin tregua. Su complejo de inferioridad frente a mí, sin embargo, se había suavizado: ahora me había sorprendido en pleno pecado, y ella, que tan inmune se sentía a tales bajezas, podía consolarse con esto.
La ignorancia de Dina, a pesar de ser tan experta, tan «educada», por lo que respectaba al verdadero estado de mi culpabilidad, despertó en mí inesperadamente sentimientos, temores, prejuicios que creía ya carentes de sentido para mí. Hallé el significado literal de la palabra corrupción; pude examinar de nuevo mi probable futuro y el de aquel muchacho. Y esto me alarmó dolorosamente. Hasta entonces me justificaba diciéndome que mi pecado estaba en mí antes de nacer, que era inhumano que tuviera que pasar la vida solo, etc., etc. Pero, a partir de aquel momento, estos argumentos dejaron de parecerme suficientes, porque no concernían también a la vida de Nisiuti. ¡No soy el único ser vivo en el mundo! Luego Nisiuti enfermó, y esto me aterró tanto que, por primera vez en tantos años, me sentí asaltado por el escrúpulo de Dios.
6 de junio, tarde
Mi educación no había sido precisamente católica. Mi padre, oficial, era más bien indiferente a la religión, aun cuando nos llevase a misa todos los domingos; él ni vivía ni vive de estas cosas. Tanto él como yo (pero ¡por caminos tan divergentes!) hemos reducido nuestra existencia a sí misma. En él coexisten, ciertamente, superestructuras, y cree en ellas: el honor, la nación, lo práctico, etc. Mi madre es natural e ingenua en exceso; claro es que no puede no creer, pero su cultura y su fantasía le han sugerido una infinidad de dudas, y, sin darse cuenta, su religión había acabado por ser una especie de religión natural. En fin, que yo, en mi casa, no respiraba aire católico; sí, en cambio, un aire moral y espiritual. Y de gran altura: no por casualidad murió mi hermano, apenas cumplidos los veinte años, ofreciendo su vida en aras de un ideal de libertad. Hasta los quince años creí en Dios con la intransigencia de los niños; con la adolescencia fue aumentando la rigidez y la seriedad de mi falsa fe. Era característica mi devoción por la Virgen. Me provocaba a mí mismo efusiones ficticias de sentimiento religioso (hasta tal punto que en varias ocasiones me convencí de que veía moverse y sonreír a las imágenes de la Virgen), y en las breves disputas que surgían en torno a la religión participaba como partidista sectario. Coincidieron la mayor tensión religiosa y los primeros verdaderos pecados. En Reggio Emilia sentí la violencia de mi primera libidinosidad, realicé los primeros actos contra mi pudor (era yo entonces un estudiantillo de catorce años); obedecía a mis tendencias sin juzgarlas y sin que nadie las censurase. Por la noche, antes de dormir, hacía penitencia por pecados que incluso ahora me avergonzaría de confesar: recitaba cientos de avemarías. Me imaginaba, primero, en un camino situado en medio de una llanura desierta, y a medida que aumentaba el número de oraciones iba viendo mi imagen que se acercaba a una montaña altísima. Me ponía a escalarla con angustiosos esfuerzos; la fatigame agotaba. Con las últimas avemarías, llegaba a la cima, un prado de hierba reluciente, en cuyo fondo sonreía la Virgen sobre un trono magnífico.
Es extraño, pero no recuerdo cómo se disolvió aquella fe. Es tal vez el único suceso íntimo de mi vida que ha desaparecido sin dejar huella (mientras que, de todo el resto, podría escribir tomos y más tomos sin olvidar ningún detalle). En Bolonia, a los quince años y medio, comulgué por última vez, pero fue a instancias de una prima; ya era un acto que me parecía inútil. Desde entonces no he podido volver a concebir la posibilidad de creer en Dios. En estos últimos años me he acercado de nuevo alguna vez a la religión: primero, por una especie de conciencia histórica, que me lleva a identificarme como cristiano y católico, y fue por entonces cuando hice algunos donativos al párroco de Castiglione para obras de beneficencia. Me atraía algo semejante a una nostalgia de religiosidad campesina. Luego, durante los meses más feroces de la guerra, pasé por una experiencia de soledad absoluta que dio una sutileza extraordinaria a mi vida espiritual, y cuando se me ocurrió calificar de «místico» este estado mío de introspección, comencé a esperar la gracia, es decir, la posibilidad de concebir lo Otro, Dios.
Pero en ambos casos yo actuaba llevado por ese mecanismo que tiene su origen en nuestro propio devenir, en la sucesión de nuestras ilusiones momentáneas. Solo cuando vi a Nisiuti enfermo pensé en una presencia inexorable de Dios. Veía que las cosas se deslizaban por una pendiente preparada con tanta precisión y coherencia que no tenía la menor duda de que se debiese a una vigilancia divina. No se trataba, ciertamente, de bondad ni de justicia, sino de pura fatalidad, consecuencialidad. Nisiuti debía ser liberado de la horrible culpa a la que él, un muchacho tan sencillo y religioso, se veía arrastrado por mi pasión. Y Dios lo liberaba haciéndolo morir, quitándomelo, pero sin gozo ni dolor por Su parte. Cuando Nisiuti curó, fuimos a pasear, como todas las tardes, a San Pietro; la luna brillaba serena. Caminábamos solos por el camino cándido como la seda, entre setos informes. Cuando llegamos junto al sendero que se interna en el campo, lo llevé por él. Ya se mostraba dócil a mis deseos. En aquel extremo, cuando iba a ser mío otra vez, me arrodillé para suplicarle que no llorase, lo hice sentarse y, abrazándolo, le dije que ya nunca más cometeríamos impureza alguna. Y cuánto gozo se encendió entonces en sus ojos… Dominados por un ímpetu acongojado de cariño, proseguimos el paseo muy apretados el uno contra el otro, hablando de una infinidad de cosas dulcísimas. Y al llegar a un lugar desierto, entre viñas, nuestros sentidos estaban ya demasiado encendidos… Pero nos dijimos que sería la última vez.
Durante algunos meses (y esto, ahora, me parece increíble) cumplí la promesa que había hecho a Dios, pero de regreso de un viaje a Bolonia comencé a no poder dominar más el deseo. Volví a atormentarlo, a tentarlo, sufriendo a causa de su resistencia. Finalmente, una noche, fue mío de nuevo. Era invierno —el invierno del 45— y seguimos así durante algún tiempo. Una tarde fui a su casa; me dijeron que había vuelto a enfermar. Corrí a la alcoba; dormía. Con la boca a medio abrir, el pelo en desorden, una luz de sudor helado en todo el rostro; las mejillas un poco hundidas. Y, dentro de mí, como la primera vez, volvió a surgir el aullido: «Soy yo quien lo ha puesto en este estado…». Sentía un dolor tan claro y preciso, tan evidente frente al espectáculo de aquel inocente que sufría por mi culpa, que huí sin más de allí y, de nuevo en mi cuarto, me arrojé sobre el lecho, sin llorar, pero quejándome, por exceso de pudor, en voz baja. Se perfilaba de nuevo ante mis ojos el claro designio divino. «Era de temer, esto no es más que la consecuencia exacta, implacable, de mi mala fe…» Ahora ya no había remedio: no quedaba sino esperar la muerte de Nisiuti. Pero luego surgía en mí la pregunta: «¿Por qué tiene Nisiuti que sufrir las consecuencias de mi culpa? Él no quiere morir… ¿Y por qué ha de sufrir su madre? ¿Qué culpa tiene ella de todo esto, ella, que lo ignora todo?». Yo era el único que debía ser castigado; esto me parecía tan evidente que no vacilé en llegar a un acuerdo con Dios. Cogí una pluma y, en el margen blanco de un libro, escribí, tembloroso, en letras griegas, para que los míos no pudiesen leerlo nunca, un voto en el que prometía a Dios, esta vez formalmente, no tocar nunca más a Nisiuti, y que, en caso de no cumplir este voto, fuera yo, no otro, quien sufriera el castigo; a mí, no a Nisiuti, debía Dios llevarse de este mundo. Me dormí más sereno. Al día siguiente, cuando supe que Nisiuti estaba ya curado, y que no se trataba más que de un simple resfriado, sentí alejarse por completo el terror de la noche anterior e hice traición a mi promesa sin tardanza.
Durante algunos días viví en espera de la muerte. Esto no interfería en absoluto en mi vida normal. Mi conciencia, sin embargo, estaba invadida por aquel presagio.
Una noche, antes de dormirme, pensé: «¿Y mi madre?». Fue como un grito que resonó horriblemente en el silencio de mi alma. Era el designio de Dios que se mostraba lentamente en todos sus detalles. Y pensé, angustiado: «Mi muerte solo serviría para castigar a mi madre. Es inadmisible: apenas ha pasado un año desde que nos enteramos de la muerte de Guido». Mi voto no podía ser válido; si alguien debía morir, era, como siempre, Nisiuti. Y semejante sentencia me resultaba insoportable. «Dios tiene que elegir entre mi madre y la de Nisiuti… Nisiuti tiene cuatro hermanos vivos… y su madre no tiene la sensibilidad de la mía.» Encadenado a estos ridículos y pueriles pensamientos, lograba —y logro aún— vivir igualmente. Nisiuti no ha cesado de sacrificar su pureza a mi amor.
© Pier Paolo Pasolini · 1982 (póstumo) | Título original: Amado mio preceduto da Atti impuri | © Traducción del italiano: Jesús Pardo y Jorge Binaghi [Cedido por Seix Barral · Junio 2014].