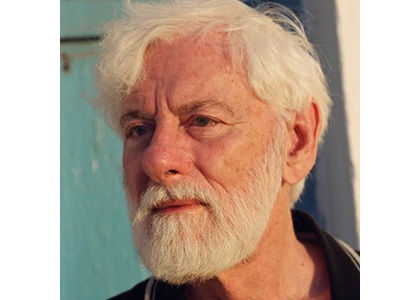Mujeres entre dos fuegos
Ilya U. Topper

Ramalá | Julio 2001
“No son balas de goma”. El médico Jalid Qurie, director del mayor hospital de Jerusalén, el Makassed, y nostálgico de sus años de estudiante en Barcelona, desmonta una de las muchas medias verdades que se cruzan a diario en el conflicto de Tierra Santa. Las balas que el ejército israelí usa contra los manifestantes palestinos – a menudo niños de catorce, quince o dieciseis años – parecen de goma, pero su impacto es mortal: una fina capa de caucho de un milímetro de grosor reviste una bola de acero. No rebota en la piel. La penetra.
El doctor Qurie lo sabe bien. Ha operado con sus propias manos gran parte de los heridos en el conflicto. En su despacho, ante las inmensas ventanas que ofrecen un bellísimo panorama de Jerusalén, guarda su colección particular de proyectiles. Las de goma no son las peores. “Alrededor del diez por ciento de los heridos llegan al hospital con impactos de munición de alta velocidad” observa el médico en un castellano fluido.
Estas balas, disparadas a más de 700 metros por segundo, se fragmentan al chocar con un órgano y siembran el cuerpo de astillas metálicas. Qurie no intenta pintar la realidad peor de lo que ya es: “No es verdad que los soldados disparen siempre a matar. La mayor parte de los heridos llegan con impactos en las extremidades. Pero un porcentaje alto, quizás el 35 por ciento, tiene heridas en el tronco. Esto no ocurre en una manifestación en España”.
El porcentaje de hogares encabezados por mujeres está aumentando por la muerte de activistas hombres
Quienes pagan la factura son las mujeres. Victoria Chukry, una socióloga de cuarenta años, lo tiene claro: “Más de seiscientos hombres muertos, alrededor de mil discapacitados. Esto significa que el porcentaje de hogares encabezados por mujeres – antes situado en el doce por ciento – aumentará considerablemente”. Pero no sólo las familias directamente afectadas se resienten. Desde que Israel decretó el cierre de fronteras, se ha interrumpido el flujo de centenares de miles de trabajadores que antes de la intifada acudían a diario a las fábricas situadas al otro lado de la frontera. Y mientras Israel está importando mano de obra asiática para suplir el déficit, toda una nación se ha quedado en paro.
Ni siquiera las empresas palestinas pueden seguir funcionando: con las carreteras cortadas por innumerables controles militares, con la electricidad cortada a ratos y ante la imposibilidad de comunicar Cisjordania con Gaza, donde se halla el único aeropuerto palestino, cualquier actividad de producción o transporte de mercancías es ilusoria. Aunque esta situación aumenta la pobreza, por otra parte ha empujado a las mujeres a una mayor participación social y laboral.
La cadena de humillaciones
Victoria Chukry añade una dimensión psicológica: “Los hombres se sienten menos hombres desde que tienen que quedarse en casa, sin poder ganarse el sustento y sometidos a las continuas humillaciones de los controles militares. Esto lleva a que algunos se vuelvan más autoritarios en el último espacio en que nadie les pone trabas: la familia”. Victoria Chukry, Vicky para sus compañeros de trabajo, dirige el programa de salud femenina de la Unión de Comités de Trabajadores de Salud, una organización que se ha convertido en toda una referencia en Palestina, donde las infraestructuras oficiales cuentan con escasos medios.
Las chicas no se atreven a ir solas a la clínica femenina para no dar lugar a habladurías
El programa de Vicky ha visto la luz gracias a fondos españoles: la ONG Solidaridad Internacional financia las actividades con fondos aportadas en gran parte por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. Dieciseis clínicas rurales repartidas por toda Cisjordania dan cuenta del éxito.
La sala de espera del centro de Shuiuj, un pueblo en las cercanías de Hebrón, está abarrotada de mujeres. “En teoría también atenderíamos a hombres – matiza Vicky – pero ningún varón quiere acercarse a una clínica femenina”. Ni siquiera las chicas solteras se atreven a acudir: los prejuicios aún son fuertes en las zonas rurales y las habladurías estarían garantizadas si una adolescente entrara en la sala. Y la tradición puede pesar más que una losa: en los pueblos palestinos aún se lava con sangre el honor de la familia. “Cuando una chica tiene una relación sexual antes de casarse, su familia la asesina – confirma Vicky lacónicamente -. En ocasiones exigen a su propia madre que la mate. Porque creen que no ha sabido educarla”. Estos ‘asesinatos de honor’ no se castigan por la ley jordana, de aplicación en Palestina.
El miedo a las relaciones sexuales prematrimoniales es uno de los motivos por las que las familias rurales insisten en casar a sus hijas a los quince o dieciseis años. El otro, según Vicky, es la creencia de que una adolescente será más dócil y no discutirá las decisiones de su marido, habitualmente mucho mayor que ella. El resultado es que entre un 35 y un 50 por ciento de las mujeres que llegan a las clínicas de la Unión se han casado antes de los 18 años. A los veintidós ya no encontrarían marido. La poligamia, por otra parte, no es tan frecuente, pero el divorcio o más exactamente repudio de la mujer si no da a luz a un hijo varón es una práctica habitual.
Todas las mujeres reunidas en la sala de espera se cubren la cabeza con el hiyab, el pañuelo ‘islámico’. No se trata de una prenda tradicional sino impuesta por corrientes fundamentalistas como Hamas que se ha extendido por casi toda Palestina, con la excepción de Ramalá que se escapa aún a las influencias religiosas. Por otra parte, el colectivo de palestinos cristianos contribuye a diluir la ecuación Resistencia-Islam, aunque no supera el 1,7 por ciento. La intifada no diferencia entre religiones y todos lloran los mismos muertos. En Ramalá no es raro ver chicas vestidas a la europea; hay restaurantes con música y cerveza e incluso una discoteca.
Visitar a los vecinos puede costar horas de desvíos en Cisjordania, y es más fácil ir a España que a Gaza
Ramalá es Zona A, lo que quiere decir que está totalmente bajo control palestino. Hay 16 zonas A en Cisjordania, limitadas siempre a los núcleos urbanos. Todas se pueden cruzar caminando en menos de una hora. Y todas están separadas por franjas de zonas B o C, bajo administración civil palestina, pero control militar israelí. Esta fórmula significa que el ejército israelí puede cortar las carreteras – ya sea con una zanja, ya sea colocando bloques de hormigón o toneladas de tierra – para controlar o impedir el tráfico, pero corresponde a la Autoridad Palestina acondicionar vías alternativas. Y si visitar a los vecinos puede costar horas de desvíos y caminatas para rodear las barreras, nadie puede soñar con ver a los familiares en la franja de Gaza, la otra mitad del futuro estado palestino. “Es más fácil ir a España que a Gaza” sentencia el doctor Jalid Qurie.
La mayor prisión del mundo
Gaza es cuna y ataúd para un millón de habitantes. Esta franja a lo largo de la costa mediterránea, cuarenta kilómetros de largo por diez de ancho, ostenta el dudoso honor de tener la mayor densidad de población del planeta. Y la mayor tasa de natalidad: 7,4 hijos por mujer. Antes de la intifada, 110.000 palestinos de Gaza trabajaban en Israel. Desde hace nueve meses, el flamante paso fronterizo de Erez está desierto: ningún palestino puede cruzar, con la excepción de tres mil personas que han recibido autorización.
Algunos hombres y mujeres que se quedaron fuera al estallar la intifada, duermen ante las barreras: quieren entrar para reunirse con sus familias. Dentro, un millón de personas está atrapado. Las ciudades de Cisjordania, inalcanzables desde Gaza, distan apenas treinta kilómetros en línea recta.
Volar cometas es el deporte favorito de los niños en Gaza, donde ya no se puede ni ir a la playa
En Yebailía, un inmenso campo de refugiados en la parte norte de la franja, la atmósfera es asfixiante a pesar de la brisa marina. En las calles arenosas, las manadas de cabras hacen las veces del camión de la basura. Un océano de casas de cemento gris se extiende hasta el horizonte. Desde sus azoteas, columnas de hormigón armado penetran en el cielo: las estructuras necesarias para colocar encima otra planta entera, la sexta o la séptima. Yebailía no puede crecer en el sentido horizontal, así que crece hacia arriba.
En las terrazas, entre la colada y las antenas de televisión, los niños hacen volar cometas construidas con hojas de cuadernos escolares o bolsas de plástico. Es el deporte juvenil favorito en Gaza, donde no es fácil encontrar suficiente espacio como para jugar al fútbol. Ni siquiera la playa es una opción. “Antes íbamos con frecuencia” recuerda Asma, una adolescente que junto con otras amigas intenta organizar un campamento de verano para los niños de Yebailía. “Ahora, entre las bombas del ejército israelí y los disparos de los colonos, es demasiado peligroso”. Sin tierra ni mar, a los niños de Gaza sólo les queda el cielo. Millares de cometas lo atestiguan.
“Necesitamos la paz”. Cinco jóvenes, un mismo suspiro. Ninguna que no tenga un hermano herido por un disparo israelí, un primo encarcelado por simple sospecha, un familiar muerto en los bombardeos. Ellas quieren estudiar una carrera, viajar, enamorarse. Pero no lo tendrán fácil: más de una vez, los bombardeos cortan la luz y los nervios justo antes de un examen. Su mundo se limita a un territorio de 365 kilómetros cuadrados donde no hay ni un solo cine: la única sala se cerró al inicio de la intifada, hay quien dice que por orden de Hamas. Y en el mar de hormigón de Yebailía, hasta el amor parece un extraño. Asma y sus amigas llevan el pañuelo de forma más descuidada posible, pero no podrían salir a la calle sin él.
Una alternativa al pañuelo
En Gaza, Hamas controla desde la sombra al cien por cien de la población. Ningún proyecto, ningún hospital se puede poner en pie sin contar con el beneplácito de esta organización. Así lo afirma Eva Pastrana, una madrileña de 32 años, que coordina los proyectos de la fundación española Solidaridad Internacional en Palestina. Aunque las diferencias no afloran, asociaciones como la Unión o sus aliados están intentando contrarrestar el silencioso trabajo de los fundamentalistas.
“Hamas controla el ochenta por ciento de las mezquitas en Cisjordania – explica Muharram Barghuti, presidente la Unión Palestina de la Juventud. – Y las mezquitas son, junto con los clubes deportivos, prácticamente los únicos lugares de reunión para los jóvenes. No estoy en contra de Hamas, pero creo que no debería ser la única opción. Los jóvenes necesitan una alternativa”.
Hamás controla el 80% de las mezquitas en Cisjordania y tiene una enorme influencia entre la juventud
Es difícil criticar a Hamas cuando las bombas israelíes caen cerca. Además, las actividades sociales de esta organización son irreprochables. Aun así, a muchos palestinos les preocupa un hecho que también constata Eva: el conflicto abona el campo para un giro de la sociedad hacia opciones cada vez más fundamentalistas. Por esto, Solidaridad Internacional canaliza los fondos de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo a proyectos como el de Victoria Chukry: en las clínicas rurales se les ofrece a las mujeres una alternativa al pañuelo. Se dan charlas sobre planificación familiar, se reparten anticonceptivos y se habla del papel de la mujer. Y se organizan actividades para los pequeños.
La imagen de una docena de niñas entre diez y once años en camiseta y vaqueros que realizan una especie de ballet moderno contrasta con la estampa que se da en la puerta de un colegio islámico: chiquillas de la misma edad cubiertas por pañuelos blancos que les llegan hasta las rodillas. En Hebrón o Nablús no hay clases mixtas a partir del sexto curso. Las chicas que quieren estudiar secundaria se tienen que desplazar hasta un colegio superior femenino. Algo que se ha vuelto prácticamente imposible debido a los cortes de carretera. La ocupación, junto con un islam interpretado en clave excluyente, impide así el acceso de muchas mujeres a una educación universitaria.
“Ni siquiera podemos pedir un pasaporte sin la firma de nuestros maridos”
La Autoridad Palestina tampoco se ha perfilado como defensora de los derechos de la mujer. “Ni siquiera podemos pedir un pasaporte sin la firma de nuestros maridos” denuncia Abir Abu Jdeir. “Y las mujeres que ocupan cargos en los organismos oficiales son floreros. De todas formas, las chicas en Ramalá están ahora mucho mejor que antes: cada vez hay más universitarias”. Abir Abu Jdeir tiene treinta y dos años, lleva su pelo negro cuidadosamente rizado, estudia administración de empresas y es madre de cuatro hijos. Vive en Shuafat, un suburbio de Jerusalén, y pertenece a este colectivo de palestinos entre dos aguas que habita la ciudad más disputada de la tierra: por una parte es titular de un carné de identidad israelí, lo que le permite viajar por el país y estudiar en una universidad hebrea, por otra parte no puede votar y es considerada legalmente extranjera en Israel. Su marido está en la cárcel.
144 horas
“Eran las dos y media de la tarde cuando vinieron a buscarme”. Abir Abu Jdeir es sospechosa de haber cometido un delito: militar en uno de los partidos que componen la Autoridad Palestina. Concretamente, el Frente Popular de Liberación de Palestina (PFLP). Este partido laico de izquierdas se distingue por su rechazo al fundamentalismo y por su búsqueda de una solución pacífica. Pero en Jerusalén, ser sospechosa de simpatizar con un partido palestino es motivo de detención.
“Rodearon la casa con soldados enmascarados de las fuerzas especiales, luego entraron y nos sacaron a todos a la calle. Nos llevaron a mí, mi marido y mi primo a la cárcel de Maskubía. Allí me pidieron que firmara una declaración según la cual yo pertenecía al PFLP. Me negué. Al día siguiente me presentaron ante la juez y ella decretó quince días de detención preventiva. Los primeros seis días los pasé sentada en una silla. Me esposaron las manos y los pies a la silla y así estuve seis días y seis noches, sin dormir. Sólo me soltaban para ir al baño. Durante todo este tiempo me pidieron que les contara mi historia. Sabemos todo, me dijeron, tenemos informes secretos, pero queremos que tú nos la cuentes. Acabé contándoles historias de las Mil y una noches, total, no tenía nada mejor que hacer.”
“Los soldados israelíes me detuvieron para presionar a mi marido”
Abir se ríe cuando relata su experiencia, pero es difícil imaginar ciento cuarenta y cuatro horas sobre una silla, cuando cualquier intento de sueño es interrumpido al cabo de una o dos horas. Con una sutil tortura psicológica añadida. “Me dijeron que no parecía preocupada por la suerte de mis cuatro hijos que seguramente estarían mendigando en la calle. Como no les di la satisfacción de llorar, me dijeron que no tenía sentimientos de madre”. En realidad, los familiares de Abir se ocuparon de los pequeños.
Tras la primera semana, Abir pudo dormir en una celda de un metro y medio por dos metros, aunque tuviera que pasar ocho horas diarias en la silla. Tardó 23 días en ver a un abogado. Al cabo de un mes fue puesta en libertad. Su marido sigue preso bajo la fórmula de detención administrativa que se puede prorrogar de forma indefinida cada seis meses, sin siquiera una acusación concreta, con la simple alegación de que existe un archivo secreto. “En realidad, a mí me detuvieron para presionar a mi marido” opina Abir.
En 1999, el Tribunal Supremo israelí prohibió las cuatro formas más habituales de tortura
La historia de Abir no es un caso aislado. “La tortura por privación de sueño sigue siendo un método habitual en las cárceles israelíes” confirma Sahar Francis, una abogada afiliada a la asociación Ad-Damir. “Antes de 1999, un 85 por ciento de los palestinos sufrieron torturas durante el interrogatorio. Aquel año, el Tribunal Supremo israelí decidió prohibir las cuatro formas más habituales, entre ellas la privación de sueño y la costumbre de esposar al acusado a una silla de guardería infantil. Ahora usan sillas normales”. Sahar Francis tiene 32 años y se pasa la vida denunciando las torturas y recurriendo condenas.
Todos los palestinos – excepto los residentes en Jerusalén – son juzgados por tribunales militares. La condena no se suele basar en hechos probados sino en la confesión del acusado, y una confesión arrancada bajo presión física incrementada – el término israelí – es válida ante el juez. A no ser que Sahar Francis consiga probar que esta presión física haya llegado hasta el límite de hacer perder al detenido totalmente el control sobre sus palabras.
Treinta mujeres de negro

Lo extraño es que dentro de Israel, nadie parece advertir que una nación entera se está colocando fuera de la legitimidad internacional. Ni siquiera los integrantes de la organización Paz Ahora renuncian a repartir las responsabilidades al cincuenta por ciento a ambos bandos. Sólo un pequeño grupo de mujeres vestidas de negro se reúne en silencio cada viernes en la Plaza de París de Jerusalén. Sus pancartas, en inglés, hebreo y árabe, piden el Fin de la ocupación. “Somos radicales” admite Judith Blanc, de 72 años, judía afincada en Israel desde hace casi medio siglo y confundadora del movimiento en 1987.
“Todo el mundo pide la paz, pero sólo nosotras reconocemos el derecho al retorno de los refugiados palestinos o la necesidad de una intervención internacional. En todo Israel podemos reunir a unas dos mil personas que defiendan esta postura”. Renate Chwolson tiene además un motivo personal para estar bajo la pancarta. Tenía diez años cuando su familia abandonó Alemania en 1938, justo antes de la barbarie nazi. “Me uní al grupo cuando empezó la intifada y tantos palestinos fueron muertos a disparos, entre ellos muchos niños. Simplemente no pudimos soportarlo” relata esta mujer antes de añadir, con voz firme, que “desafortunadamente, sí hay similitudes entre el antisemitismo nazi de los años treinta y la actitud de Israel frente a los palestinos”.
A escasos metros del grupo se han apostado miembros de las Juventudes del Likud, el partido gobernante. Llevan camisas azules con el candelabro bordado y agitan banderas con el mismo símbolo y pancartas con las palabras Árabes fuera. Uno lanza un escupitajo hacia las mujeres en negro. Las ancianas sonríen. Y piensan en las mujeres palestinas que, a escasos kilómetros de distancia, están atrapadas entre dos fuegos.
¿Te ha interesado este reportaje?
Puedes ayudarnos a seguir trabajando
| Donación única | Quiero ser socia |
 |