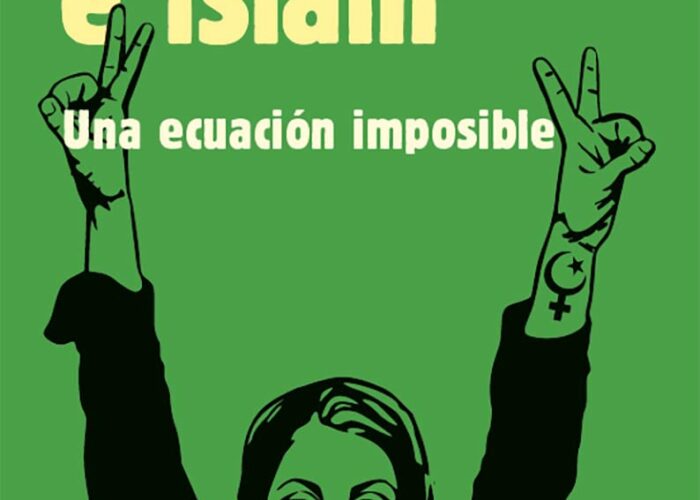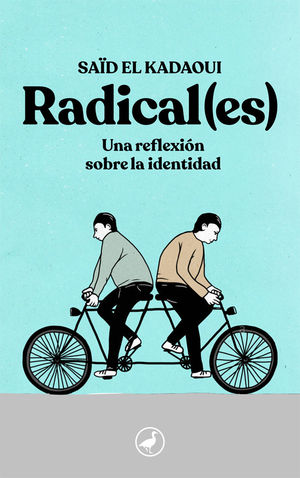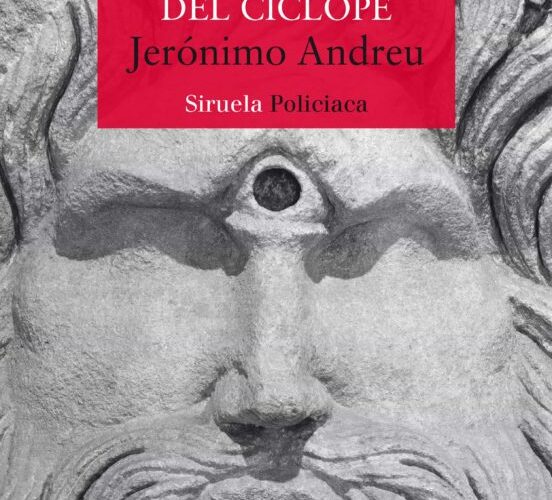Independencia y racismo
Ilya U. Topper
![]()
Hace dos o tres años me jugué un par de botellas de raki que esta vez tampoco se iba a llevar a cabo el referéndum por la independencia del Kurdistán iraquí. Era una especie de canción de verano: en otoño, proclamaba cada año Masud Barzani, el presidente del Gobierno autónomo kurdo, se iba a convocar el plebiscito. Luego dejaba la propuesta en el cajón… hasta el siguiente verano.
Pero ahora falta poco para el 25-S, la fecha que Barzani ha fijado para el referéndum, y estoy haciendo acopio de espirituosas. Pero al mismo tiempo me pregunto: ¿Para qué todo aquello?
Porque una independencia es un pifostio. No basta con leer una declaración, agitar una bandera y posar para la foto. Hay que imprimir pasaportes. Y luego hay que conseguir que los demás Estados los sellen. Ahí está Kosovo, la independencia unilateral más pactada de nuestra generación, y aún hoy usted no puede entrar con un pasaporte kosovar en España. De los demás paisículos en Europa – Transnistria, Abjazia, Osetia, Donbas – ya ni hablamos.
Nadie hace campaña prometiendo mejoras en la vida del ciudadano. Se apela a un sentimiento
¿Vale la pena declarar una independencia, si ponemos en una balanza lo que se gana y lo que se pierde? En los dos referendos que se han convocado para las próximas semanas, el de Kurdistán y el de Cataluña, la respuesta sería fácil: no hay nada que ganar. La autonomía de ambos territorios es ya tan amplia que nadie hace campaña prometiendo nuevas leyes ni mejoras en la vida del ciudadano. No: se apela a un sentimiento.
Y ese sentimiento se basa en una convicción de ser superior a los demás, más honrado, más inteligente, más dotado para gobernar un país. Oféndanse, pero es una convicción racista.
No estoy diciendo que los independentistas sean racistas como individuos, ni tampoco que lo sean las políticas que aplican. Kurdistán es refugio para cristianos, yezidíes, mandeos… y su papel de protector de minorías áraboparlantes, perseguidos por fanatismo religioso en el resto de Iraq, solo puede aplaudirse. Y qué decir de Cataluña, donde muchos partidarios del «Sí» son hijos de familias andaluzas: se han sentido acogidos e integrados en la sociedad catalana. Conozco a alguno al que llamar racista no se me ocurriría ni harto vino. Y el proyecto independendista corteja incluso a los descendientes de familias marroquíes quizás reciéntemente llegados: todos serán catalanes. Eso es lo contrario al racismo. Pero ¿cuál es la justificación ideológica de este proyecto?
Para muchos, la cuestión esencial parece ser la de triplicar el número de franjas en la bandera rojiamarilla; efectuada esta operación aritmética no hay que dar más explicaciones. Pero si alguien aduce razones para desear una Cataluña independiente – y eso vale para cualquier territorio: Euskadi, Kurdistán, Sáhara… – suele recurrir al argumento de: «Nosotros queremos gestionar nuestros propios asuntos. Sin que intervengan los de fuera».
¿Y por qué cree usted estar más capacitado que los de fuera? ¿El país va a estar mejor gestionado si todo se decide en un territorio más reducido?
Ahí hay dos respuestas posibles. Una es que cuanto más reducido sea el territorio, mejor se gestionará la cosa pública, porque mejor la conocerán quienes están al cargo. Con este argumento, por coherencia, habría que convocar referendos de independencia de cada municipio, buscando un cantonismo como el de la Cádiz anarquista de Fermín Salvochea. Pero este no era el proyecto. Y aparte: ¿es cierto que un territorio se gestiona mejor cuanto menor sea su extensión?
¿Es cierto que un territorio se gestiona mejor cuanto menor sea su extensión?
La experencia muestra lo contrario. Una cadena de competencias alargada – tanto en lo administrativo como en lo jurídico – es la mejor garantía para proteger la ciudadanía contra la arbitrariedad del poder. Lo hemos visto mil veces en Andalucía, cuando algún inversor avispado se disponía a destrozar un trozo del litoral para montar hoteles, con la complicidad del pleno municipal. La Junta de Andalucía, en la algo más lejana Sevilla podía paralizar este tipo de obras. Y si fallaba, se apelaba al Ministerio de Medio Ambiente, el de Madrid. Y si no había voluntad, se invocaban las normas de Bruselas. Todavía no he visto ningún país europeo en el que la última esperanza del ciudadano oprimido no fuese el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. A ese no se le corrompe ni se le amedrenta.
El modelo es sencillo: las cantidades de dinero necesarias para comprar a un alcalde o a un juez local son muy inferiores a los que se necesitan para corromper a un consejero de la Junta. E insignificantes frente a lo hay que gastar para un ministro. Para cambiar un voto en Bruselas hay que ser Monsanto.
Ahora solo falta que ustedes digan que eso puede valer para Andalucía, que será mejor que no se independice, pero no vale para Cataluña, porque el pueblo catalán es más honrado que el andaluz, y aquí no hay corrupción. Si usted dice eso, es que usted es personalmente racista. Porque no es verdad y usted lo sabe.
Ocurre en todas partes: parece difícil superar al Reino de Marruecos en corrupción sistemática, pero las instituciones independentistas del Frente Polisario, alimentadas con dinero europeo, consiguen ese milagro. Y del Kurdistán, qué les puedo contar. Hubo periodistas que intentaron exponer la corrupción de Masud Barzani, presidente de un territorio ya de facto independiente, y su sobrino y yerno Nechirvan Barzani, primer ministro. Lo último que se vio de estos periodistas era un cadáver tirado en la calle.
El fenómeno de la corrupción enquistada, estandarizada, oficializada, es endémico en cualquier territorio que carece de poderes superiores a las que acudir. La amplia autonomía de Cataluña en la época de Jordi Pujol facilitaba que el dinero girase al interior de instituciones, empresas y partidos locales, en un sistema económico cerrado del que la prensa – esa que debería dar la alerta – formaba parte inextricable. Un economísta podría elaborar una fórmula según la que el valor n de la corrupción se incrementa conforme se reduzca el número de instancias p ante las que denunciarla.
«Francia para los franceses, Inglaterra para los ingleses, Alemania para los alemanes» (Adolf Hitler)
Pero el argumento del «Nosotros queremos gestionar nuestros propios asuntos» no apela a las matemáticas sino al sentimiento: es mejor que los asuntos de Cataluña los gestionen catalanes, los de Kurdistán, kurdos, los del Sáhara, saharauis, etcétera. Y esta idea es racista: se deriva de teorías del siglo XIX incompatibles con los conceptos de democracia, igualdad y derechos humanos. Conceptos que se adoptaron como guía para la humanidad después de verse en la II Guerra Mundial a qué espantosos extremos podía llegarse al grito de «Francia para los franceses, Inglaterra para los ingleses, América para los americanos, Alemania para los alemanes» (Adolf Hitler, 30 de enero de 1939).
Incluso el muy oficial ‘Manual de educación del joven SS’ subrayaba – con letra negrita – que «ninguna raza es inferior a otra: todas deben vivir en su propio espacio y no deben mezclarse». Y ya sabemos a qué llevó la ideología de juntar las «razas» en territorios propios, con la identidad del «pueblo» como único valor supremo. Para que no volviera a ocurrir – nunca más – se ha ido propagando la idea de que los pueblos del mundo no tienen derecho a hacer las leyes como les convenga, sino que todos, absolutamente todos, deben adherirse a unas normas comunes que protegen al individuo. No es casualidad que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se firmase en 1948.
Las palabras de ciudadanía y «etnia» se confundieron: un armenio de Estambul no es «turco»
Con esa firma se superó la idea de que un Estado se debe componer de una única «etnia», como afirmaba el nacionalismo que acabó con imperios como el austrohúngaro o el otomano y produjo países empeñados en ser una «nación» en un sentido «étnico». Países donde se considerasen ciudadanos de verdad solo quienes formaban parte de la «etnia» constituyente, definida por la lengua, la religión o ambas cosas. Enseñar idiomas de una minoría en el colegio se descartaba; con suerte se le concedía un sistema escolar propio que la mantendría marcada como cuerpo extraño en el interior de la nación. Las palabras de ciudadanía y «etnia» se confundieron: un armenio de Estambul no es «turco», un turco de Salónica no es «griego», un griego de Albania no es «albanés», un albanés de Serbia no es «serbio». Junto con el gentilicio pierden la legitimidad de formar parte de la «nación».
Llevamos medio siglo intentando arreglar el desaguisado mediante leyes de protección de las minorías (sí, se consensúan en Bruselas) y aun no hemos acabado. No es casualidad que el problema más grave que nos ha legado esta ideología racista, y el terrorífico extremo al que la llevó la Alemania nazi, sea precisamente el conflicto de Palestina. El sionismo nació al amparo de la ideología que proclamaba que un ciudadano alemán judío nunca podría ser «alemán» de verdad. Ni «ruso», «húngaro», «rumano» de verdad (la confusión entre religión y etnia se debe a que los judíos de Europa oriental formaban de hecho una etnia, la asquenazí, de habla alemana).
Asumiendo ese ideario como propio, el sionismo reivindicaba un territorio en el que se pudiera decir «Judea para los judíos». Y no es casualidad que el Estado que nació de esa reivindicación no solo vulnera muchos derechos humanos básicos – como otros muchos países – sino que sea el único que proclama de forma orgullosa que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no debe respetarse si se trata de la «supervivencia de un pueblo». Cualquier declaración de Naciones Unidas es irrelevante – eso es la tesis oficial del Estado – si pone en peligro el carácter «judío» de un Estado diseñado por y para judíos.
Esta ideología es decimonónica. Hoy deberíamos haberla superado. Deberíamos asumir que todos los individuo de un Estado tienen los mismos derechos y deberes al margen de su religión, su idioma, su aspecto físico, la cadencia de su apellido. No asumir este planteamiento, creer que uno será «más ciudadano» en función de su linaje es lo que llamo racismo.
Y es racismo creer que una «comunidad étnica» determinada hará leyes válidas para todos los individuos que formen parte de esa «etnia». Porque los independentistas del Sáhara por supuesto pretenden tener un país unificado de Tarfaia a La Güera, los del Kurdistán, uno de Zakho a Halabcha – de momento: lo de Siria, Turquía e Irán se verá después – y los de Cataluña, uno que vaya del Valle de Arán al Delta del Ebro – lo de los Països Catalans se verá después-. Dentro de esta comunidad, lo de la autodeterminación no ha de valer. Se da por supuesto que al ser todos saharauis, kurdos, catalanes, deberán aceptar con natural júbilo lo que decidan los representantes de su propia «comunidad», sin interferencias de fuera.
Fue más fácil introducir el kurdo en los colegios turcos que rediseñar las fronteras
Esto, perdonen, no es democracia. Es tribalismo. Es la ideología mediante la que Estados Unidos destruyó toda esperanza de recuperar la democracia en Iraq: estableciendo un «Parlamento» con delegados suníes, chiíes, kurdos, asirios, turcomanos, acorde a su porcentaje en la población. Dando por hecho que la democracia – lo que ellos pretendían que llamásemos democracia – consiste en que cada comunidad étnica o religiosa negocie el trozo del pastel que se han de comer sus cabecillas. El ciudadano que no forme parte de una tribu ha dejado de existir.
Si existiera el ideal superior de derechos ciudadanos daría igual si las leyes las hiciera un payés en Banyoles, un catalán en Girona, una charnega en Barcelona, un español en Madrid, o una europea – que podría llamarse Anna Fatima Hamido da Silva – en Bruselas: todos se comprometerían hacer leyes válidas para cualquier individuo, no para una «etnia» concreta. Negarlo es no creer en estos ideales, darlos por imposibles, replegarse a la tribu.
Puede ocurrir que la única manera de hacer leyes acorde a estos ideales es independizarse, si hay un poder superior que no permite hacerlas. Si Ankara prohíbe tajantemente enseñar el idioma kurdo en los colegios, en aras de un nacionalismo turco (heredero de aquella ideología europea), la única opción factible puede parecer la independencia. Pero la Historia ha demostrado que tras 20 años de guerra fue más fácil introducir la asignatura del kurdo en los colegios turcos que rediseñar las fronteras.
La pregunta es: ¿queda algún derecho fundamental – de esos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos – del que no pueden disfrutar los ciudadanos kurdo-iraquíes porque lo impide Bagdad? ¿Qué ley bloqueada por Madrid podrán aprobar los catalanes tras la secesión? El caso del Sáhara no invita al optimismo: En 40 años de autogestión, las instancias tribales saharauís no solo no han conseguido mejorar las leyes que protegen las libertades del individuo – especialmente las de las mujeres – sino que ni siquiera han sido capaces de emular la evolución y mejora de estas leyes en el vecino Marruecos.
La izquierda reivindica el «derecho a la autodeterminación» como si fuese un deber y no un derecho
Pero si no hay una razonable probabilidad de que la vida del ciudadano vaya a mejorar, no se puede justificar el pifostio. Eso de inmolarse en un acto de resistencia numantina queda bien para la posteridad, pero como político, es decir, un cargo elegido para gestionar el bienestar del pueblo, el alcalde de Numancia era un fracaso.
Lo que siempre me ha sorprendido es que hoy día sea la izquierda que más reivindica el «derecho a la autodeterminación» como si fuese un deber y no un derecho. Como si sopesar las ventajas de mantenerse dentro de una estructura política superior – formada de manera aleatoria por las vicisitudes de la Historia – fuese una traición a los ideales de la izquierda, eso ideales que una vez se resumieron en la frase de Obreros del mundo, uníos. Ideales que creíamos universales, el laicismo, la igualdad de mujeres y hombres, de toda persona, expresadas en leyes que debían ser aplicadas por un Estado sólido, sin respeto a quienes reivindicasen mandamientos divinos ni «tradiciones» para justificar la sumisión de la mujer, la excomunión de los homosexuales, la discriminación por el color de la piel, los privilegios de la nobleza. Pensábamos que era la derecha la que agitaba banderas para reivindicar dios, patria, tradición, fronteras.
Eso pensábamos. ¿Pero será que la izquierda hoy realmente cree que una comunidad definida «étnicamente» es más honrada y mejor gestora que una diversa, extensa, aleatoria? ¿También se ha vuelto racista?
·
¿Te ha interesado esta columna?
Puedes ayudarnos a seguir trabajando
| Donación única | Quiero ser socia |
 |