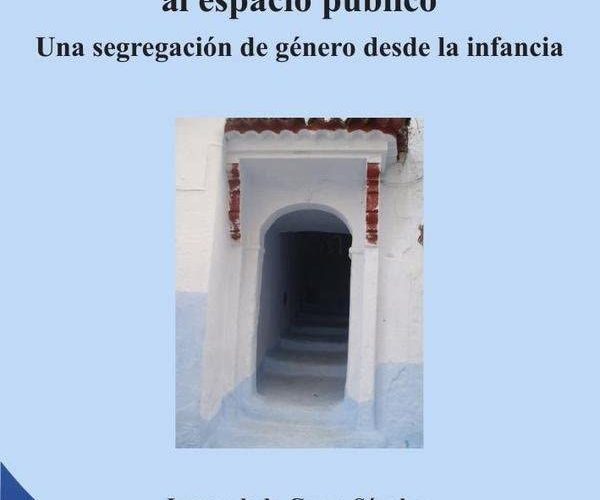Lo que se ve de noche
Alejandro Luque
Mohamed Chukri
La jaima

Género: Relatos
Editorial: Cabaret Voltaire
Páginas: 224
ISBN: 978-84-9471-088-9
Precio: 18,95 €
Año: 1998 (2018 en España)
Idioma original: árabe
Título original: الخيمة (La tienda).
Idioma original: Rajae Boumediane El Metni
Algo hemos mejorado cuando en el prólogo de un libro como La jaima no se pierde demasiado tiempo en explicar quién es su autor: ¿quién no lo conoce? Es más, a la inmensa mayoría de los lectores a los que se pregunte por el nombre de un escritor marroquí, y hasta del mediterráneo sur, apenas atinarán a decir su nombre. Mohamed Chukri.
Su fama le precede: difícil resistirse a su leyenda de escritor silvestre, de niño de la calle que soñaba con alcanzar algún día la dignidad del intelectual, que entendía la literatura como una suerte de redención y, al mismo tiempo, de vehículo para mostrar el mundo que nadie quería ver, el de los menesterosos, los delincuentes, los desahuciados. También el escritor dipsómano, atado a la botella, en la mejor tradición contemporánea que va de Chandler a Hemingway y de Faulkner a Patricia Highsmith.
Algo hemos mejorado cuando quien más y quien menos está familiarizado con títulos como El pan desnudo (El pan a secas en su última versión española) y Tiempo de errores, dos entregas que revelaban un gran talento narrativo a la vez que impresionaban por su carácter autobiográfico.
Menos conocida es quizá Rostros, amores, maldiciones, la tercera entrega del tríptico, así como su prosa breve, de la que hasta ahora había visto la luz en nuestro país El loco de las rosas. Ahora nos sorprende este otro ramillete de relatos, La jaima, perfectamente coherente con lo que conocíamos de la obra anterior de Chukri.
No, no hay sorpresas en estas piezas, todo lo contrario: es Chukri de nuevo, en estado puro y en plena forma. Lo que llama la atención es que, a pesar de estar fechadas en una horquilla temporal bastante amplia (entre 1967 y 1998), se trate de relatos muy coherentes, lo que demuestra que mucho antes de debutar como escritor, nuestro hombre ya tenía bastante claro dónde quería poner el foco de su literatura, y cómo ponerlo.
Dicho de otro modo, volvemos a encontrarnos aquí con los ambientes suburbiales, con la miseria económica y esa otra miseria, la moral, que tan frecuentemente le viene aparejada; regresamos a las relaciones enfermizas, tan enfermizas que nos cuesta llamarlas amorosas, y que de hecho en muchos casos son pura agresividad, desprecio, odio; relaciones en las que a menudo la única forma de comunicarse con una persona del sexo opuesto es la transacción económica. Nos sumergimos en callejones pestilentes, acercamos los labios a platos nauseabundos, hundimos nuestros pies en el barro: leer a Chukri, como la vida misma, mancha.
Hundimos nuestros pies en el barro: leer a Chukri, como la vida misma, mancha
Pero sobre todo impresiona el modo en que el rifeño refleja las mil y una formas de violencia que se dan en ese sustrato fértil. Una violencia completamente asumida, cotidiana y absurda, como la que se muestra de forma magistral, en apenas tres páginas, en una pieza como La telaraña, donde un golpe tan duro como gratuito (aunque no debe pasarse por alto que la causa de la pelea es el hecho de que la víctima osara emborracharse en ramadán) acaba con la vida de un desgraciado en plena plaza, a la vista de todos. “A nosotros, los pobres”, dirá hacia el final del libro otro personaje, “nos resulta fácil matarnos los unos a los otros”.
La violencia y la muerte, sí, forman parte del paisaje habitual de los escenarios chukrianos. A otro personaje le oímos decir: “Todos los hombres duros, en esta bendita ciudad, pelearon, vivieron y murieron cuando les tocó. Los que se libraron, viven al margen de todo, se autodestruyen poco a poco y, asesinos o asesinados, acabarán alcanzando a sus antecesores”. Pero también hay una violencia silenciosa e invisible, subterránea, latente: la que en el último relato de la serie, por ejemplo, padece la mujer que viaja hacia Rabat compartiendo vagón con tres varones.
Aunque el país ha cambiado vertiginosamente desde que estas historias fueron escritas, no resulta difícil reconocer todavía hoy en Marruecos algunos de esos perfiles tremendos, tanto más frecuentes cuanto más se desciende en el escalafón social. Los retratos humanos de Chukri no fueron concebidos para caducar aprisa. No obstante, lo que sí ha ido cambiando con el tiempo ha sido ese mapa de la noche tangerina (y de algunas otras ciudades) que conforma la obra de nuestro escritor.
De un modo casi inadvertido, Chukri nos pasea por esa geografía canalla que fueron, y tratan de seguir siendo muy a duras penas, los legendarios cafés: del Negresco, el Atlas, el Tingis, el Hafa y su fabulosa terraza, el Zagora, el Claridge, el Pilo, el Central, la barra del Minzah… Sería demasiado fácil entender que en su literatura abundan los bares porque Chukri fue un borrachín, demasiado simple. No: más bien me inclino a pensar al revés, que Chukri nunca dejó de beber porque amaba los bares como espacios de libertad, aquellos bares que abrían 24 horas al día, y donde en medio de la noche resultaba más fácil ver el verdadero rostro de la gente y entender la hipocresía de la sociedad marroquí, su insoportable mezquindad.
Leer a Mohamed Chukri es también regresar a esos rincones, a ese otro Marruecos que, como sucede en todas partes, sospechamos, cada vez tiene menos espacio en la vida de las ciudades.
·
¿Te ha gustado esta reseña?
Puedes ayudarnos a seguir trabajando
| Donación única | Quiero ser socia |
 |