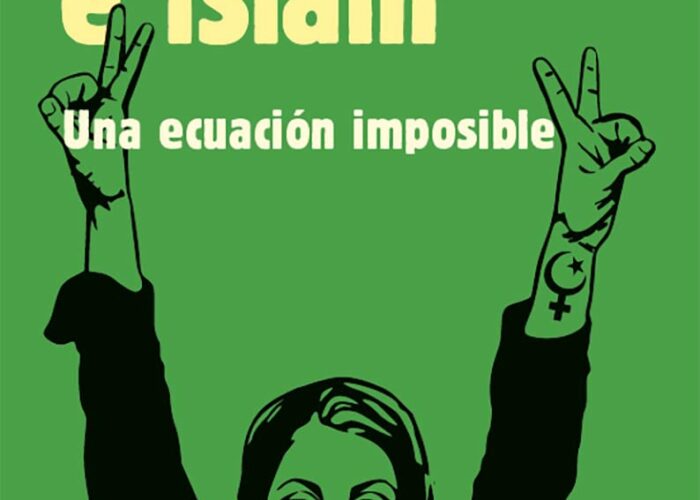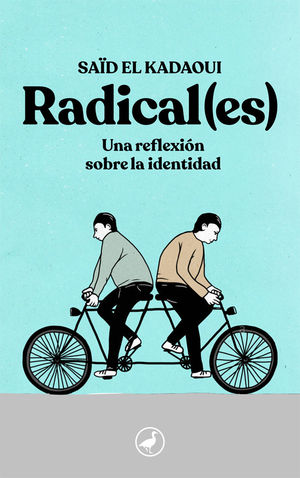La gran putada
Ilya U. Topper
·
No se me ofendan por el título. Esta columna va de prostitución. Tengo que aclarar una cosa: no puedo presumir de amplia experiencia en el campo. El contacto más cercano que he tenido con las profesionales del ramo ha sido llevarle las bolsas de la compra a Pilar La Cabiria, que llevaba décadas jubilada. Es un decir, porque las prostitutas no cobran jubilación. Lo de la compra también es un decir: era la ración que le daban en Cruz Roja –paquetes de arroz, pasta y atún– y que ella acarreaba renqueando hacia su vivienda: un semisótano al fondo de un traspatio.
A Pilar la Cabiria la queríamos todos en Cádiz, nadie pensaba mal de ella por su antiguo oficio, pero era fácil pensar que la sociedad debería hacer algo, no sé, permitir que cotizara toda una vida laboral para no tener que vivir de la caridad. Para ello, todo habría llegado tarde, pero ¿no deberíamos hacer algo para evitar que acaben igual las chicas que dos generaciones después tomaron el relevo de La Cabiria en esos lugares cuyo neón se ve desde la autovía del Puerto?
Hay quien lo pide: regulemos el trabajo de las prostitutas, dicen. Que coticen, paguen impuestos, tengan seguro, IVA, deducciones y convenio colectivo. Como cualquier trabajadora. Lo malo es que ahí no se acabarán los problemas. Ahí empezarán. No para las prostitutas sino para toda la sociedad. Firmar un convenio con la prostitución es vender el cuerpo de ellas y la mente de todos.
Hay algo que en una economía de libre mercado no se puede hacer con una mercancía: darla gratis
Porque si la prostitución es un trabajo, el sexo es una mercancía. Y como toda mercancía tendrá tarifas, precios regulados por la ley de oferta y demanda, inversiones publicitarias, promociones, catálogos de navidad, rebajas de verano y saldos de fin de temporada. Solo hay una cosa que en una economía de libre mercado no se puede hacer con una mercancía, y es darla gratis.
Un mercado no puede aceptar que lo que se vende sea de libre acceso a todos. No funciona. Cuando en el mundo sobra una cantidad de algún producto, ese excedente se destruye. Regalarlo sería hundir al sector. No habría restaurantes si el pescado frito creciera en los árboles de la avenida.
Quienes viven del negocio de la prostitución procurarán aumentar su clientela, como hace todo empresario. Para ello necesitan una sociedad en la que follar no sea gratis, o en la que follar gratis esté mal visto. Esto no es una cuestión moral ni ética: es una dinámica del mercado.
– ¿Y tú a quien has votado?
– ¡Por supuesto a los conservadores! ¿Te crees tú que voy a dejar que los sociatas con su rollo del amor libre me estropeen el negocio?
Hasta bien entrado el siglo XX, el único modelo de sexo en Europa era el de pago
Es una viñeta de la Alemania de 1924 que muestra una conversación de dos prostitutas. Obviamente, lo que hoy nos debe preocupar no es el voto de las entre 100.000 y 300.000 personas que trabajan en el sector en España (y de las que muchas no pueden votar por ser extranjeras). Lo que nos debe preocupar son los 20.000 millones de euros que el sector mueve al año. Esto es diez veces más dinero que la facturación anual del sector pesquero de España. (La cifra es una aproximación: en 2007 se calculaban 18.000 millones; hoy hay quien habla de 24.000 millones. En 2014, el Instituto Nacional de Estadística cifraba el negocio en unos meros 3.600 millones, el 0,35% del PIB, pero según la prensa, contabilizaba al mismo tiempo a 600.000 prostitutas, una cifra extremamente alta que no ha sido corroborada por otros estudios y que es poco creíble, sobre todo porque nos daría un ingreso bruto de 500 euros mensuales por trabajadora: no alcanzaría ni para pagar la luz de néon del club. Una cifra cercana a 100.000 mujeres parece documentada, pero no hay que olvidar que el negocio da trabajo a más personas y abarca más dinero que las tarifas del servicio sexual).
Esta fuerza del mercado necesita un sexo mercantil. Necesita una sociedad en la que para una hombre haya altas barreras para acceder al sexo, en la que a las mujeres se les enseñe poner altas barreras. Una sociedad en la que una mujer siempre diga No a la primera, porque sabe que es lo que se espera de ella. En la que aquella que dice Sí a la primera, porque le gusta el sexo y tiene ganas, es una guarra. Una puta.
El hecho de que sigamos llamando “puta” a las mujeres que follan a la primera con un hombre que les guste, sin cobrar y sin plantearse relaciones formales, noviazgos o casamientos, muestra que tenemos aún interiorizados los valores del patriarcado. Las chicas decentes cierran las piernas. Así fue nuestra sociedad, la cristiana europea, durante siglos, y así sigue siendo en todas partes. Tienen ustedes un buen ejemplo en nuestros vecinos de moral islámica, pero es mismo en India y China: hay que llegar virgen al matrimonio, la prostitución está prohibida y florecen los burdeles: a más tabú, más negocio. Pero no hace falta que ustedes vean cine extranjero. Basta con que lean literatura europea del siglo pasado.
Sí: hasta bien entrado el siglo XX, el único modelo de sexo en Europa era el de pago. Se vendía en dos categorías: el oficial, que era carísimo y se pagaba a plazos durante toda la vida, empezando con el anillo de diamantes, y el de rebaja y saldo, de usar y tirar. Las mujeres eran vendedoras de una de las dos modalidades: con honores cobrando ante el altar o con deshonor en una pensión. Los hombres eran clientes.
Venderse cara, con firma en la iglesia, era ingresar en una cárcel hecha de palabras como honor y decencia
Todos lo eran. El escritor italiano Giuseppe Scaraffia ha hecho un repaso a la flor y nata de artistas y literatos del siglo XIX y XX, de Stendhal a Picasso, y no falta ni uno. Iban al burdel como vamos al bar. Curiosamente, iban hasta las pocas mujeres del artisteo de la época –Anaïs Nin, Simone de Beauvoir, Marlene Dietrich, Peggy Guggenheim, Colette, Françoise Sagan– y desde luego no porque buscaran sexo. Sino porque no se podía hacer vida social sin irse de putas con los colegas.
De ahí venimos, es nuestro pasado, y no es un pasado especialmente bonito. Por ninguno de los dos lados: venderse cara, con firma en la iglesia, era un ingreso en una cárcel cuyos barrotes estaban hechos de palabras como honor, decencia, buen nombre. La institución del sagrado matrimonio, un contrato mercantil por el que un hombre obtenía en exclusiva el derecho al acceso carnal de una mujer, a cambio de pagarle durante toda la vida manutención y vivienda, no era otra cosa que una forma de prostitución de alto stánding, eso sí, regulada y con jubilación.
Por eso nos caen tan bien en la literatura los personajes de las mujeres que eligieron o aceptaron el lado oscuro, desde la Albondiguilla de Maupassant hasta la Legionaria de Fernando Quiñones: son mujeres libres. Despreciadas pero libres. Puteadas pero libres. Porque ya no tienen nada que perder. En el XIX, ser meretriz –’la que se gana la vida’, en latín– era una forma de libertad, por amarga que fuese, porque no ganarse la vida, depender de un hombre, era la primera condición para ser una mujer honrada, es decir una pieza complaciente del patriarcado.
Hoy en Europa nos parece ya solo literatura lo del honor femenino, los suicidios por no llegar virgen al altar, los duelos a pistolas. Hoy, la libertad de la mujer ya no pasa por ser arrastrada, primero, públicamente por el fango. A lo largo del siglo XX ha habido una revolución bajo el lema Otro sexo es posible. Hemos llegado por fin a una sociedad en la que el sexo ha vuelto a ser lo que nunca debería haber dejado de ser: un juego entre quienes tienen ganas de jugar, un placer compartido, un acto libre.
La libertad de la mujer para hacer con su cuerpo lo que desee ha sido y es uno de los pilares del feminismo. Y bajo este mismo lema ahora hay quien defiende la prostitución como un oficio más: si la mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, ¿por qué no alquilarlo al mejor postor?
La corriente seudofeminista que aplaude todo lo que haga una mujer voluntariamente es una estafa
Pero renunciar a la libertad no es libertad. Decir Mi coño es mío y hago con él lo que me da la gana es feminista. Decir Mi coño es mío y hago con él lo que me da la gana, siempre y cuando un hombre me pague por ello no es feminista. Es subordinar la función más íntima del cuerpo, la de compartir placer, a las decisiones de un hombre, y no de cualquier hombre, sino de alguien con poder económico, el suficiente como para pagar la mercancía.
Que una mujer elija libremente hacer algo no convierte ese algo en feminista. Hay mujeres que eligen libremente meterse a monja o a ponerse el velo islamista o a vivir con un maltratador o a votar a Vox, y ninguna de estas cosas es feminista, ninguna es compatible con la defensa de la igualdad de derechos de mujeres y hombres. La nueva corriente seudofeminista que aplaude todo lo que haga una mujer voluntariamente, así sea defender el machismo del velo o la prostitución, es una estafa: segrega la humanidad por sexos y asigna solo a los varones la capacidad intelectual de obrar mal. Ellas son benignas por naturaleza. El patriarcado era eso.
El discurso sobre la “libre elección” de prostituirse obvia, desde luego, que la mayor parte de las chicas de vida alegre en España son todo menos de vida alegre: son extranjeras explotadas, engañadas, amenazadas. ¿Podría mejorar su situación si la prostitución fuese regulada por la ley? En las drogas, la legalización es, con certeza, la única vía para reducir los daños, pero nos olvidamos de que en la prostitución, los daños no los sufre el cliente, sino la mercancía.
Desde luego, prohibir el oficio no sirve de nada, como se puede ver en cualquier país de los que tenemos cerca: solo perjudica a ellas, y sobre todo si son extranjeras explotadas. Tampoco me creo que funcione el llamado modelo nórdico: penalizar al cliente y no a la prostituta. Suena hermoso: ella no tiene la culpa, es el hombre quien debe pagar por el delito. Pero en la práctica, lo que hace es obligar a la prostituta a refugiarse en la clandestinidad si quiere seguir teniendo clientes, o si sus explotadores quieren que ella siga teniendo clientes. Hará desaparecer el problema de las calles, pero agravará las condiciones.
En una sociedad de mercado hay una única manera de acabar con la oferta de algo, y es acabar con la demanda.
Comprar sexo hoy no es asumir que uno es incapaz de ligar en un bar: es fardar de la capacidad adquisitiva
Estábamos en ello, parecía: avanzada la revolución sexual de Europa a mediados del siglo XX, los burdeles tradicionales fueron cerrando. Pero resulta que se reinventaron bajo el nombre de puticlub, con luces de neón rojo y reclamos de exotismo. Ya no vendían lo que antes se consideraba una necesidad básica sino una experiencia acorde al espíritu consumista: cuanto más pagas, más valor tiene. Replicando la competición entre adolescentes por llevar los vaqueros o tenis de la marca más cara: no se compite en ir cómodo, y ni siquiera más guapo, sino en ser capaz de gastar más.
La prostitución ha encontrado este nicho de mercado y lo está explotando descaradamente. Comprar sexo hoy no es asumir que uno es incapaz de ligar en un bar: es fardar de la capacidad adquisitiva, es sentirse rico y poderoso. Por eso mismo, ir al puticlub sigue siendo algo que a menudo se hace en grupo: el poder es para mostrarlo. Si realmente se disfruta del sexo en la habitación arriba es lo de menos.
He dicho sexo, pero no es sexo. Dice una famosa viñeta que la violación no es sexo, al igual que darle a alguien con una pala en la cabeza no es jardinería. Tampoco es jardinería vender palas de plástico en un supermercado, ni tampoco es sexo la prostitución: es una mentira.
Normalizar la prostitución como un trabajo más es instalar esta mentira en la sociedad, es enseñar al respetable público que el sexo no es un placer compartido sino una eyaculación tarifada en minutos y euros, un derecho (mercantil) del hombre sobre la mujer, una manera de exhibir poderío económico. Considerar esto normal es la mayor apología del patriarcado que cabe imaginar. Es putear a las mujeres, a todas aquellas mujeres que quisieran tener sexo en lugar de clientes, porque fomenta la idea de que pagando, un hombre tiene derecho a utilizar a una mujer a su antojo. Forzar a una chica tras invitarla a tres copas, si eran caras, ya no sería violación: sería recoger la mercancía.
Los hombres todos quieren lo mismo, les advertían las madres a sus hijas. Y las mujeres –decían los hombres– todas quieren lo mismo: cazar a un hombre con posibles para que las mantenga. Ellos buscan sexo, ellas dinero. El patriarcado tenía las cosas muy claras. Violar a una mujer, en este espíritu, era más o menos lo mismo que hacer un simpa: irse sin pagar de un bar.
No sé ustedes: no es la sociedad en la que yo quiero vivir. En mi mundo, las chicas no miran la declaración de la renta de un hombre antes de quitarse las bragas. Ni se dejan invitar a copas caras: no les hace falta, porque ellas trabajan. Se ganan la vida. Son mujeres independientes, no objetos de mercado. Ha costado llegar hasta esta libertad, y el precio lo han pagado las mujeres, en sudor y sangre. No entiendo como alguien es capaz ahora de llamar “libertad” al hecho de volver a colocarse una etiqueta de precio en el coño.
Eso sí, lo que menos entiendo es por qué a tantos hombres les sigue gustando más la etiqueta de precio que el coño. Por qué, cuando el sexo de verdad se da gratis, prefieren pagar por una falsificación. Por qué deciden financiar con un impuesto consumista la faceta más atroz del patriarcado. ¿No saben que vivir en una sociedad así es una auténtica putada?
·
·
¿Te ha interesado esta columna?
Puedes ayudarnos a seguir trabajando
| Donación única | Quiero ser socia |
 |