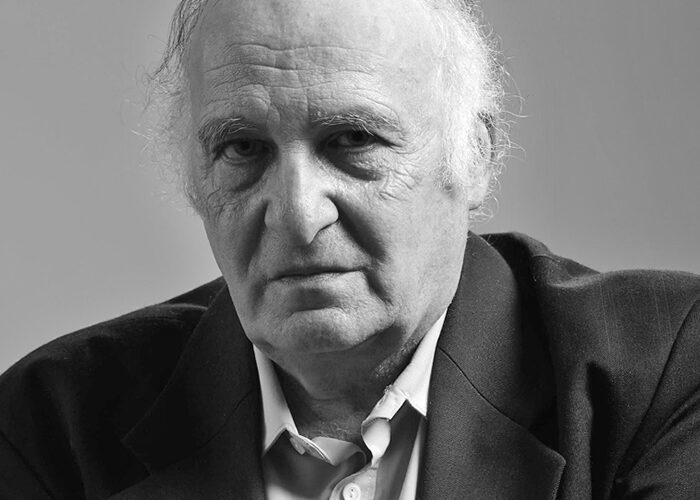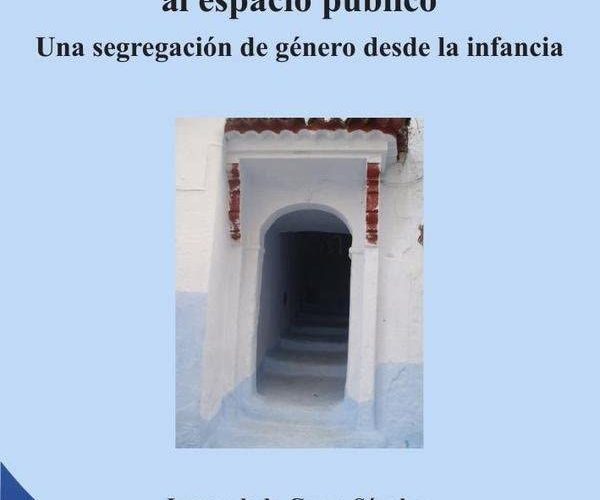Abdellah Taïa
La vida lenta
M'Sur

La llama negra
“Su libro más autobiográfico” es algo algo que se ha dicho de todas las novelas de Abdellah Taïa (Salé, 1973) y por supuesto también de la última: La vida lenta. Es un marchamo fácil de colocar: en el caso de Taïa, todas lo son. Siempre está el trasfondo de su infancia en aquel barrio marroquí en la lengua arenosa aprisionada entre el Atlántico y el rio Bou Regreg, siempre está la huida a la Literatura, la francesa, por supuesto, siempre está la condición homosexual y siempre está el exilio. No el político, el otro: el que hace que uno no sea capaz de vivir en su propio país porque allí no encaja ya, porque emocionalmente ha dejado de pertenecer a ese mundo, pero sin romper nunca con él. Como un niño que ya ha nacido, pero al que nadie le ha cortado el cordón umbilical. Y que, por lo tanto, no puede nunca echar a andar libremente en su nuevo mundo.
Es este exilio social el que se convierte en el argumento principal de La vida lenta (2019 en Francia, desde ayer el librerías en España gracias a Cabaret Voltaire): Munir, profesor de literatura de 40 años, homosexual, suficientemente francés como alquilar un piso en un barrio bien de París, no lo suficiente como para no estallar en algún momento: precisamente porque la fricción de la vida cotidiana con los demás —los demás se personifican en la figura de la anciana Madame Marty, octogenaria, casi indigente, vecina suya en el edificio— le hace sacar su lado más oscuro, ese lado que siempre ha querido conservar más oscuro.
Ese afán por no perder el lado oscuro, por mantener viva una llama negra solo por llamarse Munir y no Julien, es una espada de dos filos: porque para Francia entera, alguien que lleva el nombre Munir también es un buen motivo para llamar a la policía.
[Ilya U. Topper]
La vida lenta
·
·
·
Durante demasiado tiempo mi mente ha vivido libre en la soledad, aislada en sus pensamientos. Y sabe lo que hay que destruir. Cueste lo que cueste.
Agustín Gómez Arcos
El cordero carnívoro
·
·
1
Antoine
·
·
·
No será por falta de cementerios en París, Madame Marty.
Le grité esa frase a la cara tres veces. No. La solté. La vomité. Tenía que salirme con la mía. Solo pensaba en eso. No dejar que me manipulara una vez más, que me tratara como a su hijo. Yo no soy su hijo, ¿entiende usted? No soy nada para ella. Nada. Me llamo Munir, no Julien. Y vivo en la Rue de Turenne desde hace solo tres años.
A Madame Marty, la conozco y en realidad no la conozco.
Abrí la puerta de mi apartamento del 4º piso y me puse a esperarla. Ya voy, ahora bajo, dejemos zanjado este asunto, y de una vez por todas, dijo.
Intenté respirar con calma. Cerrar los ojos. Volver a ser yo mismo. No lo conseguí. Era demasiado tarde, de todas maneras. Había que llegar hasta el final. Yo también buscaba bronca ese día, lo confieso. Aumentar la intensidad. Más leña al fuego. Más gritos. Más veneno. Más palabras asesinas. Esperé en el rellano. La oía caminar en su minúscula buhardilla como un viejo león en su jaula del zoo. Sabía lo que iba a pasar.
Esperé.
Mi corazón quería darle una pequeña oportunidad. Que se quedara en su casa. Que no saliera al rellano. Que volviera a ser una madre amantísima, una madre que entrega su amor cocinando para los demás casi gratuitamente, una francesa vieja que despierta compasión. Mis tripas me pedían lo contrario. La confrontación. Que le dijera por fin toda mi verdad sobre la situación que había ido degradándose entre nosotros desde hacía varios meses. Que las palabras duras salieran de mí e hiriesen. Herir sin arrepentimiento ninguno. Tenía que vengarme.
Ya lo sé, señor, es estúpido reaccionar así. Tiene más de 80 años y yo solo 40. Sabía que tenía que contenerme una vez más. Dejar que estallara hasta que fuera calmándose por sí sola. Pero ese día no. No después de lo que había estado haciéndome durante tres días. No. Me daba igual que fuera vieja. Solo pensaba en mí. En salvar el pellejo. Salvar mi raza, por así decirlo. Y nada me habría convencido de lo contrario. Ya no dormía. ¿Entiende, inspector? Ya no dormía. Por culpa de ella. Por culpa del ruido que hacía.
Tres noches en vela me habían vuelto loco, rabioso, estaba indignado, poseído, como ese hombre árabe prisionero en Guantánamo al que había visto una vez en la televisión. Estaba negro de ira, negro de amargura y desesperación. Suicida. Delante de él había tres militares americanos encapuchados. Eran fríos, muy fríos. Y él, con los ojos rojos, vociferaba palabras sucias en árabe que ellos no entendían. Insultos. Maldiciones. Amenazas. Estaba muy agitado. Iba y venía mientras seguía gritando. Acabó por calmarse solo. Un segundo. Dos segundos. Tres segundos. Y cayó desfallecido.
Estaba en la misma onda que él. Ya nada tenía importancia. Ni el porvenir en Francia. Ni el porvenir en Marruecos. Y menos aún el porvenir del adulto desarmado, domesticado en el que me había convertido desde que había escogido la emigración.
Una chispa y pierdo pie. Una chispa y salto. Una chispa y exploto.
No soportaba más esa voz nueva en mi cabeza. Estaba todo el tiempo ahí y me decía que no valía para nada, que Francia, a fuerza de querer cultivarme, civilizarme, me había castrado. ¿Ya te has mirado al espejo, pobre tipo, pobre e imbécil Munir? Mírate. Mírate bien. ¿Quién es ese? ¿Tú? No. Ese ya no eres tú. Ya no eres digno de ese nombre tan hermoso. Munir. Deberías llamarte Philippe o Baptiste. O, mira, por qué no, Fabien. Ese te iría mucho mejor. No es posible. No es posible. Se diría que ya no eres árabe. Mírate bien, así, en profundidad. ¿Qué ves? Sabes que tengo razón. Y ahora ellos te dan miedo. Te has sometido a ellos y te preocupas demasiado por lo que piensan de ti. Formal. Educado. Dócil, vaya. Insípido. Blando. Aburrido. Sin cojones. Ni rastro ya del orgullo árabe en ti. Sin esperanza. Mejor harías en tirarte por la ventana porque, desde hace tres años, has renunciado a esa llama en ti, a ese pequeño lado salvaje que hacía que resistieras un poco a pesar de todo. La llama en ti se ha esfumado. El fuego en ti se ha terminado. No queda nada ya. Solo ese Munir en el que te has convertido, un Munir indigno del otro Munir. ¿Oyes lo que te digo? ¿Vas a hacer algo para cambiar, para convertirte en lo que fuiste? ¿O bien vas a ir de deprimido que no aguanta más el París gris, la soledad de París, ni a todos esos parisinos que, año tras año, arrastran esa cara de enfado permanente?… ¿Qué?… ¿Has dicho algo?… Ah… Bueno… creía… creía… Eso es. Duerme. Tómate un ansiolítico y sigue durmiendo. Duerme. Duerme.
Perdón, inspector, perdón. Sigo oyendo la voz. Sigue controlándome y me obliga a decir cosas terribles que no hacen más que complicarme la vida. Perdón.
¿Vuelvo a retomar la historia donde la había dejado? ¿Sí?
De acuerdo, sigo por donde iba.
En el rellano me puse a contar los segundos. La esperanza había surgido de nuevo: quizá Madame Marty hubiera renunciado.
·
·
Abdellah Taïa (2019) · Título original: La vie lente | Traducción del francés: Lydia Vázquez Jiménez (2020) | © Cabaret Voltaire (2020)