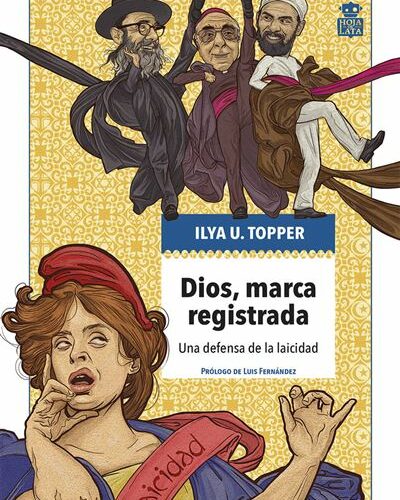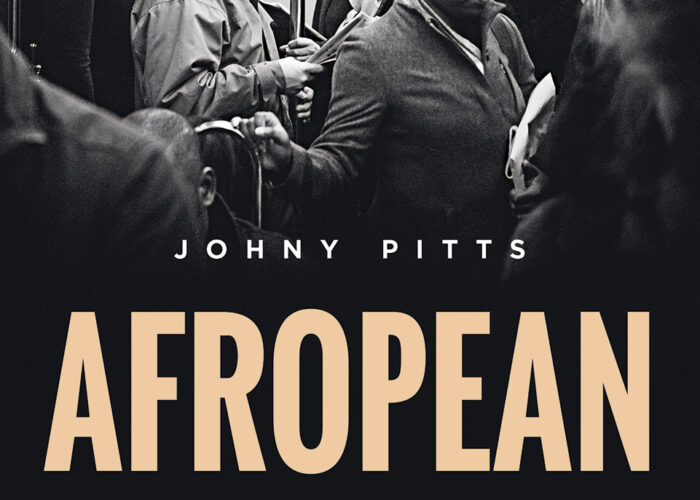Dubravka Ugresiç
La edad de la piel
M'Sur
La importancia de llamarse Dubravka

En España hay cierta resistencia hacia los nombres difíciles de pronunciar. No se explica de otro modo que Wislawa Szymborska haya tardado tanto en llegar a los lectores de poesía. A Svetlana Alexievich tuvieron que darle un Nobel para que el gran público la descubriera, y todavía hay quien pregunta por ella en las librerías como “la de Chernobyl”. Y no sé a qué esperan para aprenderse de corrido el nombre de Dubravka Ugresic, que tampoco es precisamente un trabalenguas.
Pudieron hacerlo en los primeros años 2000, cuando la maestra croata se reveló como novelista (El museo de la rendición incondicional, El ministerio del dolor) y ensayista de gran altura (Gracias por no leer, No hay nadie en casa). Han pasado dos décadas, buena parte de su obra no ha sido aún traducida a nuestro idioma, pero los libros que sí nos han ido llegando (Zorro, Baba Yaga puso un huevo) confirman lo que ya entendimos entonces: que estamos ante una aguda observadora de la naturaleza humana, una implacable analista de la deriva del mundo postsoviético y de la Europa de antes y después de la caída del muro, y la prueba de que se puede seguir siendo una escritora comprometida —con el mundo y con el lenguaje— tras la muerte de las utopías.
Aquí tenemos de nuevo a la autora ejercitando su especialidad, una colección de ensayos breves, independientes pero relacionados entre sí, como corresponde al hiperconectado mundo actual, que termina conformando un potente mecanismo de demolición de los lugares comunes y las hipocresías que gobiernan nuestro mundo. Una vacuna contra la pereza mental que incluye, ya es hora, la obligación de retener este nombre y pedirlo en su librería con todas sus letras: Dubravka Ugresic.
[Alejandro Luque]
·
Dubravka Ugresic
¡Larga vida al trabajo!
«Cada una de nuestras fábricas y obradores
son propiedad de los trabajadores.»
Cartilla escolar, 1957
1
En mi barrio de Ámsterdam unos búlgaros han abierto una tienda. Han tapado por dentro el cristal del escaparate con una bandera búlgara, de modo que el comercio resulta muy visible desde fuera y muy oscuro en el interior. En el establecimiento se venden especialidades búlgaras sobrevaloradas y muy caras. Como ocurre con casi todas las tiendas étnicas. Primero llegan los emigrantes, tras ellos las tiendas étnicas. Al cabo de un tiempo los comercios desaparecen y los emigrantes, ummm, ¿se quedan? Evidentemente, el número de búlgaros en los Países Bajos crece, porque solo en mi vecindario se han abierto últimamente dos tiendas búlgaras. Y en lo que se refiere al «buen diente balcánico», ya se sabe, no ahorra, gastará algún euro más que otro para satisfacer su nostalgia de gourmet. En la tienda se vende vino búlgaro, čevapćići y pljeskavice congelados, banitse de queso, pepinillos y pimientos en vinagre, salsas típicas a base de berenjenas y pimientos como el ajvar, el pindžur o la lutenica, y dulces que parecen haberse caído de un paquete de ayuda alimentaria para personas desnutridas. La fecha de caducidad de todos los productos ha expirado. La tienda está descuidada y desordenada, el cliente tropieza por doquier con cajas de cartón. Junto a la caja registradora está sentado un joven que no se mueve, aletargado, justo como si hubiera hecho votos a algún santo de que nunca nadie arrancaría de él una palabra. La joven detrás de la caja es guapita a la manera que aconsejan cálidamente las revistas para adolescentes. Lleva una faldita corta, el pelo largo, liso, rubio, la piel bronceada. El bronceado es su maquillaje compacto, mientras que utiliza su astucia como maquillaje líquido. La niña detrás de la caja se lima las uñas, al lado espera ya el frasquito con el esmalte de color rojo intenso. La escena me llena de alegría. La chiquilla sonríe con picardía. Compro lutenica, queso búlgaro (aunque podría decir queso turco, griego, macedonio, serbio) y tres tomates búlgaros de tamaño extragrande. Dovizhdane. Dovizhdane.
Sé que todos los corazones de la derecha europea aprobarían con mucho gusto esta descripción. En efecto, estos «orientales», búlgaros, rumanos, polacos, no solo roban, se emborrachan y mienten, sino que traen consigo sus pepinillos en vinagre, sus bazofias. Lo único que esperan es beneficiarse de nuestra asistencia social, ocupar nuestras viviendas sociales, que luego subarriendan mientras ellos mismos regresan a sus casas y se tumban a la bartola y haraganean con el dinero que les sacan a nuestros contribuyentes. Ciertamente, eso mismo piensan los búlgaros, rumanos y polacos de sus gitanos; eso mismo pensaban hasta hace poco los búlgaros de su minoría turca. Pero, desde que incluso las búlgaras con estudios se marchan a Turquía para ganar allí algo de dinero como camareras de piso, la relación de fuerzas de la producción y destrucción de estereotipos ha cambiado a favor de los turcos.
2
La división entre los que trabajan y los que no trabajan —entre aplicados y vagos, entre laboriosos y haraganes, entre diligentes y apoltronados— no es nueva, pero en los últimos años se ha convertido en la bobina mediático-ideológica fundamental alrededor de la cual se devana el librepensamiento popular. A la categoría del vago, perezoso y haragán se ha unido un ejército de desempleados —los que tienen empleo dicen de ellos que son incapaces y lerdos—, de descontentos, indignados, grupos nacional, geográfica y étnicamente marcados (griegos, españoles, rumanos, búlgaros, serbios, bosniacos, ¡todos ellos son una chusma perezosa!), elementos de inclinación anticapitalista, hooligans, vándalos, terroristas y fundamentalistas islámicos.
A la pregunta de cómo se hizo multimillonario, uno de los oligarcas rusos más ricos contestó: «¡No olvide usted que yo trabajo diecisiete horas al día!». Exactamente la misma respuesta dan los delincuentes, los ladrones, los políticos, las estrellas del porno, los logreros de guerra, los famosos, los asesinos en masa, y gentuza parecida. Todos ellos pronuncian las palabras diecisiete horas al día, mi carrera y mi trabajo, seguros de sí mismos y sin pestañear. En el programa de la cadena Fox ‘Meet the Russians’, rusos jóvenes, ricos y exitosos, en su mayoría hijos de potentados rusos, modelos y empleados en la industria de la moda y del entretenimiento, estrellas del pop, dueños de clubes, y profesiones similares, pronuncian a menudo las siguientes frases: Yo me lo merezco; todo lo que tengo, me lo merezco; mi tiempo es valioso; yo trabajo veinticuatro horas al día; yo nunca me rindo.
Los medios (¡también ellos trabajan veinticuatro horas al día!) han conseguido convencer a la mayoría desocupada de que esto es verdad. Y mientras que esa mayoría perezosa carece de carrera, de profesión, de nombre y apellido, de cara, el rostro de la minoría aplicada está presente veinticuatro horas al día. Bueno, en el caso de las mujeres la mayoría de las veces el rostro es sustituido por sus traseros. El trasero tiene su identidad (étnica), su nombre y apellido («Adivine a quién pertenece este bonito culo» es un titular cotidiano en la prensa croata). Y los holgazanes se han convertido entretanto en un peso para el globo terráqueo, están ralentizando su rotación, nadie sabe cómo librarse de ellos, lo mejor sería que ellos mismos se encargaran del asunto. Por eso la película singapurense Retratos de familia (Ilo en original), de Anthony Chen, empieza con la caída inequívoca de un cuerpo anónimo desde el balcón de un edificio de viviendas. El filme habla sobre los efectos que la crisis económica de Asia tiene en los «haraganes»: algunos vagos se emborrachan y otros se suicidan tirándose por un balcón.
3
A veces, noticias breves, como un informe del Centro de Observación Económica y de Investigación para la Expansión de la Economía y el Desarrollo de Empresas (Coe-Rexecode) parisino, consiguen ocupar un lugar en medios como los croatas y los serbios, incluso entre titulares del tipo «No van a creerse qué culos famosos veranean este año en las playas adriáticas». Los resultados del estudio de Coe-Rexecode acerca de cuántas horas trabaja cada cual en Europa muestran que los perezosos rumanos son los plusmarquistas absolutos en la cantidad de horas que pasan en el trabajo. Los perezosos griegos ocupan, mira por dónde, el segundo lugar y los perezosos búlgaros, el tercero. Los siguen los croatas, los polacos, los letones, los eslovacos, los estonios y los chipriotas. Los que menos horas trabajan son los aplicados finlandeses, mientras que los proverbialmente laboriosos alemanes ocupan un lugar intermedio. Este tipo de noticias cortas, desgraciadamente, no logran acabar con los duros prejuicios, es más, los refuerzan. Los «aplicados» han conseguido no solo la victoria real, sino también la simbólica sobre los «perezosos». Todo el mundo desprecia a los «perezosos», y los que más, los propios perezosos. Por eso los «perezosos» respetan y adoran a sus «aplicados». El dato de que en la pequeña Croacia solo hay unos doscientos «aplicados» (es decir, ricos riquísimos) y todos los demás son unos «perezosos» (ya sean parados, ya tengan empleo, pero igualmente hambrientos) no ha hecho más que alentar a los legisladores croatas a redactar, y a los «aplicados» a aprobar, una nueva ley laboral, según la cual a los «perezosos» se les priva supuestamente de todos los derechos, salvo el derecho a la mera existencia.
4
El salvaje iba con arco y flecha; el ferrocarril, los pueblos, las ciudades son obra de nuestras manos en el tajo, larga vida al trabajo, así rezaban los versos de la canción que se cantaba en los tiempos socialistas, cuando los derechos de los trabajadores eran, sin punto de comparación, mayores que los actuales. Nunca entendí del todo el significado de todas esas letrillas socialistas, quizá porque no me esforcé en comprenderlas. Por ejemplo, qué relación guardan el salvaje, el arco y la flecha con el ferrocarril, los pueblos y las ciudades, excepto si estos versos no expresan un tuiteo anticipador sobre la historia general del género humano, sugiriendo que el salvaje se ha liberado del arco y de la flecha y ha alcanzado el ferrocarril, los pueblos y las ciudades gracias al trabajo. O al revés, que, por supuesto, si no trabajara, este mismo salvaje regresaría a la edad del arco y de la flecha, y la hierba crecería tapando el ferrocarril, los pueblos y las ciudades. Aunque la vida cotidiana socialista en la antigua Yugoslavia parecía más bien una parodia placentera de los demás países comunistas, un paquete de valores idénticos, un simbolismo y un imaginario comunes unían, no obstante, a los yugoslavos con estos países. Y el lugar clave, al menos en lo que se refiere al simbolismo y al imaginario, lo ocupaba el trabajo. Este trabajo que del mono creó al salvaje con arco y flecha, este que creó del salvaje al «campesino y al obrero» y a «la intelligentsia “buena” y leal». Los «campesinos y obreros y la intelligentsia “buena”» eran en el imaginario socialista los pilares fundamentales de una sociedad socialista sana y tenían un matiz poderosamente positivo (tanto más porque la intelligentsia «buena» estaba separada de la intelligentsia «mala» y desleal, como «la paja del trigo»). Solo la «burocracia» era el verdadero mal, la «burocracia» vivía, semejante a un parásito, a costa del pueblo. En resumidas cuentas, la palabra trabajo resonaba por doquier: en los cortometrajes que se proyectaban en las salas de cine yugoslavas antes de la película; en las imágenes de los atractivos músculos sudados de los trabajadores; en mis cartillas de párvulos, donde las profesiones eran inequívocas (mineros, enfermeras, herreros, conductoras de excavadoras, albañiles, maestras, maquinistas, conductoras de tranvía); en las películas; en los desfiles del Primero de Mayo, parecidos a celebraciones paganas en honor del dios del proletariado, al que en esta fecha se ofrecían como sacrificio toneladas de acero, carbón, trigo, manuales escolares, libros. Los héroes de esta época eran los estajanovistas, hombres y mujeres que lograban aumentar la productividad laboral por encima de lo exigido. Los héroes de ahora son los cantantes Marko Perković Thompson y Severina, así como sus numerosos clones.
5
Hoy el trabajo se ha desvanecido de la memoria. El único clavo ardiente identificativo del que agarrarse, que hoy en día le queda a la gente es su pertenencia étnica. Por eso los jueces y abogados son en primer lugar croatas y solo después jueces; por eso los médicos son en primer lugar serbios y solo después médicos; por eso también los escritores son en primer lugar croatas, serbios y bosniacos, y solo después escritores. La pertenencia étnica es el pegamento que une a los explotadores con los explotados, a los ganadores con los perdedores. Y los trabajadores, los campesinos, la intelligentsia «buena» y la propia idea del trabajo se han desvanecido del panorama, del paquete de valores ideológicos, de todas partes, convirtiéndose en basura comunista que nadie necesita.
Efectivamente, yo tengo una visión posyugoslava. Quizá la situación está mejor en los países poscomunistas como Polonia, Rumanía, Bulgaria, Hungría… Espero que los representantes de otros Estados poscomunistas no se tomen a mal mi estrechez de miras geopolítica. Todo lo que dije se refiere exclusivamente a la pequeña Croacia, a la pequeña Serbia, a la pequeña Bosnia, a la pequeña Macedonia… Y en el mar de la bondad poscomunista generalizada, esa poca ruindad se puede pasar por alto, ¿verdad? Es cierto que un estudio de 2008 mostró que un poco más de la mitad de los antiguos alemanes del Este no estaba satisfecha con la economía de mercado existente y casi la mitad deseaba una vuelta al socialismo. Como el regreso a lo antiguo es impensable, los perezosos descontentos de la Alemania del Este han recibido de regalo un sucedáneo consolador, un pequeño recuerdo nostálgico, una tarjeta MasterCard con la efigie de Karl Marx, emitida y diseñada por un banco de la actual Chemnitz, anteriormente llamada Ciudad de Karl Marx.
6
Aquel oligarca ruso que a la pregunta de cómo se hizo multimillonario contestó: «¡No olviden que yo trabajo diecisiete horas al día!» parece que hubiera olvidado las enseñanzas que absorbió en su más tierna infancia. En los cuentos rusos, Iván el Tonto se merece su final feliz y obtiene el reino y la princesa. ¿Gracias a que ha trabajado diecisiete horas al día? ¡No! Gracias a la astucia y a poderosos ayudantes: un caballo que recorre millas a la velocidad del rayo, una camisa mágica que lo hace invulnerable, un pez que cumple sus deseos, Baba Yagá, que le da consejos astutos, y unos poderosos cuñados, azores y halcones. Incluso el Ivanushka más deplorable —el sucio, feo y mocoso Iván Zapechny, un tonto que pasa el día tumbado al calor de la estufa—, incluso semejante personaje obtendrá un reino y una princesa sin el menor esfuerzo. Y el cuento moderno sobre la jornada laboral de diecisiete horas lo inventaron para el consuelo de los perdedores. Por lo tanto, para la mayoría.
Todo eso lo sabe también la cría de la tienda búlgara del comienzo de este texto, que se lima las uñas y espera que algún «aplicado» la transforme de rana en princesa. Porque la transformación seguramente no tendrá lugar gracias a sus diecisiete horas de trabajo detrás de la caja en una tienda destartalada de Ámsterdam.
En la película Un lugar donde quedarse, Sean Penn hace el papel de un viejo roquero rico, que en una conversación dice más o menos la siguiente frase: «¿No le parece que ya nadie trabaja en algo concreto, sino que todo es una suerte de arte?».
Julio de 2014
·····
·
© Dubravka Ugresic · La edad de la piel [orig: Lisica (2017) · Traducción del serbocroata: Luisa Fernanda Garrido y Tihomir Pištelek (2021) · Avance cedido por Impedimenta Ed.