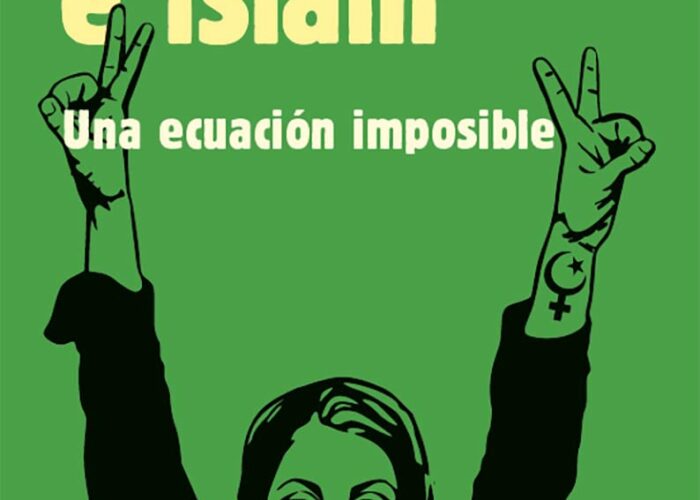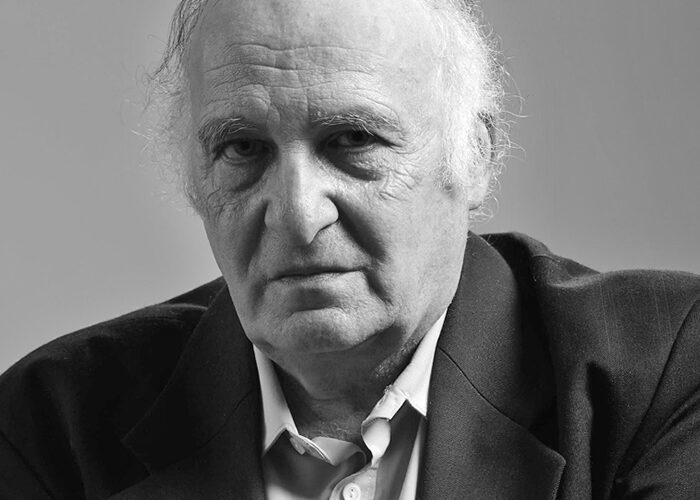Kaouther Adimi
Piedras en el bolsillo
M'Sur
París-Argel; abróchense los cinturones

“Estar en el medio es como ser un integrista sin barba, un policía sin bigote, una cantante de rai sin pelo. Es incoherente”. Lo dice Kaouther Adimi (Argel, 1986) en Piedras en el bolsillo, su segunda novela (y casualmente también la segunda publicada en España, después de la más reciente Nuestras riquezas, ambas en Libros del Asteroide). “Atrapada entre Argel y París, entre el empeño de mi madre en hacerme volver para casarme y mi cómoda vida parisina”, así se define la escritora.
Argelina hasta la médula, sí, francesa consumada en su soledad capitalina, Kaouther Adimi —mejor dicho, la narradora de la novela— nos pone delanta la tensión de quienes viven a ambos lados del Mediterráneo: han elegido un lado pero nunca se despegarán del todo. Una década de vida en Francia da muchas oportunidades para tener nostalgia del bled, como los del Magreb llamamos cariñosamente nuestra tierra.
Pero si ustedes se esperan aquí una colección de recuerdos de colegio, hammam, vacaciones en la costa y fiestas de bodas de primas, todo pasado por ese tamiz rosicler que es el recuerdo de infancia convertido en materia literaria, se equivocan. No porque falten recuerdos de colegio, hammam y bodas. Sino porque Kaouther Adimi los pone bajo el foco inclemente del humor: no hay nada sentimental en el adoctrinamiento de un colegio argelino, no hay nada tierno en el despelleje del vecindario al que se dedican las mujeres en el hamman, no hay nada romántico el mercado de carne humana que son las fiestas de las primas y los esfuerzos de una sociedad entera por casar a las hijas, las propias y las ajenas, todas, no vaya a ser que alguna se escape del redil.
Kaouther Adimi se ha escapado. Ya solo vuelve como en un breve sobrevuelo. Acompáñenla, hagan una foto aérea de una juventud argelina, ríanse para no llorar. Pero tengan cuidado de abrocharse bien los cinturones. Prevemos turbulencias.
[Ilya U. Topper]
·
·
Piedras en el bolsillo
·
SUCESOS. Detenida una mujer de treinta años por el asesinato de su vecina, que se había burlado de ella diciendo que «nunca encontraría a un hombre tan loco como para casarse con ella». La asesina golpeó a la anciana varias veces antes de estrangularla con ayuda de su cinturón «porque todavía respiraba un poco».
Yo habría hecho lo mismo.
*
La primerísima primera vez.
La primera vez que volví a Argel después de haberme mudado a París tenía veinticinco años y prisa por volver a ver a mi familia.
El avión acababa aterrizar en el aeropuerto Houari Boumediene.
Sonreí al policía bigotudo y antipático que revisaba mis papeles. Levantó la cabeza, me miró de arriba abajo y soltó: «¿Tiene algún problema?».
Con toda mi inocencia, asentí. Le hablé de las terribles horas de retraso de mi vuelo con la compañía nacional y de la ansiedad que me produjo, al llegar, la exorbitante cantidad de retratos del presidente, que parecía vigilar a cada uno de los viajeros. Además de la docena de hombres sin nada que hacer, mal afeitados, apoyados en la pared, con el pelo embadurnado de gomina, el cigarro entre los labios, los zapatos cubiertos de polvo, la cabeza llena de ideas sucias y palabras burlonas en la boca. Por más que aceleraba el paso, sus miradas insistentes me deprimían. Aquellos hombres: preámbulo de la Argelia del siglo XXI.
A modo de represalia, el policía del bigote le pidió a una de sus colegas, maquillada como un travesti, que registrara a fondo mi bolso. Me palpó los pechos durante bastante rato con una sonrisa melosa, la muy bruja, no fuera que llevara escondido un periodista, un escritor o un defensor de los derechos humanos.
Acababa de llegar.
Una tarde de domingo me dio un arrebato de nostalgia en París. Un impulso engañoso me recordó la cantidad de meses que levaba lejos de casa.
Todavía hoy, después de todos estos años, basta con que vea una hormiga roja, como las que poblaron mi infancia, para que mi corazón empiece a latir más deprisa y me ponga a buscar un billete de avión desesperadamente, alarmada por la idea de haber perdido un poco de mi alma en esta ciudad europea en la que vivo ahora. Vuelvo a pensar en la tumba de mi padre, en la risa de mi hermana, en las preocupaciones de mi madre, y la llamo enseguida:
—Vuelvo la semana que viene.
—¿Definitivamente?
—No, no… unos días.
—¿Y cuándo piensas volver de verdad?
—No sé… pronto…
Viajar con la compañía nacional es el aperitivo. El chasquido violento de los maleteros, el olor a sudor, los gritos estridentes de los niños, las preguntas indiscretas de las viejecitas, la agresividad de las azafatas y los versículos del Corán salmodiados en el despegue son todos estos detalles que me van acercando a casa. Pronto, volver a pisar esa tierra, reencontrarse con la luz cegadora y envolvente.
Así que es mi primer regreso a Argel después de seis meses en París. El miedo a haberme convertido en alguien distinto. El deseo de esconder las señales de cualquier posible cambio.
Un policía, que fumaba bajo una señal con un cigarro tachado por una línea rojo brillante, me pidió otra vez los papeles. Le di mi pasaporte argelino y mi permiso de residencia francés. Me los devolvió sin mirarme y con una mueca desdeñosa. Farfullé un «gracias» reiterado. De los cuatro a los diecisiete años, durante toda mi etapa escolar, una vez a la semana, canté con mis compañeros el himno nacional en el patio del colegio. Con la camisa rosa bien planchada y abrochada hasta el cuello, la cara limpia, las uñas bien cortadas, la mano en el corazón, había visto la bandera argelina subir con arrojo hasta lo alto del mástil. Verde, blanco, media luna y estrella rojas en el cielo azul. Había dibujado hombres de uniforme desafiando con valentía al enemigo. Me sabía de memoria poemas a la gloria de nuestro ejército y al valor de nuestra policía. Eran valientes, eran intrépidos, les debíamos reconocimiento eterno.
Frente a la autoridad, me siento obligada a dar las gracias.
El policía ni se dignó contestar. Aquí no gustan los que viven «allí». Nos situamos exactamente entre los traidores a la patria y los opositores militantes. Gente problemática. Gente indecente. No me molesta. Antes yo también era así. Hace unos años, cuando aún vivía en Argel, no me gustaba «esa gente» que dejaba su país sin ningún remordimiento para irse «allí» y que volvía unos días «a casa» porque les había dado el famoso arrebato de nostalgia una tarde de domingo. Que revienten, pensaba entonces. Que reviente, debe de decirse el policía que me rehúye la mirada. Sonreí para mantener la promesa que le hice a Amina, mi amiga de la infancia. Asegura que un poco de cariño sacaría a nuestro país de la violencia, que hay que aprender a vivir juntos a pesar de la crueldad y de las piedras. Y son muchas piedras.
Mientras hacía la cola para volver a enseñar mis papeles a un enésimo representante de la ley, pensé en otros policías con los que me crucé cuando tenía quince años. Tres granos rojos adornan mi frente. Me había trenzado el pelo y, a escondidas de mi madre me había pintado las uñas rosa purpurina. Me aterroriza la idea de que me descubra. Cuento con la discreción de mi hermana pequeña: se las pinta a escondidas desde que tiene diez años. Tres chavales enclenques, poco mayores que yo, me siguen por el camino que va al instituto mientras me escupen todos los insultos libidinosos de su repertorio, me tiran de la trenza, me empujan un poco. Superada por la situación, pido ayuda a unos policías. Se ríen y nos ordenan que nos larguemos. Algunos insultos más y mis acosadores se alejan después de haber localizado otra chica, esta vez una con las uñas rojas.
Delante de la cinta transportadora, durante ese primer regreso, tuve miedo que mi maleta no saliera de la monstruosa boca del carrusel de equipajes. En ese momento me juré que la próxima vez le colgaría una bandera argelina para reconocerla y para probar a quienes lo ponen en duda que soy argelina aunque viva «allí»…
Eso fue hace cinco años, y desde entonces no ha cambiado nada.
*
—Soy tu madre.
—Lo sé, mamá.
—¿Dónde estás?
—Fuera.
—Fuera, ¿dónde?
—Delante de mi edificio.
—Ah, no tardes en volver a casa.
—¿Qué pasa, mamá?
—Tengo una noticia que darte, tenía que llamarte. Estoy tan contenta… ¡tu hermana va a casarse!
—…
—¿Me oyes? ¡Ya solo faltas tú!
*
La víspera de la llamada de mamá deambulo en plena noche por la calle Martyrs, vestida con un pijama viejo. La parte de arriba es una antigua camisa de mi padre, el cuello se levanta. La parte abajo la compré de rebajas a mitad e precio. La goma se rompió hace mucho y el pantalón solo se sujeta gracias a una pinza del pelo.
Vivo en el número 59 de la calle Martyrs, en el lado bueno. Hacia arriba, el bulevar Rochechouart se encarga de contener a los noctámbulos. Más arriba todavía está Montmartre. A la izquierda, Pigalle, con los bares, los sexshops, los turistas. A la derecha, Barbès, con el fabuloso Louxor, los puestos de telas multicolores, los nuevos lugares de moda, los inmigrantes fichados. Abajo del todo, una iglesia y una sinagoga.
A esa hora en los portales y en los bares mal iluminados ya solo quedan los habituales.
Clothilde, mujer sin casa, lleva un impermeable beis. Empuja bolsas de trapos, botellas de plástico, una vieja maleta y cintas de vídeo. Con el vestido ancho, una camisa de encaje mugrienta pero preciosa, los largos dedos centelleantes de anillos falsos y su pintalabios corrido, parece una aristócrata abandonada por sus criados. Está sentada en la entrada de una panadería el doble de cara que las demás. Al parecer, la harina viene de Suecia, el horno lo compraron en Japón y los panaderos salen de una reputada escuela. La semana anterior, el propietario se dirigió a Clothilde llamándola señora. Ella le escupió en la cara. Clothilde nunca ha pertenecido a ningún hombre, es una señorita de cincuenta años y piensa seguir siéndolo.
Duerme en una placita, frente a un tiovivo. Por la mañana, bebe café caliente que le da uno de los vendedores de la calle. Observa a los que vivimos a su alrededor. Los niños no se atreven a acercarse a su banco y, sin embargo, no les queda otra que rozarla para subir al tiovivo.
No corren ningún peligro.
Esta noche, Clothilde se me une bajo un árbol y admiramos el cielo débilmente iluminado por algunas farolas naranjas. Le cuento que Argel está lleno de luces desde hace un tiempo. La ciudad ha salido de las tinieblas, se ha vestido de miles de puntos luminosos. Todavía no sabemos qué hacer con esas estrellas. Su brillo nos ciega más que nos tranquiliza. Clothilde agita su pelo gris y se pasa una mano por dentro. En cuanto la dejo, se sienta en su banco, con aire soñador.
Nos encontramos cada mañana a las siete en punto. Juego con las piedras recogidas en la acera. Las cuento. Clothilde bebe su café caliente. Repaso las tareas que me esperan en el trabajo. Y las piedras siguen mis pensamientos. Una piedra, una tarea. Las obligaciones desfilan en mi cabeza, en el banco a menudo todavía húmedo de rocío. Tan húmedo que moja mi ropa. Las piedras no bastan. Clothilde y su café ardiente esperan que pase algo. Despacio, el intervalo que separa la vigilia de la consciencia se acaba y los parisinos abren las puertas de los edificios, los hombros ya cansados, la mente agitada por las pesadillas de la noche.
A veces, demasiado pocas, Clothilde acepta hablar de ella. Se acuerda de los muchos amantes que formaron parte de su vida. El amor y el dolor del amor. Según ella, los hombres sufren por amor más que las mujeres. El amor cava un agujero enorme en su cuerpo. ¿Es una metáfora? Clothilde niega con la cabeza. Claro que no. En el cuerpo de los hombres se forma un agujero cada vez que se les rompe el corazón. Una bola grande se aloja en su garganta. Aparecen manchas en el blanco de sus ojos. Y poco a poco van perdiendo el color hasta volverse transparentes.
Me lo asegura y yo la creo.
Clothilde, mujer de la calle, mujer del amor, con el pintalabios corrido, es la luz de mis mañanas.
Mi madre estaría horrorizada.
*
Desde la llamada de mamá, tengo un tirón en el cuello. Mi médico me dijo que si tuviera un marido, me cuidaría. Me reí. Tosí. Me soné la nariz. Farfullé que ni siquiera tenía un proyecto de marido. Le pasé mi tarjeta. Pagué. Salí, aterrada.
Si. Tuviera. Un. Marido.
Pienso en las estadísticas, que están en mi contra en esta gran ciudad francesa, y en las mujeres que mueren solas o peor, con un gato devorándoles la cara. Las descubren seis días después. A la gente le da pena. Y se olvida.
La muerte solitaria. Los días que desfilan sin que ninguna voz marque el ritmo. Nadie está ahí por la tarde, cuando el viento ha roto tu paraguas. Ninguna mano te tiende un té caliente cuando la naturaleza está contra ti. No hay ningún hombre para llorar contigo, porque a veces eso es todo lo que se necesita: llorar con alguien. Y el cuerpo envejece poco a poco. Te sorprende no poder agacharte como antes. El deseo profundo de dos brazos alrededor del cuello, de un cuerpo que se hunde sobre ti, permanece.
Una noche soñé que mi cuerpo me abandonaba. Se moría de ganas de que lo acariciaran. Y me reprochaba haberle estropeado su juventud.
*
El día que me llamó mamá para anunciarme que mi hermana se había prometido, paseaba sin rumbo después del trabajo. Las farolas ya estaban encendidas, hacía mucho frío y sonaba un silbido de lluvia en la placita del tiovivo. Clothilde dormitaba en su banco con los lados del impermeable bien apretados contra ella. A los árboles ya solo les quedaban hojas amarillas rojas que se llevarían las primeras ráfagas de viento y caerían a nuestros pies. Algunos charcos, aquí y allá, testimonios de la lluvia, la de la víspera o la del amanecer. Un decorado de luces y sombras.
Una pareja aplaudía a una niña rubia vestida con un chubasquero amarillo, agarrada al volante de un coche de carreras en el tiovivo parado. Los padres reían. Intentaba no mirarlos fijamente. Era perfectamente consciente de la avidez de mi mirada.
Jugaba con las piedrecitas que había rescatado del fondo de mi bolsillo agujereado. Una nube, una piedra. Echaba de menos a Amina. Normalmente, me doy prisa en volver para poder hablar con ella. Pasamos horas delante del ordenador. A veces otros amigos se unen a nuestra conversación virtual. Y la magia de internet nos permite olvidar que estoy lejos. No se hacen verdaderas amigas ya de adulta en una ciudad extranjera. Quedan las piedras. Y Clothilde.
Esa tarde, había un hombre sentado en el tercer banco. Tenía el pelo rubio despeinado. Llevaba la barba descuidada y contrastaba con el pantalón con la raya perfecta, la camisa entallada y los zapatos negros encerados. Tenía los rasgos duros y algunas arrugas en las comisuras de los labios. Tirado en su banco, no leía, no escuchaba música, no hablaba por teléfono, ni siquiera miraba a las jóvenes atractivas que pasaban delante de él. Se conformaba con estar ahí, con su anillo bien visible por si alguien se lanzaba a soñar una vida en pareja con él. Los sueños se hacen trizas en París.
En medio de toda esa gente, sentía que estaba de más. El arrebato nostálgico asomaba la punta de la nariz, se preparaba para abalanzarse sobre mí.
En medio de toda esa gente, me llamó mi madre para anunciarme el compromiso de mi hermana.
—Soy tu madre.
—Lo sé, mamá.
—¿Dónde estás?
—Fuera.
—Fuera, ¿dónde?
—Delante de mi edificio.
—Ah, no tardes en volver a casa.
—¿Qué pasa, mamá?
—Tengo una noticia que darte, tenía que llamarte. Estoy tan contenta… ¡tu hermana va a casarse!
—…
—¿Me oyes? ¡Ya solo faltas tú!
—…
—La fiesta de compromiso erá en un mes, quieren casarse rápido, claro. Vendrás, ¿verdad?
—Claro.
·
·
·
© Kaouther Adimi (2016) · Traducción del francés: Aloma Rodríguez (2021) | Cedido a MSur por Libros del Asteroide.