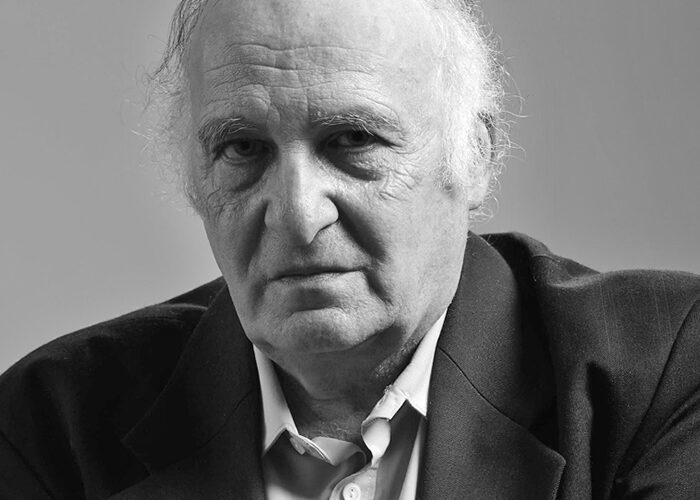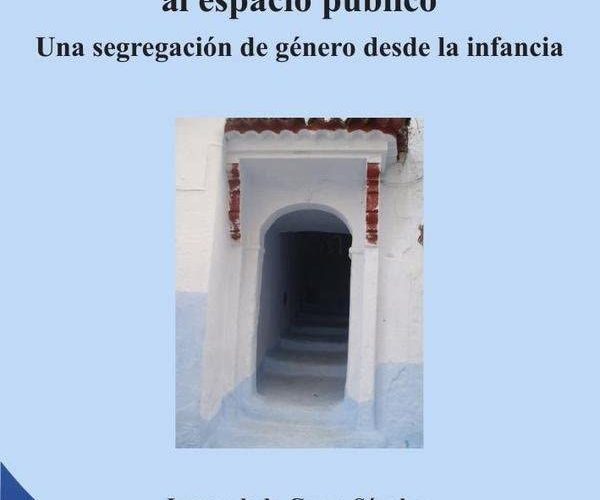Mahi Binebine
Calle del perdón
M'Sur
Rojo furcia

Ella se contonea. La admiran. La aplauden. Y cuchichean. Esta furcia me va a robar el marido. Pero a la siguiente fiesta, boda, compromiso, cumpleaños, la volverán a invitar. Porque qué sería una fiesta sin las chijat, las bailarinas ambulantes. Cantantes y vagabundas. Cuando bailan ellas, baila toda la fiesta. Porque solo durante este rato pueden ver, sentir, sentirse ellas mismas lo que es una chija: una mujer libre.
Mahi Binebine (Marrakech, 1959) retrata en Calle del perdón un oficio tradicional de Marruecos, casi el más antiguo del mundo. Solo casi. Las chijat no son prostitutas. Aunque algo de eso hay. No se someten a las normas de la sociedad, marido, hijos, familia. Son artistas. No tienen ataduras. Van con quien quieren. O con quien les conviene. Claro, en lo de convenir también puede haber intereses materiales. Como los hay en casi todas las que aceptan marido, se casan, tienen hijos…
El oficio de estas mujeres se mueve en un fino hilo entre la admiración y el rechazo social. En 2005 se le condenó a una alta multa al semanario marroquí TelQuel por haber tratado de chija a una parlamentaria: se consideraba insulto. Y eso que probablemente falte poco para que la Unesco declare el arte de las chijat, su cante, su baile, patrimonio intangible de la humanidad.
Calle del perdón (Rue du pardon, 2019) retrata la vida de una niña que, asfixiada por la rigidez de su familia sueña con ser artista. Es un homenaje a un oficio que sigue muy vivo en Marruecos, y que desde siempre hace frente a la hipocresía social. ¿Es una novela feminista? Para juzgarlo, tendrán que leerla. Ya en librerías en España, en Editorial Alfaguara. Un avance en MSur.
[Ilya U. Topper]
·
Calle del perdón
·
·
1
Subida a una banqueta coja delante del espejo del aseo, era tan chiquitaja que solo me veía un ama go de cejas, la parte superior de la frente y la cinta elástica que reprimía los rizos rebeldes. Fuera de mi campo visual florecía la pelambrera de fierecilla que mi madre aborrecía. En cuanto me acercaba a ella, su mano, como si la atrajese un imán, se dirigía hacia esos tizones que en vano se afanaba en atusar. Lo que aparentaba ser cariño era en realidad la batalla cotidiana de mi progenitora contra el desorden natural de las cosas. Pero la naturaleza, tozuda y obstinada, volvía por sus fueros invariablemente. En cuanto ponía un pie en la calle, me libraba de la diadema y volvía a ser la niña rizosa y regordeta de la calle del Perdón. A menudo me he preguntado por qué a mi madre le molestaba tanto mi melena. ¿Veía en ella alguna maldición? ¿El anticipo de mi futuro de ré proba? Quizá. Sea como fuere, me miraba como se mira a un extraterrestre náufrago de un planeta desconocido. Por más que rebuscaba entre sus ancestros y los de Padre, no encontraba el menor atisbo de algún antepasado que me pudiera haber legado semejante pelaje, y de propina ¡rubio!
Por mi parte, tampoco me identificaba con la tribu en la que había nacido y en cuyo seno había padecido una infancia difícil y oprimida. Mis padres, además de tener un carácter agresivo y taimado, vivían un mundo taciturno, triste, carente de fantasía y mortalmente aburrido. En ese entorno solo había un toque de alegría: las Santas Escrituras bordadas con hilo de oro en la alfombra de oración que colgaba de la pared del salón. Antes incluso de saber leer, me gustaba dejar que se me trastocase la vista siguiendo los arabescos que se entrelazaban sobre el terciopelo. Aparte de eso, el color gris dominaba todo lo demás: paredes, cortinas, rostros y muebles. Hasta el pelo del gato. Un gris polvoriento que adoptaba todas las tonalidades de lo deprimente. Y para completar ese panorama, en casa reinaba de la mañana a la noche un silencio lúgubre. Si hubiera podido, Padre habría mandado callar a los gorriones. De la música ya ni hablemos. Padre solo encendía la radio a la hora en punto de las noticias. Entonces, una voz grave soltaba con tono monocorde los pormenores de las gloriosas acciones regias, tras las que venía, siempre y como siempre, una amalgama de catástrofes, guerras y naufragios.
Sin embargo, como tan bien se les da a los niños con sus padres, yo me había adaptado a los míos, a la indigencia de sus sentimientos y a su fealdad. Gracias a una alquimia misteriosa, había conseguido crear una burbuja en la que me refugiaba en cuanto el entorno exterior se volvía tóxico. Resguardada en mi burbuja, dejaba que me llevara el soplo de los ángeles. ¿A que os sorprende que una bandada de ángeles disfrazados de mariposas se llevara por el cielo, muy arriba, a una niña metida en su burbuja? Puedo entenderlo. Lo cual no significa que yo no viera, igual que os veo a vosotros, a esas criaturas celestiales que alzaban el vuelo desde los cuentos fantásticos que me contaba Serghinia. Decía que su misión en la tierra consistía en señalarles el camino a los artistas.
Por cierto, ¿os he dejado claro que yo era una artista?
Desde muy pequeña he sabido descifrar el lenguaje de los ángeles; por eso pude alcanzar por mis propios medios el país de los sueños y las mariposas. Un país encantador y encantado, hecho de chispas, de escalofríos, de hoyuelos risueños y de todos los colores del arco iris. Frente al rigor seco y austero de los míos, allí encontré la gracilidad de lo curvilíneo, la danza de la voluta, la elegancia frágil, la finura y la sutileza de los seres que andan de puntillas.
En aquel país reinaba una diosa: Serghinia, nuestra vecina. Luego os contaré la historia fabulosa de esta artista en cuya casa (ahora ya puedo decirlo sin miedo) conocí la felicidad. Esa mujer fue mi familia, mi amiga y mi refugio.
De pie delante del espejo del aseo en la casa pri morosa de Serghinia, apoyándome en los dedos de los pies, alcanzaba a verme los lóbulos de las orejas, un poquitín separadas, que adornaban los zarcillos de plata maciza que mi madre solo me dejaba llevar los días de fiesta. La imagen implacable que me devolvía el espejo daba fe del alcance de los daños: una carita embadurnada de pintalabios chillón y brillante, del que no se libraba ni un pedacito de piel, que solía ser tan blanca; un «rojo furcia», como habría dicho mi madre, uno de esos bermellones que tanto me fascinaban en los labios carnosos de Serghinia. La palabra furcia cobraba una dimensión particular en mis oídos vírgenes cuando la pronunciaba mi madre. Furcia. Restallaba con la majestuosidad de una mujer liberada, reivindicaba el albedrío de m near el culo en público con una chilaba de seda ceñida y enarbolaba a cielo abierto el estandarte llameante de la insumisión.
Pero más allá, al fondo del espejo, donde el alicatado blanco se detenía al filo de la puerta entornada, mientras yo miraba mi maquillaje culpable con los ojos como platos, apareció el rostro luminoso de Serghinia. Bajo las cejas exageradamente fruncidas, sus ojos relucientes me reñían apenas y me perdonaban a medias. Vino hacia mí con los brazos abiertos, preocupada, temiendo que me cayese.
—¡Pollito mío! ¡Esa banqueta no se tiene de pie! ¡Al final te vas a llevar un coscorrón!
Y a la velocidad del rayo sentí cómo mi cuerpecillo se hundía en las abundantes carnes de su abrazo.
—Déjame que te enseñe a convertirte en princesa, amor mío. El pintalabios, como su nombre indica, está pensado para pintarse únicamente los labios. No la frente, ni los pómulos, que ya los tienes bastante encarnados de por sí, ni mucho menos esos párpados sanguinolentos que te hacen parecer una bruja sacada directamente de un cuento de miedo. Pero tú no eres una bruja, ¿verdad, cariño? Entonces, pon mucho cuidado, como cuando coloreas con Aida y Sonia. No te salgas del contorno de ninguna manera. ¿Entendido?
—Sí, Mamyta.
—Buena chica. Y ahora refriégate bien esa carita ¡y tráemela aquí para que me la coma!
Mamyta era el mote que le habían puesto a Serghinia Aida y Sonia, sus hijas gemelas. De modo que a mí también me gustaba llamarla así, pero con variantes: Mami, Mya, Maya, Mamyta. Cada sílaba de ese breve apodo incluía su carga de cariño. Exhalaba el aroma almizclado de su pecho reconfortante, la cascada de su risa y los sonoros besos que te dejaban en los mofletes un estampado tan bonito.
Si hubiera tenido la mala pata de que mi madre me pillara en ese estado, delante del espejo del aseo, encaramada a una banqueta coja, con la gandura remetida en las bragas y la cara maculada de pecado escarlata, habría sido el fin del mundo: una buena tunda, aderezada con voces y lamentaciones a más no poder, y por si fuera poco, de postre, la promesa que más miedo me daba: «¡Cuando llegue tu padre te vas a enterar de lo que es bueno!».
Yo no quería a mi padre. No me gustaba la sangre que tenía en los ojos cuando la ira se adueñaba de él. Lo que me asustaba no eran tanto los golpes como lo demás… Odiaba la oscuridad de su cuarto, su aliento, la barba que pinchaba, las manos monstruosas… y lo demás. Todo lo demás.
2
Para los artistas cuya herramienta de trabajo es el cuerpo, la belleza no es forzosamente indispensable. Resulta difícil definir a Mamyta como una hurí. Observando detalladamente los rasgos de su rostro, se puede afirmar sin temor a que nadie lo rebata que, estéticamente hablando, estamos por debajo de la media nacional. Los ojos chiquitos saturados de rímel, la nariz breve y aguileña, la boca enorme que ribetean unos labios carnosos y el tatuaje de la frente y la barbilla, a la antigua usanza, de ningún modo pueden pertenecer a una odalisca. Ni por asomo. Sin embargo, el conjunto de esos rasgos reunidos en la misma cara, colmada de alegría, forma un todo armonioso y de lo más agradable. Si a eso añadimos la dentadura de oro macizo que a la mínima carcajada es como unos fuegos artificiales, los cien kilos de carne lechosa embutidos en un caftán de satén y el contoneo felino en el que cada parte del cuerpo parece autónoma, descoyuntada y como separada del resto, también se puede afirmar que esta mujer del lunar en la mejilla tiene gancho.
En realidad, Mamyta tiene dos caras aparentemente contradictorias: la del ama de casa anodina con la que te puedes cruzar por la mañana en una arteria adyacente a la calle del Perdón, en el zoco, con su cesta de palma, o sin ir más lejos dando un paseo por la Plaza; y la otra, la de la diva de caftán resplandeciente que te trastorna en el convite de una boda o una circuncisión, o en una de esas fiestas privadas que los hombres, melancólicos, rememoran con medias palabras en la terraza de un café.
Como me pasé la infancia y parte de la adoles cencia con Mamyta, tuve el privilegio de asistir al milagro de esas metamorfosis. Al principio como una espectadora cualquiera, tan pasmada como pueda estarlo una niña ante un tam-tam abigarrado un día de fiesta, y más adelante en primera fila, cuando me concedió la gracia de contratarme en su troupe para salvarme de mi familia…
Qué historia más rara la mía. Inverosímil y trágica, como lo son tantas historias en nuestro país. ¡Pero tened paciencia! Os la contaré si me concedéis la gracia de vuestra indulgencia. Mi relato seguirá a ratos sendas desconcertantes. Si por ventura os perdéis, surgirá de la nada un rayo de luna para indicaros la salida… Pero mucho me sorprendería que quisierais salir de mi laberinto. Le cogeréis el gusto a la libertad de mi fantasía, a mis caprichos, a algunas situaciones imprevistas que, lo reconozco, me sorprenden incluso a mí. No creáis que se trata de ma licia ni de vanidad, lo único que digo es que los que antaño se adentraron en él no han vuelto a salir. Se han quedado presos en una trama de fibras sensibles…, una suave telaraña en la que, a pesar de los pesares, resulta tan grato forcejear…
Os estaba hablando, pues, de ese momento mágico en que Mamyta la oruga se convierte en una mariposa que revolotea en torno a la luz. Era la época en que yo hacía mis pinitos en la profesión. Tenía catorce años pero aparentaba bastantes más. Mamyta se tomaba la molestia de maquillarme personalmente, realzando los ojos con una línea de kohl que me llegaba hasta las orejas y alegrando los pómulos con una crema a base de cochinilla; para re matar, espolvoreaba un puñado de estrellas doradas por los bucles de la melena. La niña descarada de la calle del Perdón se transmutaba de pronto en princesa; una consumada artista, resplandeciente y refinada, que se diferenciaba, como el día de la noche, de mis competidoras. Las gemelas, que habían entrado antes que yo en la troupe, albergaban contra mí unos celos feroces, pues no podían soportar que su madre me quisiera tanto.
Y eso que Mamyta tenía cariño para dar y tomar. El hecho de quererme a mí no mermaba ni un poco el amor que sentía por sus hijas. Prueba de ello eran las miradas de apoyo que nos dedicaba a cada una durante el espectáculo. Me gustaba verla sonreír cuando me subía por iniciativa propia a la mesa redonda. Bailaba para ella. Solo para ella. En momentos así, no se interponía nada entre mi cuerpo electrizado y el magnetismo de su mirada. Imitaba sus gestos, sus miradas de soslayo asesinas, su forma de azotar el suelo con la melena cuando el diablo le poseía el cuerpo. Y mientras las panderetas y los crótalos se ponían frenéticos, yo prolongaba el eco de sus cantos lacerantes y sus cantilenas jubilosas. Cuánto ansiaba parecerme a ella. Más aún, ansiaba ser ella. Deshacerme de mi condición de mortal y colarme en ese traje de luz que vestía ella cuando pisaba el escenario.
Una aparición magistral donde todo está estudiado, medido y calibrado, donde cada detalle tiene su importancia. Rodeada de sus músicos y bailarinas como de una escolta, con paso lento, metiendo la cintura y con la mirada vuelta hacia las estrellas, se presentaba al fin delante de un público entregado e impaciente que ya no podía estarse quieto. Le bastaba con alzar la voz y la histeria se volvía colectiva. Esa voz ronca, rota seguramente por sufrimientos pasados, retumbaba inundando el patio y, a través de los altavoces orientados hacia el cielo, el barrio entero. De pie, conquistadora, con los brazos abiertos y lascivos como las ramas de un cedro que animasen a los gorriones a una parada nupcial, entonaba cantos que mezclaban lo licencioso con lo sagrado, daba rienda suelta a sus demonios para entregarse medio incons ciente a la barahúnda. Entonces el oleaje se adueña de su carne, se adentra en la senda de los escalofríos, alcanza el bajo vientre que se endereza, se traga el ombligo y se afloja lentamente igual que mueren las olas. Y de nuevo las ondulaciones, que se vuelven contagiosas y se transmiten a los asistentes, arrastrándolos a un cabeceo febril.
Los maridos no se quedan cortos, cubren a las mujeres de billetes, cuanto más fluye el dinero más desenfrenado es el ritmo, que se acompasa con el palpitar de los corazones y hace que hierva la sangre. Las mujeres casadas ya no están casadas. Cantan y ríen a carcajada limpia. Vibran igual que nosotras, las profesionales, y nos imitan creyéndose sensuales; pero son torpes, casi vulgares. No con esa vulgaridad fingida con la que jugamos a nuestro antojo, sino la auténtica, sugestiva y cruda, la que vocea su frustración sexual. Entonces nosotras actuamos, más y más, despertamos sus ganas irresistibles de parecérsenos…, de adoptar abiertamente nuestra conducta liviana y disoluta…
Una noche, entre bastidores después de haber cantado, mientras los músicos tomaban el relevo, Mamyta me comentó, mirando a los espectadores en trance: «Fíjate, hija mía, fíjate en cómo bailan esas mujeres, qué felices son… No veo ni madres, ni tías, ni hermanas, ni primas… Son todas amantes… ¿Ves? Tengo el poder de sacarlas un rato de una vida insignificante para convertirlas en dulcineas arrebatadoras…, ¡aunque a mis espaldas las zorras esas me llamen furcia!».
·
·
·
© Mahi Binebine (2019) | Traducción del francés: María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego | Cedido a MSur por Editorial Alfaguara.