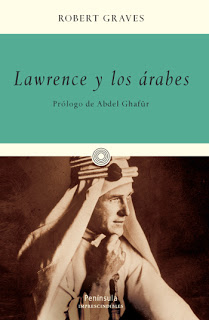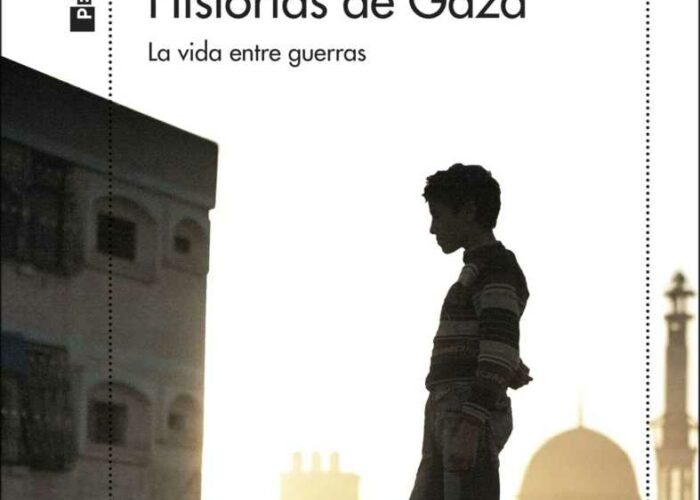Más armas que letras
Alejandro Luque
Según relata en sus memorias, Adiós a todo eso, Robert Graves conoció a T. E. Lawrence, el legendario Lawrence de Arabia, hacia 1920, siendo aquél un joven de 25 años. ”Usted debe de ser el poeta Graves, ¿no es cierto? Leí un libro de poemas suyo en Egipto en 1917, y me pareció bastante bueno”. Ése fue el comienzo de una amistad duradera, la de dos ex soldados volcados en una nueva batalla: llevar su talento como escritores lo más lejos posible.
Un libro titulado Lawrence y los árabes, escrito además por uno de los poetas y prosistas británicos más grandes del siglo XX, ejerce de entrada una atracción bastante irresistible. A cualquiera le consta que la compleja personalidad de Lawrence llegó a un conocimiento del mundo árabe, ya fuera de su arqueología y su historia —se graduó con la aplaudida tesis La influencia de las Cruzadas en la arquitectura militar europea— como de su orografía, su lengua y sus peculiaridades culturales. Seguramente hubiera bastado dejar correr un magnetófono ante él para obtener una narración llena de pasión y erudición. O remitir directamente a sus famosos Siete pilares de la sabiduría.
Sin embargo, después de un par de capítulos presentados a modo de breve semblanza biográfica, Graves entra de lleno en la materia que parece interesarle más: la experiencia de Lawrence como estratega y asesor en las revueltas árabes frente al imperio Otomano, es decir, su estricta dimensión militar.
Para decirlo más claramente, quienes gusten de seguir el relato desplegando un mapa en la mesa y volcando sobre ella la caja de soldaditos de plomo, encontrarán en estas páginas varias horas de gozo. Pero aquellos que no hayan hecho ni la mili, o simplemente tiendan a aburrirse con el baile de avances y retrocesos de tropas sobre el tapete, sentirán más de una tentación de cerrar el libro y dedicarse a otra cosa. La lección de Historia acaba invadiendo el curso casi entero.
Y no es que sea un relato mal escrito, ni mucho menos. Aunque la traducción adolece de algunas llamativas imperfecciones, no cabe duda de que Graves saca a relucir su estilo y, a pesar de la aridez de algunos pasajes —para no desentonar con la atmósfera del desierto—, el hecho de recurrir a fuentes diversas, entre cartas, libros y otros testimonios de primera mano da cierta viveza a la historia. A menudo, sentimos que el narrador aporta detalles que, si bien parecen imposibles de constatar, aportan verosimilitud al conjunto —“Majaron café en un mortero (lo perfumaron con tres granos de cardamomo), lo hirvieron y colaron con una esterilla de palma…”— o se permite reproducir largas conversaciones como si hubiera estado presente en ellas. Es escritor, es su trabajo.
Tampoco es del todo cierto que el volumen no contenga impresiones e ideas de Lawrence sobre la exótica y convulsa realidad árabe de la época. Pero éstas se dosifican de un modo tan avaro, que se antoja insuficiente. Apenas empieza a entrar en materia, el hilo se interrumpe con alguna voladura de puente o alguna mediación entre tribus.
“Es una civilización antigua, muy antigua, que se ha refinado hasta liberarse de los dioses lares y de la mitad de los jaeces que la nuestra se apresura a adoptar”, explica en una carta a su amigo Oxford V. Richards, para añadir más adelante, en las antípodas del colonialismo que acabaría repartiéndose el pastel de Oriente Medio: “Soy y seré extranjero para ellos, pero no los creo peores, ni intentaría cambiar su manera de ser”.
Hacia el final del relato, Graves dedica generosas líneas a consignar la pasión de Lawrence por las motocicletas. Éste se jactaba de haber roto una vez el velocímetro de su Brough-Superior, y en su correspondencia asevera: “Podría escribir páginas enteras sobre la lujuria de moverse aceleradamente”. Ninguno de los dos imaginaba que la aventura de Lawrence de Arabia, el héroe que sobrevivió a los disparos de los turcos, a las picaduras de escorpión y a las inclemencias del desierto, pondría fin a su aventura en una carretera próxima a su casa de Clouds Hill. Tenía sólo 47 años, pero llevaba mucho tiempo viviendo instalado en el mito, del que no saldría jamás.
Él mismo sugirió que este libro llevara un encabezamiento en latín, una cita de la Vulgata difícil de traducir: Onager solitarius in desiderio animi sui attraxit ventum amoris. “Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento…”. Viento fragante a pólvora, seguro.