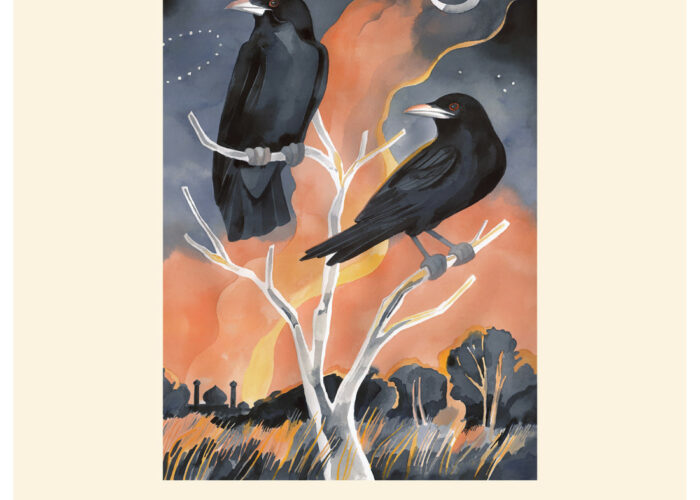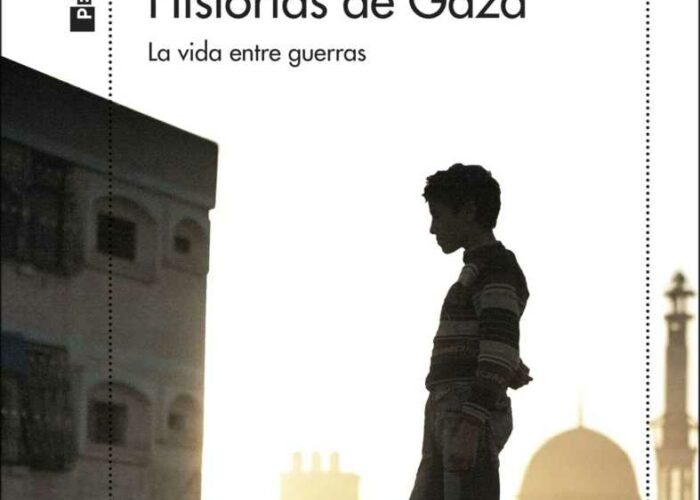El dedo en el ombligo
Ilya U. Topper

Alain Finkielkraut
La identidad desdichada
¿Existe Europa? ¿Tiene una identidad? ¿O es que el rasgo más determinado de esa cultura que llamamos europea es no reivindicar rasgos determinados, buscar ser lo más cosmopolita posible? Buscando ese cosmopolitismo ¿no está continuamente rebajando y escondiendo todo lo que pueda considerarse propio, en aras de una políticamente correcta aceptación del “otro”? ¿Qué ocurre si al final ya sólo es visible el “otro”?
Estas son las preguntas que plantea Alain Finkielkraut, filósofo francés, y las ilustra con un ejemplo: en 2009 acude a dar una charla a un colegio de París donde él mismo fue alumno en los años 50. En la pared hay un mapamundi con fotos de los críos y la frase: “Me siento orgulloso de venir de…” Sólo los niños que son franceses de muchas generaciones se quedan sin “orígenes”, pobrecitos.
Lo curioso es, recuerda Finkielkraut, que él mismo era hijo de inmigrantes (judíos polacos), pero en su época, el colegio únicamente se esforzaba de hacerle partícipe de la cultura de Francia: ni le recriminaba tener un origen extranjero, ni le hacía sentirse orgulloso de ello.
Esto ha cambiado: ahora, ser francés es casi una vergüenza, o eso siente el filósofo: incluso la simple propuesta de lanzar desde el gobierno un debate sobre la identidad nacional de Francia -acotando de antemano que se trata de una identidad de mestizaje y que “no existen franceses de pura cepa” – acarrea ya furiosos manifiestos y acusaciones de facherío y extrema derecha.
En cambio “el otro” puede pasear su cultura y su identidad y exigir que se le respete, ciudadano pero “con orígenes” de los que enorgullecerse.
Ese “otro” no está muy definido en el libro de Finkielkraut. Queda obvio que se trata del francés con orígenes norteafricanos, en todo caso musulmán, porque desde el primer capítulo (‘Laicos contra laicos’), el discurso arranca con la polémica del velo en el colegio. Lo que le da al autor oportunidad de hacer un largo recorrido sobre la filosofía y razón de la escuela francesa como concepto, eludiendo, tras un par de frases acertadas, un mayor debate sobre el significado o el surgimiento de ese velo.
Las francesas han tardado en conquistar el derecho a llevar pantalones, pero en las barriadas ya no pueden llevar falda
Misma cuerda en el siguiente capítulo, ‘Mixidad francesa’ (el neologismo describe un espacio compartido por mujeres y hombres). Tras apuntar, con acierto, que el velo simboliza la separación de sexos y que ambos conceptos son uno solo a ojos de países como Qatar, Arabia Saudí e Irán, que exigieron estas normas para las Olimpíadas 2012, llegan unas reflexiones a fondo sobre la galanterie française, ese juego tan francés de la pequeña y continua seducción sin consecuencias, que marca la relación de respeto entre dama y caballero, y al que los alemanes por ejemplo no saben jugar.
Un recorrido por los siglos que las mujeres francesas han tardado en conquistar el derecho a llevar pantalones, desemboca en un contrapunto: lo imposible que les resulta a las chicas en las barriadas chungas llevar falda: quien lleva falda es puta. “Lo nuestro no es la falda sino el velo”. Pero es un acorde siempre demasiado breve, entre un reguero de referencias a los clásicos del pensamiento francés. Demasiada filosofía.
Cuando uno acomete el quinto capítulo, con la esperanza de que el autor por fin entre en materia, se halla con una apesadumbrada reflexión sobre cómo la pantalla reemplaza al libro, el mensaje de texto a Proust y, en clase, las redacciones creativas sobre el barrio susituyen el estudio del Cid de Corneille. Reflexión que se torna en lamento sobre la pérdida general de los buenos modales, hasta el punto que un alumno es capaz de pronunciar la palabra diarrea en clase para indicar que tiene que ir al baño. Oh no.
Ese cambio del modelo educativo europeo, que ha reemplazado los callados soldaditos de plomo de los colegios de antaño por revoltosos ciudadanos menores de edad que hablan, ríe y chupan caramelos… ¿que pinta en un ensayo sobre la identidad de Europa? Si se han perdido los buenos modales ¿es por culpa de los bárbaros venidos de sus desiertos? ¿O es que Finkielkraut simplemente aprovecha para soltar su incomodidad de sexagenario ante una juventud que no es la suya? O ya no: él fue uno de los muchos estudiantes que en París pedían a gritos la subversión de los valores en cierto mes de mayo del año 1968. O tempora o mores.
Incomodan estas digresiones porque agúan la esencia de un libro que se antoja muy necesario, y más que nunca cuando los disparos en la redacción de Charlie Hebdo han puesto una terrible y sangriente rúbrica a los temores esbozados. Está claro que algo ha fallado en la relación entre Francia, como concepto de sociedad democrática, y ese “otro”, al que Finkielkraut conjura una y otra vez, como mujer que insiste en llevar el velo incluso cuando trabaja en una guardería, como chico que considera puta a toda chavala que lleve falda, como alumno que se niega a estudiar Rousseau porque es “contrario a su religión”.
Los tapeos de tintorro y chorizo exorcizan al “otro”, que huye de ellos como el diablo del agua bendita
Y Finkielkraut tiene toda la razón si percibe la amenaza de esa identidad islamista que pone en cuestión los fundamentos de la convivencia no ya republicana francesa sino, simplemente, de cualquier convivencia: los hermanos Kouachi son sólo la encarnación final y coherente de ese “otro”, de esa latente amenaza contra la que los “franceses de pura cepa” se reúnen los domingos organizando tapeos públicos de tintorro y chorizo. Sustancias que exorcizan al “otro”, que huye de ellos como el diablo del agua bendita.
“El tiempo apremia” concluye Finkielkraut el libro, pero no nos queda claro para hacer qué o contra quién ¿Quién es el otro, nom de dieu? ¿De dónde surge? Nada de esto se halla en el libro, y quizás haya hecho bien Finkielkraut en no meterse en la materia, porque al menos evita así proferir estupideces monumentales como aquellas con las que hundió su buen nombre Oriana Fallaci: pintando las barriadas francesas como avanzadillas de una identidad mundial islámica. Más o menos como los rollitos de primavera son sola la punta de una gastronomía china que cuenta con mil millones de comensales allá en Asia. (Sólo que de la inmigración china nunca habla nadie, parece que al poderse comer, los rollitos no le suponen una amenaza a la “identidad europea”).
Finkielkraut está demasiado ocupado en conceptos de filosofía francesa como para levantar la vista y mirar fuera
No, los chavales de las barriadas francesas, esos que no quieren estudiar Rousseau, esos que llaman puta a sus primas si llevan falda o se atreven a ir sin velo, y son capaces de quemarlas vivas si éstas les dan calabazas, no encarnan una identidad de fuera de Europa. La galanterie, el flirteo inocente en cualquier ocasión, también se practica en Marruecos (cuando las chicas están a salvo del ubicuo acoso sexual). Mis amigas marroquíes se apuntan a los tapeos de vino y chorizo en lugar de huir. Ese “otro” que amenaza la convivencia no viene de fuera: es un producto del gueto europeo. No representa una cultura diferente a la europea, sino una (espantosa) subcultura europea.
Pero Finkielkraut está demasiado ocupado en sus elucubraciones sobre conceptos de filosofía social y política francesa de los últimos siglos como para levantar una sola vez la vista y mirar fuera, a través del Mediterráneo, observar cómo esa subcultura religiosa empieza a tomar cuerpo también en otros países, negando siglos de civilización, contraviniendo y erradicando hábitos, tradiciones, identidades.
El filósofo ha querido colocar el dedo en la llaga, pero la piel es resbaladiza y ha acabado metiéndoselo únicamente en el ombligo.