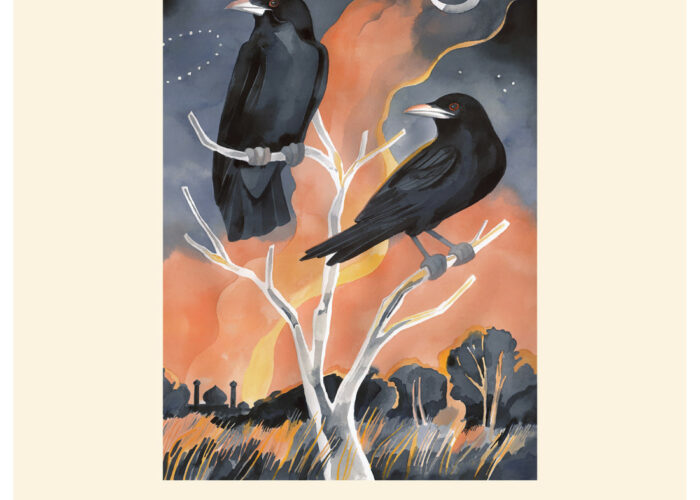Leila Slimani
M'Sur
La enemiga en casa
Canción dulce, la novela que le valió a Leila Slimani el premio Goncourt en su última edición, arranca con una tragedia. Algo espantoso ha ocurrido en el hogar de Myriam y Paul, padres de dos bebés. La narración nos conduce al momento en que la esposa, decidida a reintegrarse en el mundo laboral, convence al marido para que contraten a una niñera. Es así como dan con Louise, la persona perfecta para el puesto: siempre atenta a todos los detalles, eficiente, sacrificada, amorosa con los niños…
Esta situación corriente deviene en una suerte de thriller cuando la extraña va formando parte de la cotidianidad de un modo cada día más indisoluble. Pero la tragedia hacia la que hábilmente nos conduce Slimani –inspirada en hechos reales– no es sino un señuelo para la no menos habilidosa vivisección de la sociedad moderna que subyace bajo la historia.
La necesidad de realización personal y la responsabilidad de los hijos, el desigual reparto de roles entre hombres y mujeres, las tensiones y culpas derivadas de todas estas circunstancias, son algunas de las cuestiones que la novela desarrolla sin imponer conclusiones, pero obligando al lector a reflexionar acerca del modelo familiar imperante, con todos sus lastres y anacronías.
Nacida en Rabat en 1981, hija de padre marroquí y madre franco-argelina, Leila Slimani ha ejercido como periodista en L’Express y Jeune Afrique, y se dio a conocer como escritora con Dans le jardín de l’ogre (2014). Con Canción dulce, traducida al español por Malika Embarek, ensancha la nómina de autores de origen magrebí que han conquistado el Goncourt, después de Tahar Ben Jelloun. En este momento ultima un ensayo, que se promete interesantísimo, sobre la vida sexual de los marroquíes.
[Alejandro Luque]
Canción dulce
Miss Vezzis había venido del otro lado de la Frontera para cuidar a unos niños en casa de una familia […] La señora declaró que Miss Vezzis no valía nada, que no era limpia y que no mostraba ningún interés. Ni por un momento pensó que Miss Vezzis tenía que vivir su propia vida, preocuparse de sus propias cosas, y que para ella estas eran lo más importante que tenía en el mundo.
RUDYARD KIPLING, Cuentos de las colinas
«Entiéndame, caballero, ¿sabe lo que significa que uno no tenga ya un lugar adonde ir?» La pregunta que Marmeladov le había hecho la víspera le acudió de pronto a la mente. «Pues todo hombre debe tener un lugar adonde ir.»
DOSTOYEVSKI, Crimen y castigo
El bebé ha muerto. Bastaron unos pocos segundos. El médico aseguró que no había sufrido. Lo tendieron en una funda gris y cerraron la cremallera sobre el cuerpo desarticulado que flotaba entre los juguetes. La niña, en cambio, seguía viva cuando llegaron los del servicio de emergencias. Se debatió como una fiera. Había huellas de forcejeo, fragmentos de piel en sus uñitas blandas. En la ambulancia que la conducía al hospital se agitaba, presa de convulsiones. Con los ojos desorbitados, parecía buscar aire. La garganta la tenía llena de sangre. Los pulmones, perforados, y se había dado un fuerte golpe en la cabeza contra la cómoda azul.
Fotografiaron la escena del crimen. Los policías recogieron huellas y midieron la superficie del cuarto de baño y del dormitorio de los niños. En el suelo, la alfombra de princesas estaba empapada en sangre. El cambiador, medio volcado. Se llevaron los juguetes en unas bolsas transparentes precintadas. La cómoda azul también servirá en el juicio.
La madre estaba en estado de shock. Eso dijeron los bomberos, repitieron los policías, escribieron los periodistas. Al entrar en el cuarto donde yacían sus hijos, lanzó un grito desde lo más hondo, un aullido de loba. Las paredes temblaron. La noche se abatió sobre ese día de mayo. Vomitó, y así fue como la halló la policía, con la ropa sucia, en cuclillas, quebrada en sollozos como una loca. Aullaba hasta desgarrarse los pulmones. El enfermero de la ambulancia hizo un gesto discreto con la cabeza, la pusieron de pie, a pesar de su resistencia, de sus patadas. La alzaron despacio y la joven interna del SAMU le administró un sedante. Era su primer mes de prácticas.
A la otra también tuvieron que salvarla. Con la misma profesionalidad y sangre fría. No supo morir. Solo dar muerte. Se cortó las venas de las muñecas y se clavó el cuchillo en la garganta. Perdió el conocimiento al pie de la cunita de barrotes. La incorporaron, le tomaron el pulso y la tensión. La pusieron en la camilla, y la joven médica en prácticas mantuvo la mano presionada contra su cuello.
Los vecinos se han agolpado a la entrada del edificio. Mujeres más que nada. Se acerca la hora de recoger a los niños del colegio. Observan la ambulancia, con los ojos cuajados de lágrimas. Lloran y quieren enterarse. Se alzan de puntillas. Intentan distinguir lo que ocurre tras el cordón policial, dentro de la ambulancia que ha arrancado con las sirenas a todo volumen. Se susurran información al oído. Ya corre el rumor. Ha sucedido una desgracia a los niños.
Es un bonito edificio de la Rue d’Hauteville, en el distrito 10. Un edificio donde los vecinos, sin conocerse, se saludan con calidez. La casa de los Massé está en la quinta planta. Es la más pequeña del inmueble. Paul y Myriam construyeron un tabique en mitad del salón cuando nació el segundo hijo. El dormitorio de ellos es diminuto, situado entre la cocina y la ventana que da a la calle. A Myriam le gustan los muebles vintage y las alfombras bereberes. En la pared ha colgado unas estampas japonesas.
Hoy llegó a casa más temprano que de costumbre. Abrevió una reunión y aplazó hasta el día siguiente el estudio de un caso. Sentada en un vagón de la línea 7 del metro había pensado en darles una sorpresa a los niños. Al llegar, se detuvo en la panadería. Compró una baguette, un postre para los críos y un bizcocho a la naranja para la niñera. Es su preferido.
Pensó que los llevaría al tiovivo. Irían juntos a hacer la compra para la cena. Mila le pediría un juguete. Adam mordisquearía un trozo de pan en su cochecito.
Adam ha muerto. Mila va a sucumbir.
* * *
·
«Sin papeles, no. Espero que estés de acuerdo. Si se tratara de una asistenta o de un pintor de brocha gorda, no me importaría. Esa gente tendrá que vivir de algo, pero cuidar de los niños es distinto, es muy arriesgado. No quiero a una persona que tema llamar a la policía o ir a un hospital en caso de una urgencia. A parte de eso, que no sea demasiado mayor, que no lleve pañuelo y que no fume. Lo principal es que sea una mujer dinámica y que tenga tiempo para nosotros. Que trabaje para que podamos trabajar.» Paul ha preparado todo. Ha establecido una lista de preguntas y calculado media hora por entrevista. Dedicarán la tarde del sábado a encontrar una niñera para sus hijos.
Unos días antes, mientras Myriam comentaba que estaba buscando a alguien que cuidara de los niños a su amiga Emma, esta se quejó de la mujer que se ocupaba de los suyos. «Tiene dos hijos aquí, así que nunca puede quedarse un poco más tarde o cuando la necesito. No es práctico. Considéralo al entrevistarlas. Si tiene hijos, más vale que los haya dejado en su país.» Le agradeció el consejo, pero en el fondo el discurso de Emma la había incomodado. Si alguien que quisiera contratarla se hubiera referido a ella o a alguna de sus amigas de ese modo, se habrían indignado ante semejante discriminación. Le parecía horrible descartar a una mujer porque tuviera hijos. Prefiere no tratar ese tema con Paul. Su marido es como Emma. Un pragmático que pone a los suyos y su carrera por delante de todo.
Esta mañana, fueron al mercado en familia, los cuatro. Mila sobre los hombros de Paul y Adam dormido en su cochecito. Han comprado flores y están ordenando la casa. Quieren dar una buena impresión a las niñeras que van a entrevistar. Recogen los libros y revistas desperdigados por el suelo, debajo de la cama y hasta en el cuarto de baño. Paul le pide a Mila que ordene sus juguetes y los ponga en los cajones de plástico. La niña protesta lloriqueando y al final él los amontona contra la pared. Doblan la ropa de los niños, cambian las sábanas de las camas. Limpian, tiran cosas a la basura y procuran a toda costa airear esta casa en la que se asfixian. Les gustaría que ellas vieran que son correctos, serios y ordenados, unos padres que buscan lo mejor para sus hijos. Que entiendan que ellos son los que mandan.
Mila y Adam están durmiendo la siesta. Myriam y Paul, sentados en el borde de su cama de matrimonio. Angustiados y confusos. Nunca han puesto a sus hijos en manos de nadie. Myriam estaba acabando la carrera de derecho cuando se quedó embarazada de Mila. Sacó el título dos semanas antes de dar a luz. Paul entonces hacía prácticas en empresas, las que se presentaran, con ese optimismo que la había seducido cuando lo conoció. Estaba seguro de que podía trabajar por los dos. Seguro de triunfar en la producción musical, a pesar de la crisis y de los recortes.
Mila era un bebé delicado, irritable, que lloraba sin cesar. No engordaba, rechazaba el pecho de su madre y los biberones que le preparaba su padre. Siempre asomada a la cuna de la pequeña, Myriam se había olvidado hasta del mundo exterior. Sus ambiciones se limitaban a intentar que aquella criatura frágil y llorona engordase algunos gramos. Los meses pasaban volando. Paul y Myriam no se separaban jamás de Mila. Fingían no notar que sus amigos estaban hartos, que comentaban a sus espaldas lo inadecuado de llevar a un bebé a un bar o de colocarlo en el banco de un bistró. Pero Myriam no quería saber nada de recurrir a una canguro. Ella era la única capaz de responder a las necesidades de su hija.
Apenas había cumplido Mila año y medio cuando Myriam se quedó de nuevo embarazada. Siempre alegó que había sido un accidente. «La píldora no es segura al cien por cien», decía riéndose con sus amigas. En realidad, había sido un embarazo premeditado. Adam fue la excusa para seguir disfrutando de la dulzura del hogar. Paul no emitió reserva alguna. Acababan de contratarlo como asistente de sonido en un conocido estudio, donde trabajaba día y noche, rehén de los caprichos de los artistas y de sus horarios. Su esposa parecía satisfecha con esa maternidad animal. La vida en una burbuja, lejos del mundo y de los demás, los protegía de todo.
Pero el tiempo empezó a resultarles eterno, la perfecta mecánica familiar se había atascado. Los padres de Paul, que les solían echar una mano cuando nació la pequeña, ahora pasaban temporadas más largas en su casa de campo, ocupados con unas reformas. Un mes antes del parto de Myriam, organizaron un viaje de tres semanas por Asia y avisaron a Paul en el último momento. Le sentó fatal, se quejó a Myriam del egoísmo de sus padres, de su falta de consideración. Pero para ella fue un alivio. No soportaba tener a Sylvie hasta en la sopa.
Escuchaba sonriente los consejos de su suegra, se reprimía cuando la veía registrar la nevera y criticar los alimentos que contenía. Sylvie era de las que compraban productos ecológicos. Le preparaba la comida a Mila pero dejaba la cocina patas arriba. Myriam y ella nunca estaban de acuerdo sobre nada, y en la casa reinaba un malestar concentrado, hirviente, que amenazaba cada segundo en transformarse en gresca. «Deja que disfruten tus padres. Tienen razón de pasárselo bien ahora que están libres », acabó diciendo Myriam a Paul.
No había medido el alcance de lo que se avecinaba. Con dos hijos todo se complicaba: hacer la compra, bañarlos, llevarlos al médico, limpiar la casa. El agobio le pasaba factura. Myriam perdía vitalidad. Cada vez odiaba más las salidas al parque infantil. Los días de invierno se le hacían interminables. Las rabietas de Mila la sacaban de quicio, los primeros balbuceos de Adam la dejaban indiferente. Su necesidad de salir a caminar sola iba en aumento. De gritar como una loca en la calle. «Me están comiendo viva», se decía a veces.
Envidiaba a su marido. Al caer la tarde esperaba impaciente su llegada. Se quejaba durante un buen rato de los gritos de los niños, de lo pequeña que era la casa, de lo mucho que se aburría. Cuando le tocaba a él hablar y le contaba las sesiones maratonianas de grabación de un grupo de hip-hop, ella le soltaba con rabia: «¡Qué suerte tienes!». Él contestaba: «La que tiene suerte eres tú. Cuánto me gustaría verlos crecer». En ese juego nadie salía ganando.
Por la noche, Paul se quedaba profundamente dormido a su lado, con el sueño del que ha trabajado todo el día y merece un buen descanso. Ella se reconcomía por la amargura y la insatisfacción. Pensaba en el esfuerzo realizado para acabar la carrera, a pesar de la falta de dinero y de apoyo de sus padres, en la alegría que sintió al acceder a la abogacía y vestir por primera vez la toga, en la foto que le hizo entonces Paul, con ella puesta, delante del portal, orgullosa y sonriente.···
··
© Leila Slimani · © Traducción del francés: Malika Embarek | Cedido a MSur por Cabaret Voltaire.