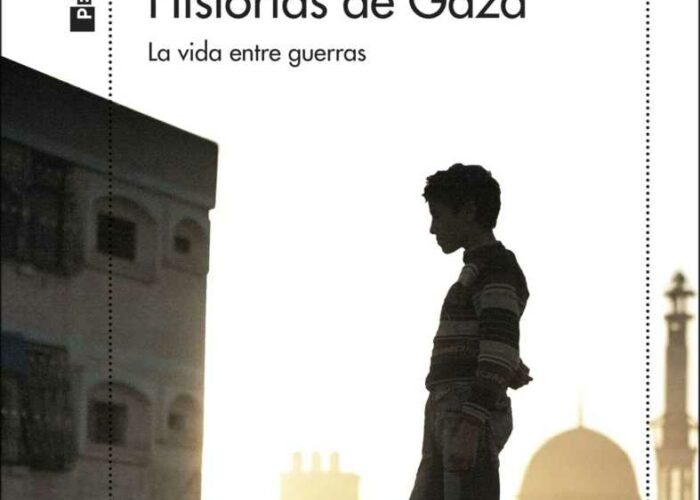Mauricio Wiesenthal
El derecho a disentir
M'Sur
El mundo de mañana

A menudo, lo confieso, cedo al pesimismo. Por ejemplo, cuando pienso en Mauricio Wiesenthal, amigo querido y autor al que me mantengo fiel desde hace muchos años. Y cuando reflexiono sobre su mundo europeo y mediterráneo, tan relegado en nuestro tiempo, tan condenado a sucumbir ante la fuerza de las potencias hegemónicas: China, Rusia, Estados Unidos. Solemos consolarnos considerando la superioridad moral y cultural de la vieja Europa, como si la moral y la cultura pudieran, en el sistema que nos rige, hacer un contrapeso a las cuestiones verdaderamente decisivas de nuestro futuro, desde la astucia geopolítica a la apropiación de las materias primas.
Sí, tal vez el mundo de Wiesenthal, que es también el nuestro por naturaleza, filiación y convicción, es cada vez más el mundo de ayer —por decirlo con palabras de su, nuestro venerado Stefan Zweig— y cada vez menos el de mañana.
Y sin embargo, cada vez que leo o releo a Mauricio, su serena sabiduría, su amorosa erudición, su pasión en la mirada sobre las cosas y en la expresión de su pensamiento, crean la ilusión de que todavía hay lugar para la esperanza. El futuro es negro, sin duda, pero nuestra batalla es la del presente. Y ahí todavía cabe jugar a defender la palabra, el amor, el humor, la poesía, a conservar la memoria como un tesoro y una brújula, y plantar cara a los fanáticos de cualquier signo. Por eso, en medio de la confusión y la depresión de nuestro tiempo, la salida a la luz del nuevo libro de Mauricio, El derecho a disentir, se antoja un buen motivo para seguir adelante. Defendiendo lo que nos devuelve la humanidad frente a aquello que nos aleja de ella.
[Alejandro Luque]
·
El derecho a disentir
·
·
·
Sirenas al amanecer
·
·
En la pasión y en la impaciencia de mi juventud escribí muchas páginas sobre mi vida, pero—pasados los años— soy consciente de que debo ajustar también cuentas con mi tiempo. Ser libre consiste precisamente en saber escapar de la cárcel de nuestras circunstancias para organizar nuestras ideas y nuestra vida desde una perspectiva más distante, y en ser capaz de recorrer nuestra época a contracorriente de muchas tendencias y modas.
De este modo nacieron estas páginas, escritas en mil lugares del mundo. No sé si tantas historias y tantos caminos componen un libro, una fiesta o una canción de adiós. Lo que quise decir lo dije, y lo que quise escribir tan sólo Dios lo sabe.
La parte más libre y auténtica de nuestra existencia es siempre «inoportuna» para nuestro tiempo. Nietzsche la llamaría «intempestiva» (unzeitgemäss), y en ese sentido también las meditaciones de este libro son intempestivas, una contemplación desencantada del momento en que me tocó vivir. Pues la historia—si se rebobina o se mira en cámara lenta—se parece a los partidos de fútbol, cuando se analizan los lances más aplaudidos por los fanáticos de cada equipo; detalles que, no pocas veces, son lo peor y más sucio de cada jugada.
Soy biznieto de un músico judío, nieto de un impresor alemán, hijo de un catedrático español y descendiente de generaciones de europeos que—en una época de fanatismo y de violencia—vieron reducidos a escombros el esfuerzo material y moral de sus vidas. Vine al mundo en un siglo terrible—el novecento—que industrializó el asesinato en serie, creando incluso cadenas de montaje de la muerte.
Mis antepasados paternos procedían de la Alta Sajonia y de Hamburgo, y de ellos recibí—además de mi origen alemán, que no olvido—la herencia judía, escandinava y eslava. Cuando mi padre obtuvo en 1916 su primera cátedra en España, mi abuelo—casado ya con una madrileña católica—se nacionalizó español, como lo exigían las leyes.
Al linaje paterno atribuyo mi gusto por el estudio y mi respeto por los gremios, escuelas y talleres donde se formaban en otros tiempos músicos, pintores y artesanos; así como mi devoción por la historia, y la educación humanista en la que mi padre se ocupó personalmente de formarme.
Mi familia materna es originaria de Cantabria y de Asturias. Allí, en el sagrado altar de los Picos de Europa (entre ríos y desfiladeros, prados, landas de brezo rojo y hermosos bosques), asentaron sus vidas—más sencillas o más notorias, según su suerte—mis antepasados. Tendría que poseer la paciencia de un monje para escribir y miniar esta historia cristiana y campesina que podría ser ilustrada con los iconos de un beato. Sus propiedades estaban muy dispersas, como es normal en las tierras de minifundio, dedicadas mayormente a pastizales para el ganado. Acaso de esa estirpe me viene la devoción por los caseríos de la montaña, mi educación cristiana, el amor casi místico que siento por los monasterios y las ermitas, y mi cariño a las riberas y vegas de la «tierruca» que recorría a caballo en mi juventud.
Recuerdo la primera vez que fui a visitar a mi abuela en sus tierras. Llegué a la aldea por un camino empinado que dominaba un espléndido paisaje entre altos montes. Debía de ser por primavera, pues guardo conciencia del tapiz de flores—amarillas, blancas y violetas—que cubría la pradera, y el olor dulce de melisa y tila que perfumaba el aire fresco.
Subía en una charrette que era difícil de manejar por las cuestas, porque el caballo estaba recién herrado y resbalaba en los tramos de piedra. Tenía que ir atento, vigilando a la yegua en las subidas y templando la manivela del freno en los descensos. Y, al pasar la torre medieval de Linares me detuve en un otero, por dar descanso al animal. Muy cerca se halla el cementerio romántico y minúsculo donde hoy está enterrada mi abuela. Un Cristo de piedra levantaba sus brazos abiertos sobre una tapia blanca, un rosal salvaje y una cancela de hierro. Los mausoleos eran modestos y sencillos y, en las lápidas manchadas por la humedad y el musgo, apenas podían leerse ya los nombres queridos. Entonces pude contemplar todo el valle hasta los lejanos picos que, en esas fechas del año, aún mostraban restos de nieve. Y, desde allí, distinguí el minúsculo caserío con tejados rojos que había sido el hogar de tantas generaciones de mi familia materna.
No sé por qué en los días de la juventud uno tiene siempre la idea de que la vida es corta, y esa sensación de sed apremiante nos lleva a obrar muchas veces con descuido y precipitación. Y, sin embargo, llegados a la vejez, nos damos cuenta de que—en las mismas horas en que el ansia y el gozo de vivir nos llenaba el corazón—se nos iban calladamente los nuestros: los padres, los amigos, los mayores, los maestros, y todos aquellos que perdimos sin poder recuperarlos.
Cuando escribí un esbozo sencillo de mi infancia y de mi adolescencia (un libro del que sólo edité veinte ejemplares y, que andando los años destruí, porque no lo consideré interesante) lo titulé: Llegar cuando las luces se apagan.
Nací en 1943, en medio de un bombardeo. Europa estaba en llamas. Digamos también que vine al mundo en las orillas de un río de cartas: «Querido, querida… padre, madre, hijo mío, hija de mi alma, amada… ¿Cuándo volveremos a vernos? ¿Nos permitirá la vida volver a encontrarnos?».
En las ciudades de nuestra vieja Europa se oían las sirenas de alarma: amenazantes, estremecedoras y entrecortadas. Cada fábrica tenía la suya. Se escuchaba el rugido de los aviones, sonaban las explosiones de las bombas y se apagaban las luces. Después las cartas; el río de las cartas: «querido, querida, padre, madre, amada, hijo mío, hija de mi alma», y—en el raudal—alguna que nunca llegaba.
Las genealogías de mi vida, mis trabajos y mi formación europea me hacen también disidente y distinto a muchos de mis contemporáneos, que se identifican cómodamente con ciertos localismos que me son indescifrables y ajenos.
Probablemente tengo un sentimiento más sencillo y tierno de Europa que mis conciudadanos jóvenes, porque viví en tiempos más duros durante la postguerra. Todo era entonces más pobre, aunque también más fácil de abarcar, de pasear y de amar. Para un niño nada hay tan dulce y a su medida como el paso lento de una abuela o el andante de un cuento.
Mis primeras imágenes de Francia, Suiza, Italia, Austria y Alemania no son las que tienen los turistas de hoy, sino momentos felices y discretos de la vida hogareña cuando nos reuníamos en familia, sin mayor alegría que la de poder vivir en paz, trabajando para reconstruir un mundo que nos habían legado destrozado.
Afortunadamente Europa es un continente de dimensiones reducidas, y encontrábamos rutas, caminos y puentes para dar rodeos. Los campos volvían a estar cultivados, y el cultivo ha sido siempre sinónimo de cultura y de culto, puesto que las primeras divinidades fueron agrícolas. Los europeos no podemos presumir de una fauna salvaje muy rica ni de una vegetación inextricable, porque nuestros antepasados labraron los campos, domesticaron a los animales que trabajaban la tierra, marcaron los hitos del camino, idearon alfabetos e interpretaciones que permitían explicar nuestro origen y establecer un código moral de convivencia, edificaron templos, basílicas y teatros; construyeron castillos y bastidas para defender los burgos, comunicaron las aldeas, ingeniaron armas y tácticas de combate, seleccionaron los cereales, las legumbres y los frutales adecuados a nuestro clima, elaboraron los fundamentos de una cocina sencilla y sabia—aderezada con hierbas saludables y sabrosas—, levantaron monumentos que sirviesen de memorial y guía a los pueblos, fundieron campanas y colocaron relojes en las torres, abrieron vías para comerciar con la sal y las materias primas, guardaron en pergaminos y en bibliotecas las crónicas de nuestras peregrinaciones, crearon rutas transitables en las que se establecieron monjes y hombres misericordiosos que atendían a los viajeros—como Santo Domingo de la Calzada o Saint-Émilion—, repartiendo pan, vino y caridad. No pocos viñedos históricos de Europa–en Alsacia, Borgoña, Cataluña, Galicia, Toscana, Renania, Navarra, Burdeos, Rioja—nacieron de esta manera, al igual que los mercados se organizaron en torno a los centros de peregrinación.
Es verdad también que, en aquellos caminos donde aprendí la historia de mi patria europea, se veían entonces no pocas aldeas destruidas, lugares cerrados al tránsito porque ocultaban explosivos y metralla de guerra, industrias famosas que estaban arruinadas y de las que sólo quedaba en pie una chimenea de ladrillo que parecía un monumento fúnebre al trabajo de los hombres en minas y fábricas, y muchas colinas o parques—hasta hace cuarenta años era fácil encontrarlos en las ciudades de la Alemania del Este—que escondían en su interior los escombros de barrios enteros, devastados y calcinados por las bombas.
Recuerdo en Viena los carteles de la Amerikahilfe (‘la ayuda americana’) en los que se veían hogazas de pan negro, las manifestaciones populares en los días helados de invierno cuando faltaba el carbón, los mercados en los que una coliflor costaba más que una camelia, o los tickets de racionamiento.
He hecho muchas veces mis primeras tareas colegiales a la luz de una vela, porque había restricciones cada tarde. Me acuerdo también de que, cuando era pequeño, en los trenes y en las estaciones de Suiza, había carteles que advertían de esos cortes de energía.
La obra de un escritor está marcada por su educación, su idioma y su experiencia vital. Y, por la misma razón que reclamo que los biógrafos incluyan en su trabajo las coordenadas de su personalidad y de su pensamiento, de suerte que queden mejor explicados sus antojos y sus opiniones, aporto aquí pormenores de mi vida. Pienso que así se entenderá cómo y por qué, en todo cuanto he escrito, se manifiesta la herencia de la cultura europea que recibí en mi hogar y en mi educación.
*
Vine al mundo en una casa modernista de Barcelona, en el 658 de la Gran Vía. Bastante queda de lo que fuera su alegre fachada con labores de forja—inspiradas en la artesanía neogótica—, balcones y miradores con vidrieras de colores, cerámicas, esgrafiados y floridos relieves. Construida en 1900 por el arquitecto Pau Salvat i Espasa, es conocida en la ciudad como la Casa Oller, y cada uno de sus detalles era elegante, desde el dibujo de los suelos al diseño de las galerías. Todavía conserva en el zaguán decoraciones originales, algunos muebles, y una ceremoniosa escalinata de mármol con la estatua de un trovador que despliega un pergamino en el que se lee: «Salve».
Cuando visité por primera vez la casa de Goethe en Weimar y vi escrita la palabra SALVE en el umbral de la puerta, me sentí vecino de los dioses del Olimpo. Más o menos, igual que aquel advenedizo que presumía de sus relaciones con Alfonso XIII porque tenía «el mismo peluquero».
Nací cuando las Ramblas tenían otra hora y eran un río de árboles y de flores, donde uno podía aprender a leer con sólo pasear y contemplar la vida laboriosa de un pueblo que entonces era acogedor, alegre y civilizado. Las Ramblas de las Flores fueron el primer «libro viejo» que hojeé en mi infancia, y tengo con él una deuda de niño, pues creo que aprendí a leer y a escribir en sus trovas y en sus fábulas, en los rótulos—algunos modernistas y muy originales—de sus tiendas, en la dulce algarabía de las lenguas que se hablaban en sus mercados, en los hierros forjados de sus balcones y en las estampas de este pueblo mío que, teniendo una cultura milenaria, un espíritu tan abierto y un corazón tan claro, ve algunas veces cómo ciertos bárbaros nos abren las costuras para que enseñemos las vergüenzas de un costumbrismo aldeano y nacionalista.
Mi infancia y mi adolescencia son de Andalucía, tierra en la que me crie, en la que di sepultura a mis padres y a mi hermano, y donde mi vocación de escritor echó sus primeras y más hondas raíces. Para colmo viví desde muy joven en diferentes lugares de Europa, viajé por medio mundo, y creo que esa condición humanista—rebelde a las tribus y a los nacionalismos—se percibe en mi obra. No siento atracción por lo castizo ni por lo burgués, si bien amo el cante y la poesía de mi gente andaluza, siempre que no venga de atajo falso ni de tablao de turistas, sino de manantial fino y verdadero. Ese origen tan barajado, junto con mi independencia y mi pensamiento antimoderno, podría explicar en parte por qué he sido un escritor bastante retirado y aislado en mi propia patria europea. De alguna manera tengo conciencia de haber sido un exiliado en mi tiempo, y por eso me atrevo a sentirme inoportuno y a escribir estas «consideraciones intempestivas».
Como escritor creo que la lengua en la que siento, pienso y hablo es, esencialmente, mi patria. Escribo en español con tanto arrimo, devoción y reverencia que, a veces, se me entromete el verso en la prosa, de igual manera como las letras de la seguidilla se adelantan al rasgueo de la guitarra entre gemidos, quereres y puñalás.
Aprendí otros idiomas para poder leer y conversar en ellos—ensanchando los horizontes de mi alma—, si bien no siempre conseguí escribirlos con soltura. Y, además, los años de peregrinación y de bohemia me fueron trayendo de vuelta a casa con tanto anhelo que hoy puedo decir que mi patria es el idioma español, sobre todo la lengua humanista y significante en la que discurrieron y escribieron nuestros autores clásicos, pues verdad es también que me siento extraño, desterrado y ausente al escuchar la palabrería que hoy se oye en la calle.
Si no fuese ya tarde para entregarme a trabajos que exigen más aliento del que me queda, me gustaría profundizar en el concepto de «patria», buscando otros contenidos y significados a la palabra.
Los jóvenes griegos peregrinaban al santuario de Agraulo—unos daban este nombre a una encarnación de la diosa Atenea, y otros a una princesa ateniense—para prometer fidelidad a «la tierra que produce pan, aceite y vino». No creo que exista un concepto más bello de patria que identificarla con lo que se come y se bebe. Los ingleses añaden a eso alguna molestia (el mal tiempo, el exceso de fiambres o la vida sexual entorpecida por la bolsa de agua caliente), porque son el único pueblo sabio que cree que las incomodidades y perversiones del hogar son siempre más soportables que las comodidades del extranjero. Si uno nace en un país inteligente y libre con dos cámaras legislativas, una clara separación de poderes y unos reyes viejos—sólo los reyes ganan con la edad—, tampoco va a quejarse del roast beef.
En mi juventud recorrí, a pie, en tren y en bicicleta, muchos rincones de Europa, y encontré también en esos caminos mi patria, pues lo que nos distingue a los europeos es que vivimos en un continente que tiene dimensiones humanas. Dos mil kilómetros en Europa es todo. En América, en África o en Asia se requiere un avión supersónico.
A pie se siente la materia del terruño y se ve mejor el detalle. Tan pronto como se anda el camino es más fácil distinguir el canto de las aves y los versos propios de cada especie, se reconocen los lugares donde anidan los pájaros y cabe observar mejor las formas y las bandas que dibujan en su vuelo, siguiendo sus tácticas de defensa y de emigración. Hace ya muchos años que Michel de Montaigne me enseñó a viajar de este modo, más atento a la vida y a sus sensaciones que a los estudios eruditos del arte o de la historia.
En septiembre de 1 5 8 0, cuando Montaigne partió de su castillo para recorrer Suiza, Baviera e Italia, se dejó olvidada en su biblioteca la Cosmografía de Münster, que cualquier otro habría considerado una guía insustituible para el viaje. A él le interesaba más hablar con las gentes y aprender los idiomas de cada país, evitando así a los trujamanes que engañaban y engañan a los viajeros, contándoles tendenciosos chismes políticos, aburridas historias memorizadas o parlerías sin interés.
En su Diario del viaje a Italia Montaigne es capaz de evocar las costumbres y los colores de Roma, sin hacer mayor referencia a la obra de Miguel Ángel ni prestar atención a las maravillas de la Capilla Sixtina; mientras dedica varias páginas a una recepción del papa Gregorio XIII y al protocolo que se requería para besarle los pies. Como estudioso le atraía más una buena biblioteca que un monumento famoso o un cuadro renombrado. En cuanto entra en la Biblioteca del Vaticano se detiene a contemplar los manuscritos de Virgilio y Séneca, y comenta que la letra de santo Tomás de Aquino le parece descuidada y pequeña. Disfruta contemplando el reflejo de la tinta dorada en un manuscrito griego de los Hechos de los Apóstoles. Y toma nota de que los originales de la Eneida carecen de los cuatro primeros versos que añadieron los editores más modernos. Esta afición por los libros resulta hoy sorprendente, si pensamos en el turista que—viajando en horda—parece obsesionado por los museos y hace colas interminables para visitarlos deprisa y corriendo, como si la humanidad no tuviese hoy otro gusto que las artes plásticas. A Montaigne le gustaba viajar al azar, cambiando de rumbo cada vez que un rodeo le ofrecía un descubrimiento, y comparaba las jornadas de su trayecto con las páginas de un libro apasionante, que uno quisiera que no acabase nunca.
Aunque escribo en la mesa de un café y no puedo comprobar mis citas, recuerdo bien las palabras que Montaigne dedica a detalles curiosos, como el estado de las calles de Florencia, pavimentadas con losas sin forma y sin orden, o sus observaciones precisas sobre las vajillas («los alemanes tienen el vicio de beber en vasos demasiado grandes, mientras que aquí—se refiere a Italia—son al contrario demasiado pequeños»), o sus juicios sobre los vinos, que entonces se bebían casi siempre mezclados con agua. Me atrae también en sus páginas la atención que presta a la capacidad de trabajo de los artesanos y tejedores de Lucca, o la forma como explica las virtudes de las aguas y la temperatura de las fuentes termales. Adoraba las posadas de Alemania, porque los alemanes sustituyen los pesados cobertores de las camas por suaves edredones de pluma, y tienen en sus comedores estufas de porcelana, más cálidas que las chimeneas francesas, ya que reparten mejor el calor por la estancia. Y una llanura en las marismas del Arno le permitía evocar lo mismo unos versos de Petrarca que el accidente que costó un ojo a Aníbal cuando atravesaba estos parajes.
He viajado siempre con esta misma curiosidad que hoy me cautiva en Montaigne y que, desde mi juventud, me hizo seguir los caminos de Goethe. Si repaso mis cuadernos de viaje veo que anduve muy atento al olor de los prados, al tiempo de las cosechas y a las noticias que me daban los campesinos. Me interesaba primero por el sabor de los frutos de una higuera que por la forma del ábside de la iglesia románica que quedaba detrás de sus ramas. Nunca hice un camino sin indagar los nombres de las flores y los árboles, o sin escuchar el canto de los pájaros. Las palabras y los nombres forman parte del mayor tesoro que puede acaudalar un escritor. En Goethe aprendí a observar las rocas, y Montaigne me enseñó a andar atento a los ingenios mecánicos y a las industrias que dan vida y riqueza a los pueblos.
Me divertía mucho aprendiendo la parla y los dialectos de las regiones que visitaba. Y, con el propósito de hablar con los aldeanos, bailar con las muchachas en las fiestas, o—acabada la misa—jugar una partida de naipes en una taberna, asistí a curiosas ceremonias religiosas en los pueblos; como las de un lugar de cuyo nombre he conseguido olvidarme, donde enterraban a los difuntos de forma tan cristiana que, tan pronto como el cura decía «Requiescat in pace», el sacristán pedaleaba estruendosamente el armonio y algunos brutos gritaban «¡Aleluya!».
Todavía tengo la costumbre de escuchar las campanas de los pueblos, a la vez que intento distinguir su afinación y sus tonalidades, diferentes en Grecia que en Irlanda, acordadas de forma diversa en cada catedral o en cada iglesia; distintas en la basílica de Santa’Agnese cuyo campanone se oía en mi casa en piazza Navona, a la hora en que sacaba la vieja tina y me bañaba en la terraza, o en Lübeck—donde las torres tuvieron que ser reconstruidas después de los incendios producidos por las bombas de fósforo—, o en mi que-rida capilla de Saint-Julien-le-Pauvre, donde dicen que rezó Dante. Desde la Edad Media fueron éstas las campanas más tempranas de París, y eran mi bendición urbi et orbe cuando —mojando el pan del desayuno en el chorro de las fuentes, como hacen los gorriones—regresaba a mi modesto refugio del Marais en las madrugadas más difíciles de mi juventud.
Anduve mucho por todos los caminos de Europa. Dibujaba los puentes góticos que me parecían obras de caridad, indagaba las etimologías de los lugares y buscaba su historia en las figuras heráldicas de sus escudos; lo mismo que guardaba en mi memoria los nombres que me parecían notorios, misteriosos o bellos, y me detenía en los viejos molinos de agua o me paraba delante de las norias para oír el canto de los arcaduces.
Descubrí pronto que no había monumentales prodigios geológicos en Europa. Casi me daba vergüenza enseñarles a mis amigos americanos las cataratas del Rin en Schaffhausen, porque ellos me hablaban del Niágara o del Iguazú. En mis tiempos de estudiante de canto en Sorrento me sentía orgulloso del Vesubio, y me gustaba explicarles a los compañeros japoneses o americanos—ufanos de sus grandes volcanes–que Plinio el Viejo había muerto en Pompeya bajo las cenizas, sólo por el afán de investigar la erupción. Ser europeo es sentir la curiosidad de saber por qué y tener el ánimo para hacer lo que haga falta sin preguntarse cuánto.
«Es un alemán que escribe en español», dijo de mí un crítico que no simpatizaba con mi obra y—al parecer—tampoco con los alemanes ni con los españoles, y menos con los judíos. «Ich störe doch nicht?» (‘¿Molesto?’), solía decir mi maestro Stefan Zweig.
Si sumamos a todo eso mi condición de católico (católico español, para escándalo de algunos), es normal que, entre radicales y fanáticos, ocurra este malentendido. Por lo demás no me gustaría dejar de ser todas las cosas que soy: un judío sin violín, un alemán exiliado, un humanista europeo y un español que vio ponerse el sol no sólo en el Finisterre de su patria, sino también sobre su época.
·
·
·
© Herederos Jordi Cussà · 2016 | Traducción del catalán por el autor | Cedido a MSur por Sajalín Editores