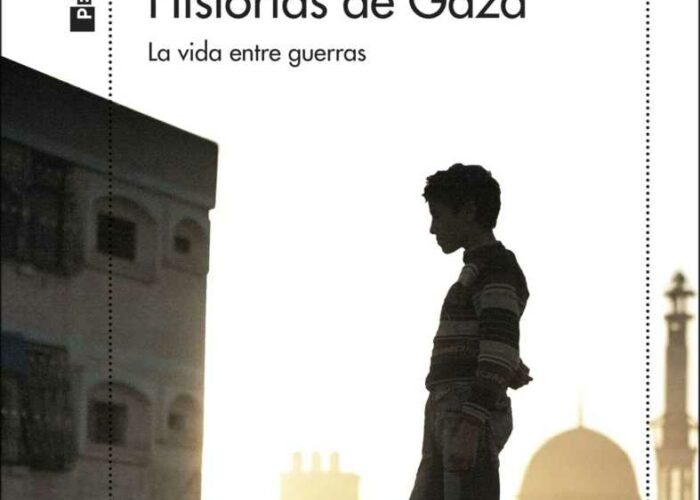Emilio Sánchez Mediavilla
Una dacha en el Golfo
M'Sur
Accidente geográfico

Lo peor que le puede pasar a un pueblo de mar es no tener mar. Si usted abre en el ordenador un mapamundi, enfoca Oriente Próximo, ahí donde Asia pierde su buen nombre y se convierte en península pegada a África, y luego va acercando la lengua de agua que los persas llaman Golfo Pérsico y los árabes Golfo arábigo, encontrará un islote llamado Bahréin. Zoom directo a la punta norte, no lejos de donde llega ese trazo negro desde la tierra firme, que resulta ser un puente de 25 kilómetros. Ponga usted vista de satélite. El color seguirá siendo amarillo arena. Bueno, con algunas manchitas casi verdes, que serán los árboles en el interior de los compounds, los bloques de casas aislados hacia fuera y con patio y césped en el interior. Si hay puntitos azules serán piscinas.
Allí, en Diraz, en alguna parte entre Bloque 540 y Bloque 538, a medio camino entre Budaiya y el antiguo castillo portugués, verá un rectángulo de viviendas bajas en cuyo interior, con vistas al jardín, está sentado Emilio Sánchez Mediavilla. Escója el punto al azar, tanto da. Estará a unos 500 metros de la orilla del mar, o lo que sería la orilla del mar, si enfrente no hubiesen construido una isla, igual de llana, igual de amarillo arena, igual de urbanizada que el resto. Un canal no es mar.
Emilio Sánchez Mediavilla —editor: a usted quizás le suene como cofundador de la editorial Libros del K.O., sí, aquella que publicó Fariña— mira por la ventana y se pregunta qué hace en este país. Más que país, un accidente geográfico, tal vez histórico, casi tan accidente como la llegada de Mediavilla. Qué hago aquí y qué hace ese país aquí, se pregunta. Y empieza a escribir.
Lo que escribe gana el premio Anagrama de Crónica Sergio González Rodríguez. Puede empezar a leer.
[Ilya U. Topper]
·
·
Una dacha en el Golfo
·
·
·
ÍNDICE
El azúcar es la cocaína halal. El extremismo de la belleza. Los camellos siempre parecen felices. No confundir camello con maroma en arameo. Si los palestinos fueran chiíes, Israel no existiría. Antes todo el mundo follaba con todo el mundo. Dios es un cálculo de probabilidades. Vírgenes de miel agujereadas por abejas a contraluz. Recuerdo bombardear Georgia. En los días despejados se ve Arabia Saudí. Esto podría ser Miami Beach. Todo esto era mar. En Occidente confundís la libertad con el nihilismo. ¿Qué posibilidades tengo de encontrarme un iPhone en el desierto? Bahréin es una isla y no tenéis escapatoria.
·
·
·
Un espejismo
Nunca conseguí aprender árabe. Descifré el alfabeto, memoricé los números y los días de la semana, los saludos y las despedidas, aprendí un puñado de adjetivos en parejas de significados opuestos: grande pequeño, alto bajo, rápido lento; canté los colores y algunos animales –pocos– al ritmo de una melodía infantil, nombré las partes del cuerpo señalándolas delante del espejo, llené de pósits los muebles de casa, los pósits se fueron cayendo.
En aquellos primeros días de aprendizaje del árabe disfrutaba hasta de los atascos que me permitían repasar los números y el alfabeto en la matrícula de los coches. Aprender árabe era un espejismo al que se podía llegar andando. A este ritmo, pensaba, pronto estaré contándole anécdotas a mis amigos del parque a quienes ahora solo sonrío, pronto leeré los titulares del periódico Al Wasat en una de las teterías del zoco donde se reúnen –sentados en altos bancos de madera, sobre la mesa el vaso de té y la cajetilla de tabaco– los teatrales comerciantes de esmeraldas. En plena euforia yo no imaginaba que aquellas primeras palabras acabarían siendo también las últimas.
En los días más inspirados memorizaba frases enteras de una utilidad dudosa. El balón está detrás del coche blanco. La chica es alta y guapa. ¿Me puedes recomendar un buen restaurante cercano? A veces me aprendía frases hechas a medida. Por ejemplo: «Soy Emilio, soy de Santander, una ciudad junto al mar y la playa.»
La primera vez que utilicé esa frase fue en la quinta planta del periódico An Nahar en Beirut, en el impecable despacho con moqueta de la escritora Joumana Haddad. Yo llevaba apuntados en mi cuaderno estos versos suyos: «Soy lo que me dijeron que no pensara, que no dijera, no soñara, no me atreviera. Soy lo que me dijeron que no fuera.» En un español perfecto, con acento colombiano, me dijo que estaba descubriendo la fuerza erótica del árabe clásico mientras traducía al Marqués de Sade al idioma del Corán. Le pregunté cuál era su lugar favorito de Beirut: dudó unos segundos antes de señalarse su cabeza. Ningún entrevistado me dio nunca una respuesta tan redonda. Al despedirnos, me pidió que le dijera algo en árabe. Me quedé bloqueado, ella insistió. Con horror, me escuché diciendo: «Soy Emilio, soy de Santander, una ciudad junto al mar y la playa.»
Cuando terminé mi frase, ella me miró como si todavía estuviera esperando. Fue un momento muy extraño, casi humillante. Joumana es de Beirut, una ciudad junto al mar y la playa, que siempre está en guerra. Luego me escribió una dedicatoria en árabe en el ejemplar de uno de sus libros. En la calle, en esa monstruosa plaza de los Mártires, leí la dedicatoria y no supe encontrar ninguna equivalencia entre el alfabeto árabe de mi cuaderno de ejercicios infantil y los trazos seguros pero nerviosos de la periodista libanesa. Ya para entonces no había restos de vértigo ni de espejismo.
Viví dos años en Bahréin, el país que ocupa el puesto 167 (sobre un total de 180 naciones) en la clasificación de libertad de prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras. Nunca conseguí aprender árabe. Tampoco me convertí en un reportero valiente, ni siquiera en un reportero pusilánime. A veces me daban pinchazos de frustración, casi como un mareo, cuando, después de la piscina, recién duchado, cómodamente instalado en el sofá de casa, me informaba por Twitter de lo que estaba ocurriendo a cien metros de casa o cuando una racha de viento cargada de gas lacrimógeno me obligaba a suspender el partido de tenis, y yo me sentía ridículo con mis pantalones cortos y mi raqueta en la mano. Cuando estuvo claro que no me convertiría en un reportero clandestino, pensé en escribir una novela de espías tipo Graham Greene, protagonizada por un expatriado cínico, posiblemente británico o tal vez agregado cultural de la embajada francesa –en cualquier caso, alcoholizado–, que se arruina apostando en las carreras ilegales de caballos celebradas, de madrugada, alrededor del fuerte portugués junto al mar. La idea era arrancar con esa escena –los caballos de madrugada en el foso del fuerte– y luego, nada podía salir mal, explicar magistralmente las mil caras de Oriente Medio a través de una eficaz trama de espías. Hubo momentos de euforia en los que creí compatibles todos mis sueños: entrevistar a disidentes, fotografiar coches ardiendo, contar chistes en árabe con mis amigos en el parque, escribir novelas, montar yo mismo a caballo de madrugada, qué sé yo, ir nadando a Arabia Saudí, cuyos edificios podía ver en los días claros desde el puerto de pescadores de Budaiya, muy cerca de casa: solíamos ir allí con frecuencia a ver el atardecer, y como nunca pude viajar a Arabia Saudí, terminé asociando ese país con un sol que nunca termina de hundirse en el mar porque antes se lo traga una nube pixelada.
Viví dos años en Bahréin, y en ese tiempo llené de notas varios cuadernos azules de tapa dura, como los que utilizan para contabilidad los indios de las cold stores, ultramarinos saturados de luz fluorescente. Al volver a Madrid nunca cambié la configuración de la tablet. Aún hoy, cuatro años después, la pantalla informa: «Budaiya, 18 grados, despejado.» Durante una época, lo primero que pensaba al despertarme era en Bahréin. Era un pinchazo en la cama. Este libro empezó siendo ese pinchazo.
Un lugar
Bahréin es un lugar que no es Qatar ni Dubái ni Abu Dabi ni forma parte de los Emiratos Árabes Unidos, ni tampoco es Arabia Saudí, ni es ninguno de los aeropuertos de Oriente Medio en los que alguna una vez hiciste escala cuando volabas a Tailandia. Ni siquiera es el sultanato de Brunéi, que es el país con el que yo confundí Bahréin cuando Carla recibió una llamada de teléfono y repitió, con timbre de duda, la palabra que le acababan de recitar del otro lado de la línea: «¿Bahréin?» Antes de que Carla colgara, supe que esa llamada era una oferta de trabajo y supe que Carla la aceptaría y que yo la seguiría. Busqué Bahréin en Google y en las fotos aparecía una rotonda con una escultura gigante en forma de pulpo blanco, jóvenes encapuchados lanzando cócteles molotov y coches de Fórmula 1. Era julio, íbamos en la parte de atrás del coche de mis padres, y al otro lado de la ventanilla había una península en forma de ballena y paredes verticales de granito.
Entonces no sabía que Bahréin había sido colonia británica, el puerto más importante del comercio de perlas, pionero en el descubrimiento de pozos petrolíferos, centro financiero más importante de Oriente Medio tras la guerra en Beirut, único país musulmán –junto con Irán, Irak y Azerbaiyán– de mayoría chií, pero gobernado por una monarquía suní, una sociedad que combinaba la tolerancia religiosa más avanzada del Golfo con venas subterráneas de rigorismo wahabí y rigorismo chií, el campo de batalla perfecto para una guerra proxy (otra más) entre las dos potencias regionales, Arabia Saudí e Irán; no sabía que Bahréin había sido pionero en la lucha obrera del mundo árabe, el primer país de la región en el que se fundaron sindicatos y a la vez el país que ahora acogía un sistema de explotación capitalista cercano a la esclavitud; el primer país musulmán en despenalizar la homosexualidad, sede de la Quinta Flota americana, futura sede de la flota británica y de la mayor catedral católica de Oriente Medio. Todo esto en una isla del tamaño de Menorca en el golfo Pérsico, que los árabes llaman golfo Arábigo. Corrijo: un archipiélago de treinta y tres islas, y ni siquiera este dato es cierto porque entre que escribo estas líneas y tú las lees habrán surgido nuevas islas artificiales construidas en terreno ganado al mar.
Si miras un mapa de la península arábiga, verás que en la costa oriental surge una especie de protuberancia, como un dedo apuntando hacia Irán. Esa península es Qatar, y a la izquierda de Qatar, en dirección a Arabia Saudí, en algunos mapas, solo en los muy detallados, hay un punto minúsculo. Eso es Bahréin. Y en la costa noroccidental de la isla de Bahréin, en un pueblo llamado Duraz (pronúnciese Diráas), estaba mi casa.
·
Antes de tener nuestra propia casa, antes de que yo me instalara definitivamente en el país, Carla vivió año y medio en un hotel de Adliya, el barrio de bares y restaurantes, muy próximo a la base de la Quinta Flota americana, al palacio real y a la mezquita más grande del país. Desde la habitación del hotel de Adliya, en desesperantes sesiones interrumpidas de Skype, Carla me fue contando sus primeras impresiones. Yo había leído algunos artículos de Mónica G. Prieto en Cuarto Poder y tenía un puñado de datos genéricos en la cabeza: mayoría chií, gobierno suní, una revuelta en 2011, la invasión de Arabia Saudí. Eran datos abstractos, notas de una enciclopedia a las que poco a poco Carla fue añadiendo detalles concretos y actualizaciones sobre el terreno: el calor inexplicable y la extrañeza del paisaje, autopistas y descampados, un cielo desenfocado siempre borroso, una calle cerca del hotel con varios puestos de shawarma que tenía «cierto encanto». Recuerdo que pronunció esas palabras, «cierto encanto», con un tono de duda y resignación.
Carla me dijo que su empresa había contratado los servicios de una consultoría de seguridad. Pensé en algo serio –guardaespaldas e itinerarios personalizados–, pero me aclaró que se trataba de un simple email semanal con información supuestamente actualizada de los lugares donde podría haber incidentes en los próximos días: en cuatro años no acertaron nunca.
«Dicen que a veces hay carreteras cortadas con neumáticos», dijo Carla con más sorpresa que miedo. En su itinerario diario desde el hotel a la oficina no había visto nunca ninguna manifestación. En 2013, dos años después de las revueltas, era posible moverse por Bahréin sin intuir siquiera ese malestar. Bastaba con evitar los pueblos chiíes, construirse una rutina entre Adliya y los malls (centros comerciales) de Seef. Un día Carla les puso imagen a esos rumores: «Desde la ventana del hotel he visto varias columnas de humo.»
En Adliya, esas columnas de humo de los neumáticos quemados solo podían verse desde lo alto, jamás a ras de tierra. Adliya era una cápsula al margen del resto del país, y el hotel era una torre de cristal que en los meses de verano sudaba manchurrones de vapor como la puerta de una sauna. Si tenías suerte y te tocaba una habitación en los pisos superiores, las vistas eran formidables: edificios, minaretes, descampados, autopistas, los jardines del palacio real, a veces todo envuelto por esa bruma sucia de calor, arena y petróleo. En la entrada del hotel había un hall de suelo de mármol, con columnas de barroquismo neobabilónico y lámparas versallescas. La limpieza en los pasillos era obsesiva, rayando en la paranoia, como corresponde al lujo sostenido por esclavos que frotan ininterrumpidamente suelos de mármol blanco que brillan como estanques. Era el tipo de hotel en el que se aloja el embajador de Kuwait mientras terminan las obras de la embajada –me cotilleó el limpiador bangladesí–, hombres y mujeres de negocios, algunas familias saudíes de turismo y muchos marines americanos. A veces coincidían todos en la barra del pub irlandés Sherlock Holmes: el saudí con zaub, el americano mazado y la prostituta filipina. En su primer día en Bahréin, a Laura, una asturiana de veinticuatro años que esperaba sola a un compañero de trabajo, se le acercó un soldado a preguntarle el precio. El Sherlock era una cueva gigante y oscura con varias pantallas de todos los tamaños retransmitiendo todas las ligas europeas y del golfo Pérsico. Era inevitable apartar los ojos de la Premier y fijarte en los partidos de la liga saudí que nadie más miraba: jugadores entrañablemente torpes, aficionados con zaub en las gradas casi vacías. El salmón que allí servían era de un naranja de zumo de polvos Tang, la camarera etíope nos conocía por nuestro nombre, el chulo de las putas filipinas daba un poco de miedo cuando jugaba solo a los dardos, los grupos de marines gritaban alrededor de la mesa de billar como adolescentes en viaje de fin de curso, aunque a veces esos viajes les llevaban a destinos tan poco apetecibles como Irak. Solía coincidir y cruzar algunas frases en la colada con un soldado gigantesco, pero nunca logré descifrar su acento. A veces los marines abarrotaban la piscina y aguantaban horas al sol en verano mientras el resto de los clientes nos refugiábamos en la sombra. Si tenías paciencia podías ver cómo se iban poniendo rojos y borrachos, y si te fijabas mejor podías detectar en ese circo todos los roles humanos del colegio, desde el feúcho tímido haciendo reír a una pelirroja tatuada, hasta el matón carismático a quien en verdad ha estado mirando de reojo la pelirroja tatuada todo el rato. Yo los miraba a todos. Las historias sobre marines borrachos eran un subgénero dentro de las historias de expatriados. Las mejores historias de marines eran las que contaba Jesús, que era capaz de imitar a un ruso, a un japonés, a un árabe, a un trabajador asiático, a la presentadora de la televisión norcoreana anunciando la muerte del amado líder, a vascos argentinos catalanes andaluces, a franceses hablando inglés, a los marines desatados que conoció en el brunch del Ritz, que prometían acabar ellos solos con el ISIS: «I’ll kill them alllll.»
·
·
© Emilio Sánchez Mediavilla (2020) · Cedido por Anagrama Editores