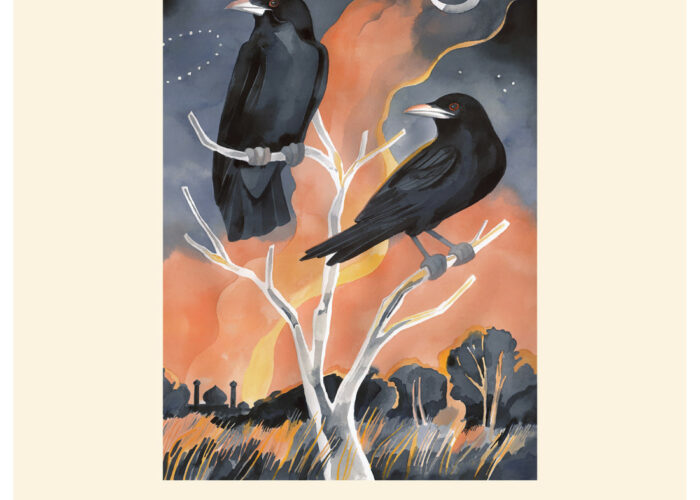Los nuevos dioses del Olimpo
Ilya U. Topper

Estambul | Julio 2024

A estas alturas, colegimos, más gente ha visto el cuadro viviente de la cena en la inauguración de las Olimpíadas de París que todas las actuaciones atléticas sumadas. Sí, ese momento en el que una grúa levanta un cubreplatos cromado y aparece Dionisio, atrapado en azul, con guarnición de fruta y verdura varia, ante una fila de personas aún más varias, cantando una canción de la que yo solo retengo la frase «C’est pas une bonne idée».
Es la fila de personas detrás la que ha encendido la polémica porque al estar tras una barra roja que asemeja una mesa, toda Francia la interpreta como una recreación de la Última Cena de Leonardo da Vinci. En realidad no se parece en nada. Salvo quizás por el disco con siete estiletes que la figurante central, la pinchadiscos Barbara Butch, lleva en la cabeza y que alguien debió de considerar una aureola. Pero bastó para desatar la tormenta: ¡una parodia de los valores cristianos! ¡Blasfemia! ¡Anatema!
Afortunadamente para algunos, al día siguiente salieron tertulianos de las redes sociales que descubrieron una aliviante verdad: la escena no representaba la Cena, sino el Festín de los Dioses, pintura alegórica del maestro holandés Jan van Bijlert en 1640 que muestra a los dioses del Olimpo. Como estos dioses, a diferencia del cristiano, ya no existen, no hay blasfemia para nada; al contrario, es un hermoso homenaje.
El cuadro, por supuesto, tampoco se parece en nada; no les dieron a los figurantes de la «mesa» ni tridente ni lira, ni ningún otro atrezo olímpico (como tampoco había cáliz ni vino). Lo peor es que en entrevistas con la televisión francesa, ni el director artístico, Thomas Jolly, ni el cantante dionisíaco, Philippe Katherine, hicieron ninguna alusión al cuadro de Van Bijlert, si bien el primero rechazó haberse «inspirado» en el de Da Vinci. Y un figurante, el joven y barbudo intérprete de drag queen Mike Gautier, más conocido por su nombre artístico Piche (‘Picha’), expresamente confirmó la alusión a la Última Cena, defendiendo (cargado de gran razón) que era muy habitual en la cultura pop reinterpretar este cuadro.
Para pintar una pareja de jóvenes en pelotas, bastaba una manzana y una serpiente en alguna parte: todo decente
En otras palabras: si realmente alguien había pensado en la pintura holandesa del siglo XVII conservada en un museo de Dijon, ni siquiera los propios actores se habían enterado. En términos teatrales, un fracaso. (Y quedaría por averiguar hasta qué punto Jan van Bijlert se inspiró en la Cena de Da Vinci para colocar a sus dioses a lo largo de de una mesa rectangular poco evocadora de mitologías griegas y con Apolo, el hijo de Zeus y dios de la Luz, en el centro, en una más que probable alusión a la equiparación Jesucristo-Apolo común en la Edad Media, invirtiendo en cierta manera el gesto de Miguel Ángel quien pintó el retrato de Jesucristo en la Capilla Sixtina acorde al rostro del Apolo de Belvedere).
Pero pongamos por caso que los creadores de la escena olímpica, actores y figurantes realmente pensaban en la Última Cena o al menos preveían que su público iba a pensar en ella. ¿Blasfemia? ¿Escándalo? ¡Y un cuerno de Pan!
Una obra artística no es sagrada, ni siquiera en los términos teológicos que consideran sagradas ciertas Escrituras. Durante siglos, artistas de todo pelaje han reinterpretado las escenas de la Biblia, casi siempre adecuándolas a su propio tiempo y entorno, especialmente en el Renacimiento, muy dado a representar escenas de la vida de Jesucristo en medio de paisjes holandeses con iglesias y hasta clérigos. No hacen falta muchas horas en una pinacoteca para darse cuenta de que gran parte de los cuadros de aquellos siglos son retratos de la vida social de la época, con un par de elementos de mitología griega, si se trataba de esquivar la censura cristiana del desnudo, o con un marco bíblico, si la intención era vender la obra a una iglesia. A veces ambas cosas: si alguien quería pintar una madre dando la teta a un niño, trazaba una aureola detrás; para una pareja de jóvenes en pelotas, bastaba una manzana y una serpiente en alguna parte, y listo, todo decente.
Es natural colocar en la Última Cena a la nueva religión LGBTQ, defensora de los mismos conceptos que la cristiana
Crear obras inspiradas en las clásicas con técnicas y ambientación actuales es la evolución coherente de la cultura: demuestra que estos cuadros, lejos de estar relegados a una vitrina polvorienta, siguen vivos en la cultura popular. Especialmente para los creyentes, si no quieren perder la fe, es fundamental reinterpretar su legado en el contexto moderno; una iglesia protestante en Berlin lo hizo el año pasado, exponiendo en el templo cuadros que muestran no solo a Eva y Adán follando en el jardín, sino hasta a la pareja del Cantar de los cantares en clave pornográfica: esto forma parte de nuestro tiempo (y en realidad de todos los tiempos, aunque a ratos se ocultaba).
Y al igual que Miguel Ángel convirtió a Apolo, un dios anterior, en Jesucristo, y Van Bijlert lo hizo a la inversa, no hay nada más natural hoy día que colocar en el centro de una mesa de la Última Cena a los exponentes de la nueva religión que está intentando conquistar el mundo mediante su misión universal: la mitología LGBTQ, casi tan incomprensible en sus misterios como la cristiana, tan exigente en términos de fe ciega como aquella y defensora de los mismos conceptos, empezando por las Dos Naturalezas unidas en el cuerpo «no binario», la transubstanciación (de hombre a mujer, en este caso, en lugar de cereal a carne), la inmaculada concepción por parte de quienes afirman no ser mujeres, la condición del Hijo del Hombre concebido en un útero esclavo… En fin, toda la parafernalia del Patriarcado clásico que ya inspiró el cristianismo.
La religión queer, con su insistencia de que los conceptos de «hombre» y «mujer» no lo define la anatomía sino la actitud social o hasta espiritual que adopta cada persona, es la perfecta reinterpretación moderna de los roles sexuales impuestos por Dios en el Antiguo Testamento y cimentados por la Iglesia. Junto a su parte de enaltecimiento del sufrimiento corporal y la mortificación de la carne para elevar el espíritu, hasta el punto de la automutilación: «Por tanto, si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y échalo de ti. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y échalo de ti» (Mateo 18, 8-9).
El islamismo promueve al transexual, que no cuestiona el orden social, frente al homosexual, considerado un peligro
Por eso mismo, porque la corriente queer es la continuación coherente de la secta cristiana, y la congregación de figurantes exponentes de este ideario en forma de escena bíblica es un homenaje a las Escrituras, no un rechazo de ellas, son absurdas las críticas de quienes acusan a la dirección de los Juegos Olímpicos de «no atreverse con Mahoma». Por supuesto, islam y cristianismo son dos formas paralelas, casi idénticas, de patriarcado religioso, y se parecen especialmente en su hábito de represión sexual, y muy especialmente en su mandamiento de represión homosexual y su impulso a la mutilación del cuerpo para evitar las tentaciones de la homosexualidad: en la República Islámica de Irán se fomentan oficial y legalmente las operaciones quirúrgicas de «cambio de sexo» para permitir a dos hombres vivir en pareja sin vulnerar la ley que castiga con la muerte la homosexualidad.
Esta imposición de cirugía y cambio de rol social para evitar el «pecado» de la homosexualidad no se limita a Irán: desde Marruecos a Turquía se observa el mismo ideario que promueve la figura del transexual como figura artística y de farándula que no cuestiona el orden social —muchos se declaran religiosos— frente al homosexual, que sí cuenta como peligro para la moral pública. Así de rotundo lo dijo el influencer marroquí Naoufal Moussa, instalado en Estambul como relaciones públicas de una clínica de cirugía estética y gurú de medio millón de marroquíes bajo su personaje de transexual femenino Sofia Talouni, que en 2020 animaba a sus seguidoras a hacerse perfiles falsos en aplicaciones de citas para desenmascarar a sus depravados hermanos, primos o vecinos homosexuales. También el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sienta en su mesa en el sagrado mes de ramadán a la vedette transexual Bülent Ersoy, pero jamás se le ha visto estrechar la mano a un gay. Tampoco es que haya mucha oportunidad: abundan los candidatos a diputado transexuales, pero aún no se sabe de ninguno que en campaña haya declarado su atracción por los de su propio sexo.
Todo esto corresponde a la corriente salafista del islam, surgida con fuerza a finales del siglo XX, inspirada, podríamos decir, en las versiones más severas y calvinistas del cristianismo estadounidense y en flagrante contradicción con los hábitos culturales de las sociedades islámicas de otras épocas, que consideraban la homosexualidad algo completamente natural. Pero nada de esto tiene relación con París 2024. Los ideadores del espectáculo recurrieron al legado cultural de las sociedades europeas, e hicieron bien, porque el rico legado cultural de siglos de historia islámica ha sido aniquilado por el islamismo moderno salafista-wahabí, por lo que no lo reconocerían ya nadie. Ni los atletas jóvenes llegados desde los países árabes, ni mucho menos el sector de la sociedad francesa que se reclama musulmán, que de entrada no tiene una tradición cultural árabo-musulmana sino magrebí-marabutista, pero erradicada y suplantada esta también por el moderno salafismo anticultural.
La ausencia del salafismo, visualizada en la obsesión por tapar el cabello de las mujeres, es un acierto de París 2024
La ausencia de ese salafismo, visualizada siempre en la obsesión por tapar el cabello de las mujeres, es un punto a destacar en la ceremonia de París 2024. Francia ha prohibido a los miembros de sus propias federaciones deportivas a participar en los Juegos con el hiyab islamista, y ha hecho bien: no se puede rendir culto a la vez a la libertad y belleza del cuerpo y a la ideología patriarcal que quiere ocultarlo, demonizarlo y convertirlo en objeto de pecado. Pero de todo esto ya hablamos aquí hace diez años. No meter el símbolo de la negación del cuerpo de la mujer en la fiesta que celebra el cuerpo humano ha sido un acierto. Y vista la cada vez mayor convergencia entre el ideario de los partidos de izquierda de Francia que ganaron las elecciones hace un mes y los del movimiento identitario ultraderechista islamista homenajeado por esa misma izquierda como «indígenas de la República» sabrá que esto no debió de ser fácil.
Pero por eso mismo sorprende que los dirigentes de la fiesta claudicaran ante esa otra religión, continuadora de cristianismo y salafismo, que se presenta bajo las letras cabalísticas LGTBQ y que, además, apoya expresamente el oscurantismo patriarcal del velo: ahí están los activistas holandeses que se disfrazaron con burka de arcoiris para reivindicar las bondades del velo de cuerpo entero impuesto a las musulmanas por sus teólogos. Y no es un detalle anecdótico: es exactamente el mismo discurso el que eleva la autopercepción sexual a «identidad» de un «colectivo» que se debe diferenciar visualmente del resto de la humanidad y el que convierte en «identidad» la autoopresión de las mujeres que, descontentas con la visibilidad de la parte capilar de su cuerpo, deciden separarse visualmente del resto para mantener su pureza sexual. Bien podrían añadir la I de Islamista al LGTBQ: al igual que el disfraz de muñeca barbie hipersexualizada con el que algunos hombres creen necesario imitar a las mujeres para formar parte del marginado «colectivo», la hipersexualización del cabello tapado se justifica con el eslogan de la «Diversidad».
El cuerpo sano olímpico está en las antípodas de la ideología queer que aboga por la modificación artificial de la anatomía
Y tan opuesta como el islamismo radical es el ideario queer a la visión sobre la que se han edificado las Olimpíadas: la del ideal del cuerpo humano sano y bello del romanticismo ilustrado europeo e inspirado en el hedonismo de la Grecia clásica. Porque el olimpismo no solo consiste en el citius, altius, fortius (más rápido, más alto, más fuerte) sino que pone como condición ineludible que la búsqueda de los límites de velocidad, fuerza y precisión se haga con un cuerpo humano sano, sin dopaje, sin drogas, sin trucos ni artificios para modificar la condición biológica, excepto ejercicio y dieta. Ese ejercicio y esas dietas que denuncian como «opresión» y «violencia» quienes abanderan la lucha contra la «gordofobia» —verbigracia la propia figurante central aureolada del espectáculo olímpico—, asegurando que un cuerpo obeso es tan sano y perfecto como uno de proporciones de maratonista griega. Pero también de ese intento de reemplazar la realidad por la percepción ya hablamos hace tres veranos.
La admiración olímpica del cuerpo sano está en las antípodas de la ideología queer que aboga abiertamente por la modificación artificial de todo lo que a un individuo no le gusta en su anatomía, la cirugía plástica y la ingesta de medicamentos desde la adolescencia y durante toda la vida, aparte de publicitar incluso el uso de drogas durante el sexo (chemsex) como parte de la «identidad» queer. Esa «identidad» es lo contrario al ideal de la libertad sexual griega, con el amor entre hombres o entre mujeres considerado natural: cuando hay que meter un bisturí en la carne y una droga en la sangre para poder tener el sexo que uno desea, de naturalidad no queda nada.
La Izquierda, no solo la francesa sino también la española, la que hace una década abogaba expresamente por meter el velo en las Olimpíadas para hacerlas más «diversas», sigue perdida en su laberinto sexual. La derecha francesa de Emmanuel Macron ha cerrado una puerta al avance de la misoginia abanderada por el patriarcado islamista, pero sorprende ver que, quizás como aparente mal menor, ha abierto otra puerta al patriarcado no menos religiosa de las siglas queer. Hay demasiadas puertas en este laberinto y por todas quieren entrar los mismos. Algunos van disfrazados, pero son los mismos dioses con distintos collares de arcoiris.
·
© Ilya U. Topper | Julio 2024