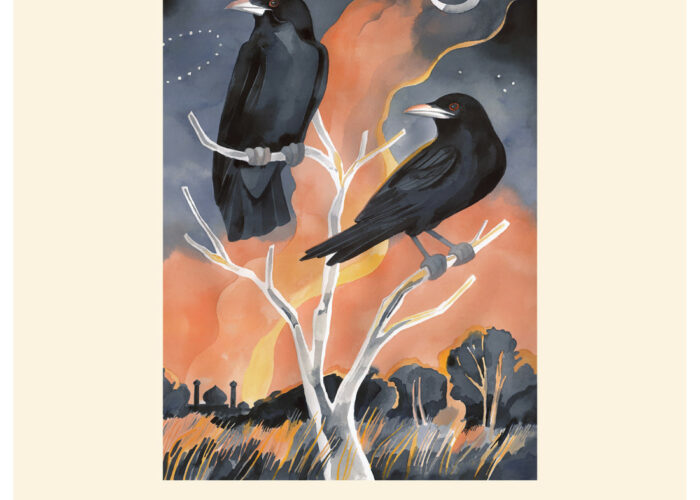Jerôme Ferrari
Donde dejé mi alma (2010)
Alejandro Luque
Armados y desalmados
Argelia es una herida abierta para los franceses, un trauma no superado. Lo demuestra el presidente François Hollande cuando, de visita oficial al país magrebí, reconoce la brutalidad de la colonización pero se resiste obstinadamente a pedir perdón. Lo demuestran las extemporáneas polémicas en torno al centenario de Albert Camus. Y vuelve a ponerlo de manifiesto esta obra de Jerôme Ferrari (París, 1968), famoso desde que recibió el premio Goncourt por Le sermon sur la chute de Rome, y que acaba de desembarcar en España con Donde dejé mi alma (Où j’ai laissé mon âme), una dura historia ambientada en Argel –ciudad en la que Ferrari vivió varios años– en pleno conflicto del 57.
Según ha explicado el propio autor, actualmente afincado en Abu Dhabi, la idea de escribir este libro surgió después de ver El enemigo íntimo, el documental donde el oficial Patrick Rotman explica su peculiar relación con Larbi Ben M’hidi, el jefe del FLN en Argel detenido e interrogado por él. Ferrari traspone esta historia real en la ficción con dos personajes de notable fortaleza, el capitán Degorce y el líder rebelde Tahar, y a partir de ahí desarrolla una reflexión sobre la guerra y el fácil modo en que los ejércitos, incluso los que se proclaman liberadores, traspasan las líneas rojas de la inhumanidad. Y al mismo tiempo, cuenta cómo a veces resulta imposible no identificarse con el contrario, e incluso sentir admiración por él.
No en vano, el escritor francés retrata a una generación de soldados que lucharon contra la ocupación nazi, vivieron el desastre vietnamita de Dien Bien Phu y acabaron mostrando el lado más abyecto de su oficio precisamente en Argelia. Con una prosa muy medida y equilibrada, que evita la moralina como la exaltación panfletaria, Jerôme Ferrari se enfrenta a uno de los mayores tabúes que perduran en su país, y acaba llegando a una conclusión que no por sabida deja de ser cierta: las guerras no se libran contra otros pueblos, sino contra toda la especie, contra la razón, contra uno mismo. O, dicho de otro modo, cuanto más armados estemos, más peligro corremos de acabar siendo desalmados.
[Alejandro Luque]
·
·
·
Donde dejé mi alma
(Páginas 11-29 de la novela)
Me acuerdo de usted, mon capitaine, lo recuerdo muy bien, y puedo ver de nuevo con claridad la noche de desazón y de abandono que ensombreció sus ojos al anunciarle que se había colgado. Era una fría mañana de primavera, mon capitaine, hace ya tanto tiempo, y aun así, un breve instante, vi aparecer ante mí al anciano en el que ha acabado convirtiéndose. Me preguntó que cómo pudimos dejar a un prisionero tan importante como Tahar sin vigilancia, repitió varias veces: «¿Cómo puede ser?», como si necesitase entender a toda costa de qué negligencia inconcebible nos habíamos vuelto culpables. ¿Pero, en realidad, qué podía yo responderle? Así que permanecí en silencio, le sonreí y acabó por entender y vi que la noche lo invadía, se desplomó tras su escritorio, todos los años que le quedaban por vivir corrieron por sus venas, brotaron de su corazón sumergiéndolo a usted, y tuve de repente ante mí a un anciano agonizante, o puede que a un niño pequeño, un huérfano, olvidado al borde de una larga carretera desértica. Posó en mí sus ojos tenebrosos y sentí el aliento frío de su odio impotente, mon capitaine, no me hizo reproches, sus labios se crisparon para reprimir el flujo ácido de las palabras que no se permitía pronunciar y su cuerpo temblaba porque ninguno de los impulsos de rebeldía que lo sacudían podía ser llevado a cabo, la ingenuidad y la esperanza no son excusas, mon capitaine, y usted sabía perfectamente que no podría, como tampoco yo, ser absuelto de su muerte. Bajó la mirada y murmuró, lo recuerdo muy bien, «me lo quitó, Andreani, me lo quitó», con una voz quebrada, y sentí vergüenza por usted, que ya no era siquiera capaz de disimular la obscenidad de su amargura. Cuando se repuso, me hizo un gesto con la mano sin volverme a mirar, el mismo gesto con el que se despacha a los criados y a los perros, y se impacientó usted porque me tomé el tiempo para saludarle, me dijo: «¡Lárguese de aquí, teniente!», pero concluí mi saludo y cuidadosamente efectué una media vuelta reglamentaria antes de salir, porque hay cosas más importantes que sus estados anímicos. Fui feliz al encontrarme de nuevo en la calle, se lo confieso, mon capitaine, y al escapar al espectáculo repugnante de sus tormentos y de sus luchas perdidas de antemano contra sí mismo. Respiré el aire puro y pensé que me correspondería quizás recomendar al Estado Mayor que le relevasen de todas sus responsabilidades, que era mi deber, pero renuncié rápido a la idea, mon capitaine, pues no hay mayor virtud que la lealtad. A pesar de todo, me alegré tanto de volver a verlo, sabe usted, y conservo la esperanza de que, usted también, al menos por un momento, se alegrase de ello. Hemos sobrevivido juntos a tantas horas difíciles. Pero nadie sabe qué ley secreta rige las almas y pronto resultó evidente que usted se había alejado de mí y que ya no nos podíamos entender. Cuando acepté tomar el mando de esta sección especial y me instalé con mis hombres en la villa, en San Eugenio, usted se volvió francamente hostil, mon capitaine, lo recuerdo muy bien. No he llegado a explicármelo y me dolió, hoy se lo puedo decir, nuestras misiones no eran diferentes hasta el punto de que usted estuviese autorizado a avasallarme así con su odio y con su desprecio, éramos soldados, mon capitaine, y no nos correspondía elegir de qué forma hacer la guerra, yo también habría preferido hacerla de otra forma, sabe usted, yo también habría preferido el tumulto y la sangre de los combates a la horrorosa monotonía de la caza de información, pero no nos fue concedida tal elección. Todavía hoy, me pregunto con qué disparate pudo usted convencerse de que sus actos eran mejores que los míos. Usted también buscó y consiguió información, y nunca hubo más que un método para conseguirla, mon capitaine, y usted lo sabe, uno solo, y lo ha usado, al igual que yo, y la atroz pureza de este método no podría de ningún modo compensarse con sus escrúpulos, sus delicadezas irrisorias, su gazmoñería y sus remordimientos, que no han servido para nada, a no ser para cubrirlo de ridículo, y con usted a todos nosotros. Cuando se me ordenó venir a encargarme de Tahar a su puesto de mando de El-Biar, acaricié un instante la esperanza de que la alegría por haber capturado a uno de los jefes del ALN lo hubiese vuelto más amigable, pero no me dirigió la palabra, hizo salir a Tahar de su celda y le rindió honores, lo condujo hacia mí ante una hilera de soldados franceses que le presentaban armas, a él, ese terrorista, ese hijo de puta, por orden suya, y yo, mon capitaine, tuve que soportar la vergüenza sin decir nada. Oh, mon capitaine, ¿a santo de qué esa comedia, y qué esperaba? ¿El reconocimiento quizás de ese hombre del que se encaprichó hasta el punto de desmoronarse con el anuncio de su muerte? Pero, ¿sabe?, no habló de usted, ni una palabra, no dijo: «El capitaine Degorce es un hombre admirable», ni nada parecido, y estoy convencido de que nunca, me oye, nunca, mon capitaine, ocupó usted el mínimo espacio en su mente. Tahar era un hombre duro, que no compartía su tendencia al sentimentalismo, siento decírselo, mon capitaine, y, contrariamente a usted, sabía a ciencia cierta que moriría, no se imaginaba no sé qué feliz epílogo semejante a los que usted soñaba en su exaltación y su ceguera pueriles, pueriles y sin excusas, mon capitaine, usted no podía ignorar lo que era la villa de San Eugenio, no podía ignorar que nadie salía de allí con vida, porque no era una villa, era una puerta abierta al abismo, una falla que desgarraba la tela del mundo y desde donde se basculaba hacia la nada. He visto morir a tantos hombres, mon capitaine, y todos sabían que nadie volvería a verlos nunca, nadie besaría su frente recitando la Shabâda, ninguna mano amorosa lavaría piadosamente su cuerpo ni los bendeciría antes de confiarlos a la tierra, solo me tenían a mí, y estaba en ese momento mismo más cerca de ellos de lo que nunca lo había estado su propia madre, sí, yo era su madre, y su guía, y los conducía hacia el limbo del olvido, por la ribera de un río sin nombre, en medio de un silencio tan perfecto que los rezos y las promesas de salvación no podían perturbar. En cierto modo, Tahar tuvo suerte de que usted lo exhibiera ante la prensa, tuvimos que entregar su cadáver, pero si por mí solo hubiese sido, mon capitaine, lo habría, a él también, disuelto en cal, lo habría sepultado en las profundidades de la bahía, lo habría lanzado a los vientos del desierto y lo habría borrado de las memorias. Habría hecho que nunca hubiese existido. Tahar lo sabía, sabía lo que significa tener un enemigo. Usted, mon capitaine, de eso no supo nunca nada, no es con nuestra compasión o nuestro respeto, que ni le importan, como hacemos justicia a nuestro enemigo, sino con nuestro odio, nuestra crueldad, y nuestra alegría. Puede que se acuerde usted del joven seminarista, el quinto que un chupatintas imbécil que no sabía nada de nuestra misión me asignó como secretario, un santurrón, como usted, mon capitaine, afligido por un alma sensible, realmente sensible, e incluso más cándida y más honesta que la suya. Nada más desembarcar, se sintió aliviado porque pensó que no tendría que mancharse las manos y que estaba, de alguna forma, a salvo del pecado. Cuando se me presentó por poco lo despido. Miraba el mar por las ventanas de la villa, y los laureles del jardín, y no podía evitar sonreír, creo que no había visto nunca tanta luz y espacio, se sentía más vivo que nunca, liberado de los amaneceres húmedos de rodillas sobre las losas heladas de una capilla oscura, liberado de los cuchicheos en la penumbra mohosa del confesionario, y me quedé con él, al fin y al cabo, no me correspondía a mí decidir sobre la lección que debía darse, costase lo que costase, ni de quién podía librarse de ella, mon capitaine, pues a fin de cuentas, cada uno de nosotros tuvo que escuchar hasta el final la misma lección, eterna y brutal, y nadie nos preguntó si estábamos dispuestos a escucharla, de manera que le dije al joven seminarista que tendría que tomar notas durante los interrogatorios de los sospechosos. Le dicté unas cuantas frases, su letra era precisa, nerviosa y elegante, y le dejé instalarse. Vino de nuevo a verme, estaba conmocionado, me dijo: «Mi teniente, no puede ser, por favor, en el dormitorio, las paredes están cubiertas de fotos pornográficas», y me pidió que mandase quitarlas, tartamudeaba, le dije que yo no me ocupaba de ese tipo de problemas, que mirase para otro lado, y se marchó pero, más tarde, le encontré sentado en el borde de su cama, al lado de su bolsa abierta, con los ojos clavados en las fotos, la mandíbula caída, sostenía en sus manos un horrible crucifijo de madera negra, y parecía tan vulnerable, mon capitaine, casi tanto como usted cuando le anuncié que Tahar se había colgado, pero a él, podía entenderlo, solo había conocido la sombra amenazante de la Virgen, envuelta en su largo manto azul, las lágrimas puras de María Magdalena y el éxtasis celeste de Teresa de Ávila, y ahora, no podía apartar la vista de esas mujeres que se abrían de piernas ante él, con su brutal vello púbico, su sexo resplandeciente, abierto como a cuchillazos, y sentía el fuego del infierno consumiéndole la médula de los huesos, sus dedos tocando el cuerpo del Señor, pero nada podía hacerle desviar la mirada. Al día siguiente, mon capitaine, le hice asistir a su primer interrogatorio, se sentó en un rincón de la habitación, con su cuaderno sobre las rodillas, no dijo nada cuando colgamos al árabe del techo, como si, desde su llegada, no pudiese hacer otra cosa que abrir mucho los ojos, consumirse y callar, y le estuve agradecido, mon capitaine, por haber comprendido tan rápido que no había nada que decir. Coloqué los electrodos en la oreja y en la verga. Miró como el cuerpo desnudo se encabritaba y se tensaba, y la boca inmensa, torcida por los gritos, miró correr el agua y empapar el trapo pegado al rostro del árabe, cuyos talones despellejados golpearon el suelo y mancharon de sangre el cemento húmedo. Cuando retiramos el trapo mojado y el árabe, después de jadear como un animal, dijo que iba a hablar, mi joven seminarista seguía mirando y tuve que advertirle de que era ahora cuando debía tomar notas. Todos los días, soportó el tedio mortal de la ceremonia de la que fuimos, usted y yo, mon capitaine, tan a menudo los inductores, la repetición del mismo protocolo inmutable que nos reunía alrededor de la fealdad de los cuerpos desnudos y, mientras permaneció cerca de mí, cumplió su cometido sin quejarse nunca. Le hizo un hueco a su crucifijo en la pared, en medio de las fotos, siguió a los hombres por la alta kasba, hasta el burdel de Si Messaoud, y aceptó ser transformado completamente, para siempre, aceptó ser el hombre en el que se convirtió a pesar suyo, sin resistencia, sin fanfarronería, pero usted, mon capitaine, no lo ha aceptado nunca y nunca ha estado a la altura de su destino, no ha sabido hacer más que esfuerzos desesperados para alejar de usted a aquel en quien se estaba convirtiendo y, por supuesto, se convirtió en él igualmente. Todo lo externo a las fluctuaciones delicadas de su alma le es indiferente, en el fondo, el mundo le es indiferente, mon capitaine, y no es sensible más que a lo que pueda mancillar la efigie que usted mismo se ha erigido y a la que rinde culto. Es usted el capitán André Degorce, ¿no es cierto?, resistente y deportado con diecinueve años, rescatado de Dien Bien Phu y de los campos del Viet-Minh. La historia le ha concedido un diploma de víctima oficial y se ha agarrado desesperadamente a él, no ha sabido más que agotarse en vano elaborando distinciones sutiles, totalmente carentes de sentido, por supuesto, lo limpio y lo sucio, lo que es digno de usted y lo que no lo es, el grado de delicadeza con el que conviene tratar a sus enemigos, y seguramente haya lamentado que no exista ningún manual de buen vivir capaz de calmar sus angustias de debutante. Pero es incapaz de sentir amor y compasión, que no sea la compasión teórica de los curas, el amor abstracto a un prójimo que no existe. Recuerde, mon capitaine, cuando los asesinos de Tahar liquidaron el burdel de Si Messaoud, acudí al lugar con mi sección, nos cruzamos, y mandé arrestar a todos los hombres de las casas vecinas que pretendían no haber oído nada. La cabeza de Si Messaoud estaba sobre un banco de piedra, en el vestíbulo. Encontramos a las chicas amontonadas en el patio, con las vísceras desparramadas por las losas de mármol. El seminarista no vomitó. Lloró, mon capitaine, lloró largamente por los cadáveres de las chicas, acordándose del calor y el consuelo, recordando los besos, lloró sin poder contenerse, pero la noche siguiente, a la hora de interrogar a los vecinos, ya no lloraba, los golpeó con un tubo, uno tras otro, en los costados, hizo girar la manivela del generador y, a pesar de que nada obtuvimos esa noche, solo así, mucho más que con sus lágrimas, logró manifestar la realidad de su compasión. Mire de lo que es capaz la compasión, mon capitaine y, claro está, se trata de algo que usted es absolutamente incapaz de entender, unas putas destripadas no merecen la gracia de su atención, no merecen el sufrimiento de aquellos que las han dejado morir tapándose los oídos, ni de los que las han masacrado, comenzando por Tahar, de quien usted admira el moralismo de pacotilla, hasta el punto de hacer que se le rindan honores, ante mis ojos, mon capitaine, ante mis ojos, sin un recuerdo por el terror de las putas, sin un recuerdo por los adolescentes del Milk Bar, despedazados por la bomba que Tahar les envió en retribución a su juventud y su despreocupación, sin un recuerdo por nada más que por usted mismo y su increíble nobleza guerrera. Los jóvenes muertos en el Milk Bar han sido olvidados hace tiempo, pero usted, mon capitaine, ni siquiera tuvo que olvidarlos, no pensó en ellos sencillamente nunca. Puede que tenga razón, ¿de qué sirve pensar en lo que será inevitablemente olvidado? Escuchaban música mientras bebían limonada, mon capitaine, y una chica entró, una cabila de piel clara que posó contra la barra el bolso que contenía la bomba, nadie se volvió hacia ella cuando se marchó, los chicos estaban demasiado ocupados mirando cómo se movían los pechos de las chicas bajo las ligeras telas de los vestidos de verano, intercambiaban charlas de una inconcebible estupidez que la explosión acalló, no valían gran cosa, mon capitaine, estaban llenos de convicción, llenos de arrogancia y de desprecio, pero eran de los nuestros, como lo eran las putas, su valor no cuenta, y a nosotros nos correspondía atestiguar que habían vivido. Debíamos atestiguar, con el agua, con la electricidad, con el cuchillo, con toda la potencia de nuestra compasión. Todo se olvida tan rápido, mon capitaine, todo es tan leve. Regresé allí, sabe usted, hace algunos años, en un avión casi vacío. Nadie se acuerda de nosotros. En el aeropuerto el policía selló mi visado deseándome una feliz estancia. Me tomó quizás por un pied noir enfermo de nostalgia, que quería volver a ver la casa de su infancia antes de morir. Aunque puede ser que ni siquiera se lo preguntara. La ciudad parece una anciana desaliñada, encurtida en su mugre, desmoronándose bajo los oropeles de su esplendor antiguo. Delante del Milk Bar, el emir Abd el-Kader alza el sable de la victoria, y las calles llevan el nombre de los terroristas que nosotros matamos. Pero no se engañe, mon capitaine, ellos también han sido olvidados, su hagiografía ha hecho que desapareciesen para siempre, con más seguridad de lo que lo hubiese hecho el silencio. Fui a ocupar una habitación en el Saint-George, había manchas de humedad en las paredes y azulejos despegados pero el jazmín perfumaba todavía el aire del jardín, como hace cuarenta años, cuando dejaba la villa para beber un whisky bajo el sol de invierno. Tomé un taxi y el conductor me preguntó qué venía a hacer aquí y le mentí, mon capitaine, le dije que estaba enfermo de nostalgia y que quería volver a ver la casa de mi infancia antes de morir. Me propuso llevarme hasta allí y le dije que ya vería más tarde. Se quejó de los cortes de agua y de su oficio que lo obligaba a conducir de noche arriesgándose a toparse con un falso puesto de control, ya le había pasado una vez, se quemó la lengua al tragarse el cigarrillo entero encendido, ve usted, mon capitaine, a los islamistas no les gustan los fumadores, es algo que tienen en común con sus amigos del FLN, ese moralismo repugnante, y el taxista se reía por haber salido airoso. Le pedí que me dejase en la plaza de los Mártires y que me esperase un momento. Subí a la kasba. Unos niños jugaban por la basura y los escombros, un hombre escuchaba música en una habitación sombría y se balanceaba de adelante hacia atrás, con la cara entre las manos, y sentí que podría andar sin perderme por ese laberinto, como en la época en la que saltábamos de tejado en tejado, hace tanto tiempo, mon capitaine, cuando los hombres de Tahar se sumergían como ratas en el dédalo de los pozos y de las galerías oscuras aprendiendo a temernos. Pero volví sobre mis pasos y le dije al taxista que diese la vuelta a la ciudad antes de llevarme al hotel. Circulamos bordeando el mar, en San Eugenio, y reconocí la villa, hoy, debe de pertenecer a un oficial superior y estoy seguro de que los fantasmas que allí dejé no perturban su sueño. Hice bien mi trabajo. Volvimos a subir hacia El-Biar, pasamos ante una sala de la que se escapaba la música de una boda y el taxista prosiguió la canción, una canción muy antigua que solía cantar Belkacem, el harki de mi sección, lo recuerdo muy bien, mon capitaine, «ah si mi alma estuviese en mis manos», una canción muy conocida, inevitablemente usted también la tuvo que escuchar, «te quiero Sara, deja que me quede en tu corazón, eres mi vida, Sara». El taxista cantaba a voz en grito, «moriría por ti, Sara», y parecía feliz de que canturrease con él. «No me abandones, Sara. Has dejado en mi corazón una huella que no se puede borrar.» En el hotel, le di mil dinares y le dije que, a fin de cuentas, no me importaba tanto volver a ver la casa de mi infancia. Insistió en que cogiese su número de teléfono por si acaso. Me apretó la mano. Todo es tan leve, mon capitaine, todo se olvida tan rápido. La sangre de los nuestros y la sangre que hemos derramado han sido borradas hace tiempo por una sangre nueva que será a su vez pronto borrada. Leí los periódicos al frescor del jazmín. Diecisiete aduaneros muertos en Timimoun. Tres policías decapitados en Sétif. Entre Béchar y Taghit, toda la comitiva de una boda degollada en un falso puesto de control. Todo es tan leve. Puede que la novia se llamase Samia, o Rym, o Nardjess. ¿Quién lo recuerda? Nuestros actos nada pesan, mon capitaine, pero usted es demasiado orgulloso para aceptarlo. ¿No lo ve? Nuestros actos no tienen peso alguno, mon capitaine, no cuentan, puede que haya existido una raza de hombres que lo supiesen, los que han degollado a los novios quizás lo sepan aún, pero nosotros nos hemos vuelto delicados, no conseguimos ya expulsar nuestros actos de nosotros mismos, como si fuese pura y simplemente mierda, y nos envenenamos, nuestros actos nos envenenan, nos asfixiamos bajo la negación o la justificación y, en este punto, en cierto sentido, me parezco a usted, mon capitaine, aunque no me alegre de ello, si no me hubiese parecido a usted, si no hubiese concedido una importancia excesiva a mis propios actos, no me habría unido a la OAS, habría vuelto a casa y habría pensado en otra cosa. Pero qué quiere usted, mon capitaine, en medio del olvido general, me acuerdo de todo, mon capitaine, lo recuerdo muy bien. No se puede ser leal sin memoria y, como le he dicho, soy leal. Sí, mon capitaine, de nosotros dos, soy yo el que ha traicionado a la República y soy yo sin embargo el que me he mostrado leal. No le hablo de la Francia eterna, de la integridad de la nación, del honor de las armas o de la bandera, todas esas abstracciones ineptas sobre las que usted creyó haber construido su vida, le hablo de las cosas concretas y frágiles de las que fuimos los depositarios, el alarido de las putas de Si Messaoud, las lágrimas de mi seminarista, la risita idiota de las chicas del Milk Bar, la canción de Belkacem el harki, a quien usted y los suyos abandonaron a la muerte en 1962 en nombre de su curioso sentido del deber, le hablo de todo lo que usted ha traicionado, sin el mínimo reparo, esta vez, y es solo a esto a lo que debo mi lealtad, poco importa que, para terminar, todo sea engullido por el olvido. Pero el mundo le es indiferente, mon capitaine, y se abisma usted en la contemplación atónita de la excepcional tragedia que le ha tocado vivir, y se pregunta aún cómo puede ser que se haya convertido usted en un verdugo y un asesino. Oh, mon capitaine, es, a pesar de todo, la verdad, nada es imposible: es usted un verdugo y en un asesino. Nada puede hacerse ya contra eso, aunque todavía sea incapaz de aceptarlo. El pasado se relega al olvido, mon capitaine, pero nada puede comprarlo. Ya nadie se interesa por usted, aparte de usted mismo. El mundo ya no sabe quién es usted y Dios no existe. Nadie va a condenarlo por lo que hizo, nadie le ofrecerá la redención con el castigo que su orgullo reclama. Sus plegarias son vanas. ¿Es que no ha aprendido nada? ¿Está usted tan rematadamente ciego? No ha vivido nada que sea excepcional, mon capitaine, el mundo ha sido siempre pródigo en hombres como usted y a ninguna víctima le costó jamás el mínimo esfuerzo transformarse en verdugo, a la más pequeña variación de circunstancias. Acuérdese, mon capitaine, es una lección brutal, eterna y brutal, el mundo es viejo, es tan viejo, mon capitaine, y los hombres tienen tan poca memoria. Lo que se ha representado en su vida ha sido ya representado en escenarios similares, un número incalculable de veces, y el milenio que se avecina no propondrá nada nuevo. No es ningún secreto. Tenemos tan poca memoria. Desaparecemos como generaciones de hormigas y todo ha de empezar de nuevo. El mundo es un pedagogo mediocre, mon capitaine, no sabe más que repetir indefinidamente las mismas cosas y somos escolares renuentes, mientras la lección no se haya inscrito dolorosamente en nuestra carne, no escuchamos, miramos para otro lado y nos indignamos ruidosamente en cuanto se nos llama al orden. Si la vida no hubiese hecho de usted un soldado, mon capitaine, si no hubiese necesitado instalarse en la primera fila de la clase, usted también se habría indignado, habría tal vez enviado artículos de protesta a sus amigos del Humanité, habría disertado sobre los derechos imprescriptibles del ser humano, sobre su dignidad, y habría contemplado maravillado sus bonitas manos limpias y blancas, sin jamás sospechar que un corazón de verdugo latía en su pecho. Pero la vida no le ha permitido gozar de tal satisfacción. Sabe lo que ocurre con la dignidad del ser humano, sabe lo que valen los hombres, usted y yo incluidos. Cuando llegamos al campo viet, después de Dien Bien Phu, lo recuerdo muy bien, fue usted quien, el primero, me lo enseñó, como me ha enseñado tantas cosas. Estábamos sentados, agotados y hambrientos, con un grupo de prisioneros, y usted me dijo: «Sé lo que es un campo, Horace, en unos días, ya no podremos contar con la mayoría de nuestros camaradas, usted va a ver surgir al hombre y habrá que aprender a protegerse de él, el hombre, el hombre desnudo». Son sus propias palabras, lo recuerdo muy bien y tenía usted razón. ¿Lo ha olvidado? ¿Acabó convenciéndose de estar por encima del género humano? Los hombres no valen gran cosa, mon capitaine. Por lo general, no valen nada. Es imposible distinguirlos por su valor. La parcialidad es el único recurso. No se trata sino de reconocer a los tuyos y serles leal. Pero esto le resulta imposible, no puede renunciar al juicio, su amor desmedido por el juicio es tal que, no contento con juzgarse a sí mismo, no ha dudado un segundo en deshonrarse, y a todos nosotros con usted, para ganarse la estima de un hombre como Tahar, y todavía hoy está decidido a mendigar la absolución del primero que llegue, como un crío avergonzado por haber sobado a la criada. Extraño orgullo el suyo, mon capitaine. Pero yo le pregunto: ¿quién puede juzgarnos? ¿El Dios que cree que ha creado este mundo? ¿El pueblo en cuyo nombre hemos luchado toda nuestra vida y nos ha expresado su gratitud relegándonos a los bajos fondos apestosos de su mala conciencia? Me han condenado a muerte, mon capitaine, me han indultado y amnistiado, y tenían derecho a matarme o perdonarme la vida, no tiene importancia, pero no a condenarme ni a indultarme, en ningún caso, no tenían derecho a amnistiarme, no tienen ningún derecho a juzgarnos, mon capitaine, estamos más allá de su comprensión, sus sanciones o sus elogios no son nada. Me habría gustado tanto que se hubiese dado cuenta de ello. Hemos recibido la enseñanza del mundo, hemos escuchado su lección, eterna y brutal, y hemos sido, usted y yo, los instrumentos de su implacable pedagogía. Sí, usted también, mon capitaine. Cada vez que expuso la desnudez de los hombres a la luz, cada vez que el metal y la carne penetraron su cuerpo, cada vez que impidió que sus párpados se cerrasen, y cuando los devolvía por fuerza a la conciencia, con cada bocanada de aire negado, con cada quemadura, ha obrado con pedagogía para con todos los que han pasado por sus manos. Pero no asistía nunca a su fin y no puede saberlo. He visto morir a tantos hombres, mon capitaine, estaba más cerca de ellos que su propia madre y puedo asegurarle que habían aprendido todos algo, algo importante, una verdad que Tahar no conoció porque usted no quiso ni siquiera sacudirlo un poco. Circulábamos por la noche fuera de la ciudad, sobrevolábamos la bahía, permanecían en silencio en la parte trasera del camión o en el helicóptero, no lloraban, no suplicaban, ya no quedaba en ellos ni deseo ni rebeldía, y oscilaban sin un grito hacia la fosa común, caían al mar en una larga caída silenciosa, no tenían miedo, lo sé porque miré a cada uno de ellos a los ojos, como debía, mon capitaine, la muerte es un asunto serio, pero no tenían miedo, les volvimos la muerte dulce, hicimos eso por ellos, me devolvían la mirada, veían mi rostro y sus ojos estaban vacíos, lo recuerdo muy bien, en ellos no se percibía ninguna huella de odio, ningún juicio o nostalgia, no se percibía nada más que la paz y el alivio de ser por fin liberados, pues gracias a nosotros, mon capitaine, ninguno de ellos podía ya ignorar que el cuerpo es una tumba.
·
·
© Jerôme Ferrari |