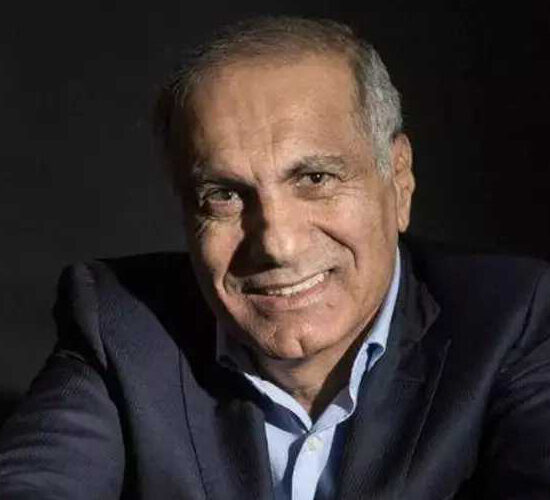Los olivares como campo de batalla
Carmen Rengel

Jerusalén | Octubre 2010
Un camino de cabras lleva a la cima del cerro. A un lado y a otro, tierra desierta, valles pedregosos, blanquecinos, yermos. Incluso en este rincón perdido del mundo hay fronteras: una valla metálica, oxidada, marca el punto donde el sentido común aconseja dar media vuelta.
Allí acaba la zona palestina y empieza la colonia israelí. Allí se muere el término municipal de Burqa (Cisjordania) y comienza el asentamiento de Homesh. Allí estalla la guerra cada otoño, cuando llega la campaña de la aceituna y la pelea inmemorial por la tierra se torna en combate abierto. El rincón donde el aceite lleva trazas de sangre, ceniza y veneno.
Cada año, los olivares se convierten en el campo de batalla del enfrentamiento entre palestinos e israelíes. Los colonos alegan que defienden su tierra prometida y, por eso, no están dispuestos a que los palestinos disfruten de los 72 millones de euros que los territorios ocupados se embolsan por el aceite cada año. Por eso atacan los cultivos del de enfrente.
Se han interpuesto 84 denuncias por destrucción o incendio de olivares pero todas han sido archivadas
Los árabes intentan trabajar en una tierra reconocida como propia internacionalmente, pero a veces su empeño se queda ahí, en el intento. La presión de los colonos es tan intensa que a los palestinos sólo les quedan dos opciones: aguantar la situación o abandonar sus campos, porque ni en la Justicia encuentran reparación. Todas las denuncias presentadas en el último año por robos, actos vandálicos o incendios de los olivares, hasta 84, han sido finalmente archivadas por los jueces israelíes, bien por falta de pruebas, bien por tener un “autor desconocido”. No se ha producido ni una detención, aunque hay 16 personas que están siendo interrogadas, denuncia Dana Zimmerman, portavoz de la ONG Yesh Din, radicada en Tel Aviv.
Sólo en las seis semanas que lleva la campaña de recogida de la aceituna se han contabilizado ya 36 ataques a intereses palestinos según esta asociación, dato que la policía de Israel rebaja a 27, aunque reconoce, pese al matiz, que este inicio de campaña es el más cruento de los últimos años. Sus agentes tienen orden de proteger a los campesinos pero en la práctica, abunda Zimmerman, “se limitan a mirar a otro lado y a no levantar acta de lo que hacen los colonos”.
Grupos de activistas (de la propia Yesh Din y de B’Tselem, de The Association for Civil Rights in Israel y de Rabbis for Human Rights) tratan de compensar esa falta de control. Un portavoz policial sostiene que sí, que instalan los cordones de vigilancia, pero que “en la mayoría de los casos son los palestinos los que atacan”. Las denuncias, además, hay que ir a ponerlas al asentamiento más cercano, lo que hace que muchos campesinos palestinos desistan de ponerlas.
Miles de olivos quemados
Hay que adentrarse en las colinas para ver los daños que revela la estadística, o intentarlo, porque el cerco de los policías israelíes es intenso en estos días: en la carretera que une Ramalá y Nablus se ve una parcela con 22 olivos cortados; en Tell no hay nadie trabajando, porque hace dos semanas amanecieron quemados 2.500 árboles; en Iraq Burin se han detectado 300 matas en las que se ha infringido un corte en el tronco para inyectar veneno. 24 horas después, los olivos estaban secos e irrecuperables.
Los palestinos, ha informado la agencia Associated Press, habían plantado este año el doble de olivos para intentar paliar la previsible pérdida de producto que causa este boicot. Daniel Danon, diputado del Likud y creador de una plataforma en defensa de los asentamientos de colonos, sostiene que el único interés de los palestinos en plantar más este año es el de “apropiarse sibilinamente de una tierra que no es suya y de unos recursos naturales plenamente judíos”.
Es la versión que defiende Erez Ben-Ishtar, colono de Homesh, mientras protege con un abrazo a sus gemelos Uri y Raquel: “Lo que ellos cultivan hoy antes lo trabajábamos nosotros. Esto es un robo. Sus olivares son un arma de guerra que busca aniquilar el alimento y la honra de los judíos”.
Omar cuenta la versión contraria. Junto a la verja que separa Burqa del asentamiento vecino Erez, explica señalando los montes cercanos que hace apenas dos años aquello era un terreno lleno de olivos. Él mismo y varios miembros de su familia trabajaron allá. Hoy sólo tiene arena recia, piedras blancas y rastros negros, recuerdo del incendio de matas de hace un tiempo. Lo único verde que se ve en muchos metros a la redonda son los cipreses que ocultan las primeras construcciones de la colonia. A su lado, una caseta de hormigón custodia el antiguo pozo de agua que los palestinos usaban para el cultivo. “Se ha quedado en suelo de los colonos. Ellos tienen ahora la llave del agua. Pusieron la frontera donde quisieron, aunque no usen ese agua”, denuncia.
No se ven agricultores junto al cobertizo, sino adolescentes —kipá en la cabeza, fusil al hombro— que vigilan que ningún contrario pise su territorio. Hace tres meses, en ese mismo punto, un pastor recibió una paliza de estos chavales, que a renglón seguido le robaron sus vacas. “Es lo que te espera si cruzas la valla”, avisa Omar. En las paredes del cuartillo, un deseo pintado en hebreo: “Que se mueran los palestinos”.
Vivir de la aceituna
Bajando la cuesta, de vuelta al corazón del poblado palestino, en un recodo de la carretera, Hammed y su familia recogen aceituna. No importa que sea viernes, su día sagrado, ni que el cielo amenace lluvia. Hay que acelerar la campaña para evitar pérdidas por los ataques, dice. Este año él puede hablar de una campaña tranquila, pero el testimonio de penurias pasadas tiembla aún en su voz.
“Desde la Segunda Intifada esto es insoportable. Los colonos incendian nuestros olivos, envenenan y cortan las matas, destrozan la maquinaria y roban las aceitunas que dejamos por la noche al pie de los troncos. Nos dejan sin nada, cuando ellos no necesitan esto, tienen sus buenas casas, sus carreteras y sus ayudas. ¡Pero si se llevan hasta las escaleras y las teteras! Luego bajan al pueblo, se pasean por nuestras calles y se ponen a tirarnos aceitunas contra los cristales. No sé cómo controlamos la rabia”, relata mirando a sus hijos, arrodillados ante un fardo cargado de olivas verdes, negras, brillantes.
Más de 100.000 palestinos dependen de la aceituna para subsistir. Es un gran foco de empleo femenino
Hammed es uno de los 100.000 palestinos que dependen económicamente de la aceituna para subsistir. Su familia —mujer, hijos, hermanos, primos, cuñados…— trabaja en pleno estos días porque de lo que aquí logren comerán ellos, tanto directamente como con lo que saquen vendiendo su mercancía en los pueblos cercanos. Con una tasa de desempleo cercana al 20%, en Cisjordania no hay muchos más oficios en los que buscar el pan.
Aún así, este jornalero eternamente sonriente se confiesa afortunado, porque fue el primero de su municipio en lograr este año el permiso forzoso que Israel debe otorgarle para labrar su propia tierra. “Así que me puse a trabajar antes que nadie y ya llevo el recogido el 60% de la cosecha”, dice orgulloso. En la localidad de Luban al Sharqya, donde en mayo los colonos quemaron una mezquita, la mitad de sus 3.000 habitantes está esperando aún la autorización para trabajar.
Estas restricciones hacen lógica otra estampa, la de las cuadrillas familiares, de la abuela al nieto de cinco años, que se cuelan en los campos para robar aceituna, sea para consumirla, sea para venderla. Por los arcenes de las carreteras se les ve pasar, con los sacos al hombro, mirando furtivos a los coches que pasan, al extranjero que cruza.
Indefensión
La ONG Oxfam ha elaborado un informe en el que constata que existen vídeos y fotografías que muestran los daños denunciados por los palestinos, y que en ocasiones han servido como material de apoyo para esas denuncias que siempre quedan en nada. Esa “indefensión”, como la califica Catherine Weibel, portavoz de la asociación en Jerusalén, unida a las restricciones de acceso a la tierra y a la comercialización del producto, supone un “veto implacable” a uno de los pilares esenciales de la economía palestina.
“Cisjordania, y en menor medida Gaza, dan uno de los mejores aceites del mundo. Podrían ser líderes en aceite orgánico y de comercio justo, pero están asfixiados”, lamenta. Actualmente, en una buena temporada superan los 70 millones de euros de producción, con 17.000 toneladas de media (hasta 34.000 en los años con menos incidentes y más ayudas internacionales) y 10 millones de árboles plantados (ocupan el 45% del territorio palestino). Esos beneficios, además, llegan precisamente a las comunidades más pobres, las rurales, abunda Weibel.
“Los ataques de los colonos a veces son lo de menos. Los agricultores se enfrentan a los puestos de control para ir o venir de trabajar, a los bloqueos de la mercancía en las carreteras o a la imposibilidad de usar vías reconocidas como territorio palestino que se han quedado en poder de los colonos. Así es complicado incluso llevar el aceite a Jerusalén Este, uno de sus mercados básicos. Y a Gaza, por supuesto, no pueden mandar ni una gota de lo que se produce en Qabaliya, Farata o Jet”. A veces, el fallo está en casa: “No les llegan recursos adecuados de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y, si disponen de ellos, no los gestionan adecuadamente”, matiza.
El informe de Oxfam añade además que los beneficios de la campaña podrían duplicarse si Israel acabase con las restricciones y permitiera mejoras en la producción, con modernización de maquinaria tanto en la recogida como en el tratamiento y el refino. Salam, hijo y nieto de olivareros, no desiste en su empeño de mejorar el negocio, y por eso ha recibido visitas este año de empresarios andaluces, de Sevilla y Jaén, que le han aconsejado sobre cómo sacar más rendimiento a sus rudimentarios medios.
Aceite y aceitunas son el primer producto de exportación palestina, un 13% de la producción total
“Ha sido con ayuda de conocidos, que tengo un primo médico en España”, cuenta mientras sirve café dulcísimo en su casa de Burqa, rodeado de sus ocho hijos. “El último, Karim, nació con las aceitunas”, hace 10 días. Todas las máquinas de su nave, en la que trabajan 40 personas, han sido construidas por su padre —ya jubilado— salvo una, comprada en Italia hace tres años, que cuida y mima como un tesoro. Es la más moderna de la comarca, confirma complacido.
El 95% de la cosecha, siguiendo la media de los Territorios, se dedica a aceite, ese flujo densísimo, negruzco, que va saliendo de entre el hierro de las máquinas mientras habla. El resto es para aceituna de mesa, encurtidos o jabón. Salam vende en Cisjordania pero también surte a un envasador de Nablus que distribuye a Centroeuropa, Asia Oriental, Estados Unidos y el Golfo Pérsico. Aceite y aceitunas son el primer producto de exportación palestina, con un 13% sobre la producción total.
Los empleados de la almazara, en voz baja y sin mucho entusiasmo, confían en que todas las limitaciones y los ataques acaben antes de la campaña del año próximo con la proclamación de un Estado palestino, una promesa hecha por Estados Unidos dentro del proceso de negociaciones entre el Gobierno de Tel Aviv y el de Ramalá, retomado el pasado septiembre. Es más un deseo que una convicción.
“Imagino que cuando la tierra sea nuestra y la vigilemos nosotros, nada será igual”
“Imagino que cuando la tierra sea nuestra y la vigilemos nosotros, nada será igual”, resume Ayman, encargado del tractor, un joven casi imberbe que aspira a casarse con su novia de Yenín con lo que saque en esta campaña.
A la espera de que llegue o no esa “liberación”, las principales ONG que trabajan en la zona reclaman acciones reales: que la ANP dé más fondos a esa actividad esencial; que se pelee por regular y controlar las exportaciones para defender el producto local frente a otros aceites, sobre todo los israelíes; que Tel Aviv proteja “realmente” a los palestinos y elimine las trabas en las carreteras y controles; que el gobierno de Benjamin Netanyahu “acabe con la confiscación de los recursos naturales palestinos”; que Unión Europea y Estados Unidos se impliquen en mayor medida para pacificar la campaña, y que las ONG trabajen de forma coordinada para garantizar la vigilancia y la transformación del aceite.
Mientras, Hammed sigue vareando las ramas de los olivos y su mujer recoge de entre la tierra los frutos que van cayendo. Y Salam activa la rueda que muele pulpa y huesos, mientras sus trabajadores descargan sacos y limpian esterillas de esparto. Y los adolescentes de Homesh vigilan lo que hacen todos ellos, mientras fuman con desgana, y las patrullas de la policía interrogan a la familia que viene, cuesta arriba, con un cubo de aceitunas. Y nada cambia, un año más, y la guerra se repite en un bucle constante en el campo de batalla de los olivares.