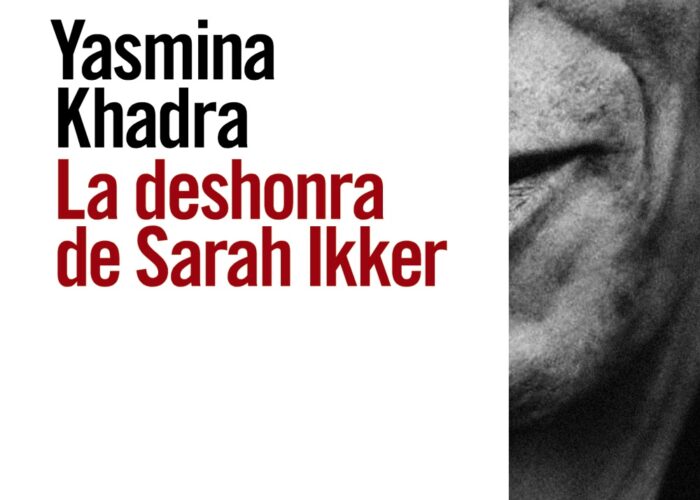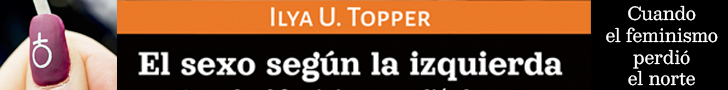Qué verde era mi valle
Ilya U. Topper
Inmaculada Garro · María Alba Gómez de Carrero
Voces que atraviesan montañas
Género: Ensayo
Editorial: Diwan Mayrit
Año: 2025
Páginas: 350
Precio: 17,95 €
ISBN: 978-84-18922-51-0
Idioma original: español
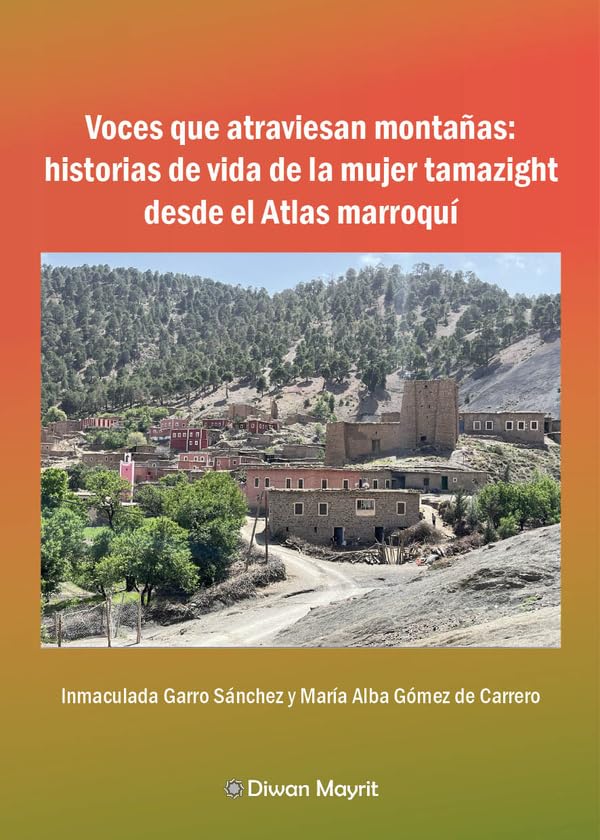
—¿Tienes cámara de fotos?
Fadma tenía unos 25 años y, como la mayoría de las chicas de su edad en el pueblo, ya estaba casada, aunque de momento sin hijos. Nos había visto comprar huevos a los niños —que es lo único que se puede comprar en las aldeas del Atlas, porque tiendas no hay y el pan no se puede vender, solo regalar— y nos había invitado, ahí mismo, a cenar en su casa. Su marido estaba con las ovejas en los pastos altos de la montaña, como muchos hombres en verano, mientras que las mujeres se quedaban en el valle, cuidando de casa y huertos. Esos valles del Atlas a 1.800 metros de altura.
Éramos cinco, senderistas europeos de edades varias. Uto tenía cámara de fotos. Fadma estaba a punto de posar, y habría sido una imagen preciosa con su vestido estampado, cinturón en la cadera, pañuelo atadoen la nuca. Pero de repente se le ocurrió algo mejor.
—Espera, que me pongo guapa.
Reapareció minutos más tarde, en pantalones, jersey y con el pelo suelto. Era su idea de estar guapa, quizás no tanto la mía.
—Y no te olvides de mandarme las fotos cuando las hayas revelado.
Corría el año 1990 y las fotos aún se revelaban. La carretera, una pista de tierra, cruzaba el valle una hora de camino más abajo, y de ahí eran seis o siete horas en camión o todoterreno hasta la próxima ciudad con oficina de Correos, pero Fadma no dudaba de que las fotos le iban a llegar. Un recuerdo.
Han pasado 35 años de aquello; yo guardo el recuerdo pero no he vuelto a aquel valle. Por eso abro con aprensión el libro Voces que atraviesan montañas, la obra que mi admirada Inma Garro, arabista de Alicante, y la educadora María Alba Gómez de Carrero han publicado sobre las mujeres de estos valles: ellas sí han ido. El subtítulo, Historias de vida de la mujer tamazight desde el Atlas marroquí, resume el concepto del libro: aquí relatan su vida. Hakima, Aicha, Maryem, Habiba, Fadma, Malika…
El mundo que me mira desde estas páginas lo reconozco: la dureza de subsistir, el tremendo frío bajo las nieves del invierno…
Estamos ante material de primera mano, pues, ante un trabajo de campo.¡Por fin! exclamo con ilusión: es justo esto lo que había reclamado a Inmaculada Garro tras leer su anterior obra: Marruecos: del harén doméstico al espacio público, una tesis doctoral en la encrucijada entre sociología, filología y arquitectura, interesante en su fondo por lo que plantea sobre el cambio social de la situación de la mujer en la sociedad marroquí, aunque encorsetada en su forma por las convenciones académicas que hacen primar la cita de literatura previa al descubrimiento de lo desconocido. Acceder a la experiencia directa de Garro, que lleva años viajando por Marruecos, documentando la evolución de su sociedad y especialmente de sus mujeres, es un privilegio.
Pero el mundo que me mira desde estas páginas me deja un extraño regusto. Por una parte, lo reconozco: la pobreza es la misma, la dureza de subsistir entre estos ásperos y áridos riscos, el tremendo frío bajo las nieves del invierno, la soledad, la parquedad de la vida en común, de la sociedad. Todo esto no ha cambiado y lo reflejan muy bien las entrevistas con las más de 70 mujeres, la gran mayoría entre 30 y 60 años, que recoge el libro. Por otra parte, si quería material de primera mano, siento que me han dado dos tazas: las entrevistas vienen en general tal y como se hicieron, pregunta, respuesta —respuestas casi siempre muy breves: los pueblos de montaña no suelen ser parlanchines, y la proverbial austeridad bereber también se refleja en su forma de hablar—, con las fórmulas de agradecimiento y cortesía de las entrevistadoras incluidas. Y es inevitable que al cabo de unos cuantos encuentros, los testimonios se repiten: la dureza de la vida, lo grave que es dar a luz prácticamente a solas en casa, los hijos que se han muerto por falta de atención médica… con cierta sensación de que las entrevistas se acaban cuando deseamos que empezaran de verdad. Estas mujeres hablan de su vida conyugal, comentan si están feliz con el marido, si los trata bien o no; pero un escueto «Es muy bueno, muy agradable», parece el máximo detalle de intimidad que revela una conversación.
Es fácil entender por qué estas entrevistas no llegan a tornarse realmente en conversación, en confidencia: siempre hay traductor de por medio (aunque no está claro si siempre es el joven Youness, al que se le agrade esta labor al principio; en otra ocasión sale una «traductora», sin nombrar). Y un intérprete, por bueno que sea, eso lo sabe cualquier periodista, es un semiconductor: hace fluir la información a la vez que aísla la corriente humana.
Sería revolucionario pensar cómo podría cambiar la vida de estas mujeres si aprendiesen a leer en su propio idioma
Ser arabista, como es Inmaculada Garro, no salva de la necesidad de traductor en una aldea donde las mujeres no han ido al colegio y solo hablan tamazigh. Aunque es curioso: los encuentros con muchas entrevistadas se estructuran alrededor de las escuelas que la asociación española Geoda lleva una década creando en el valle del Tessaut, junto a centros de salud e infraestructuras de agua. Las mujeres expresan su alegría y agradecimiento por poder aprender leer en estos centros de alfabetización para adultas, pero preguntadas por qué es lo que más les gusta de ello, la respuesta es invariablemente: «Leer el Corán». Lo cual nos hace deducir que esas clases de alfabetización se hace en árabe clásico, un idioma que nadie habla en Marruecos, aunque sí se escribe en libros y prensa, pero cada vez menos en redes sociales, donde abunda el dáriya, un idioma árabe que es lengua materna de esa mitad amplia de los marroquíes que no hablan tamazigh.
Saber leer árabe les podría servir a estas mujeres a leer también etiquetas o folletos informativos —mientras el Gobierno persista en el error de intentar comunicarse con el pueblo solo mediante una lengua muerta—, siempre que aprendan a la vez el idioma para entender lo que descifran. A la vista está que para conversar con las foráneas no les alcanza lo que han aprendido en clase. Y también está a la vista que para comunicarse entre ellas por escrito no les servirá nunca.
Sería revolucionario pensar cómo podría cambiar la vida de estas mujeres si aprendiesen a leer en su propio idioma: quizás podrían escribir no solo cartas, sino un diario, relatos, poesía… Pero la alfabetización coránica suscita otra pregunta: ¿ha contribuido a la islamización del valle? Porque islamización hay. Las autoras nos indican que la gran mayoría de las mujeres va velada, y no es que hayan confundido el pañuelo campesino y el velo islamista: algunas chicas dicen expresamente que a tal edad decidieron ponerse hiyab. Y eso es nuevo: en los años noventa, el hiyab, tanto el concepto como el propio término, eran completamente desconocidos en estos valles; el paño que llevaban en la cabeza niñas, jóvenes y adultas —o no llevaban, según la ocasión, sol, viento y antojo— no se «tomaba» a cierta edad para afirmar la castidad.
Busco este cambio en las fotografías que acompañan el libro, pero no hay manera: salvo de espaldas no aparece ninguna mujer, solo paisajes y arquitectura. Ignoro si evitar todo retrato de personas es una tendencia en la antropología contemporánea o si es una política de Geoda. Pero ustedes se pueden hacer una idea con el dibujo de la página 339, que muestra «dos mujeres con el traje tradicional amazigh». El de la izquierda, con el escote visible, sí es tradicional. El de la derecha, con el pañuelo cerrado bajo la barbilla, es islamista.
Todas, sin excepción, dicen hoy que a sus hijas nunca las obligarán a casarse con quien no quieran: que elijan ellas mismas
De todas las novedades de la época moderna, la primera que ha encontrado el camino a los altos valles parece ser el fundamentalismo religioso, antes que sanidad y alfabeto. Y debe de haber avanzado bastante, si lo que antes eran costumbres ancestrales de este pueblo se puede enmarcar hoy en la teología islámica clásica, como intentan las autoras a ratos, algo que hace un par de décadas habría parecido tan extraño como citar a Tomás de Aquino en una romería andaluza.
Hay otra cosa que ha cambiado en estas aldeas de vida austera. La mayoría de las mujeres entrevistadas cuenta que se tuvieron que casar con quien sus padres decidieran, a veces pidiéndoles opinión, a veces no; y habitualmente muy jóvenes, aún adolescentes. A algunas les fue bien con el marido que le asignaron, a otras no tanto. También hay quien relata haber escogido al novio porque le gustaba, si bien son menos. Pero todas ellas, sin excepción, dicen hoy que a sus hijas nunca las obligarán a casarse con quien no quieran: que elijan ellas mismas. Y las jovenes entrevistadas no tienen ninguna prisa para buscar marido. Esto es un cambio social que no ha venido con el Corán, desde luego, quizás ni siquiera sea innovación, sino un deseo de libertad humano que siempre estuvo ahí, innato, y se abre vía al resquebrajarse las estructuras económicas demasiado rígidas de una agricultura de supervivencia, ahora modificada mediante la emigración a la ciudad, estudios, retorno, trabajo. Tras siglos que parecían inmutables, la vida cambia.
No todo tiempo pasado fue mejor. Tampoco en el monte del Atlas. Aunque uno nunca sabe qué traen los vientos de la historia. Quizás el arroyo llevaría menos agua en décadas venideras, pensaba yo entonces, quizás los nogales ya no darían tanta sombra, ni tanta abundancia de nueces. Pero también, pensaba, las hijas de Fadma, treinta años más tarde, irían todas en pantalones y jersey y sabrían escribir cartas. No imaginaba que la modernidad llegaría bajo los ropajes que ha llegado. Pero al menos, y eso es fundamental, ellas ya se podrán casar con quien quieran.
Qué verde era mi valle.
·
© Ilya U. Topper (2025) | Especial para MSur