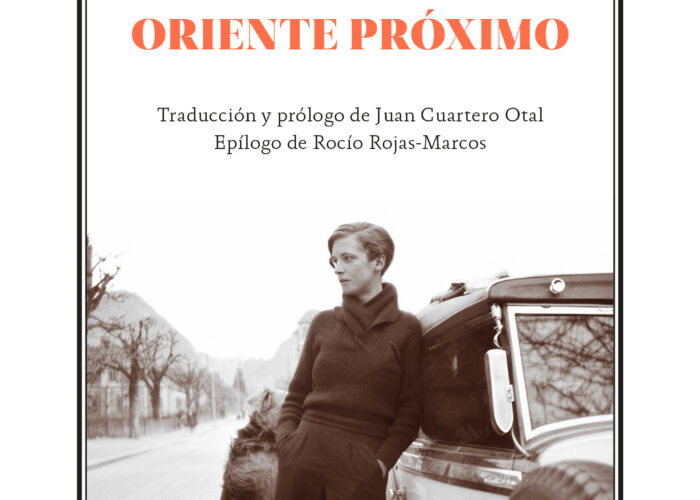Puntadas contra la indiferencia
Lluís Miquel Hurtado

Estambul | Junio 2014
Las manos de Shauzen guían el pespunte con la misma viveza con que se expresa, en perfecto turco, entre dobladillo y dobladillo: «Mi madre era turcomana y mi padre árabe. Y aquí estoy. Ya ves». No gira la sonrisa. Coqueta, busca su mejor perfil para la foto. «Ahí donde la ves, ¿te has fijado?, en su silla de ruedas, logró escapar hasta aquí desde Latakía», explica Shaza Barakat.
Barakat. De los Barakat que tuvieron que emigrar de Idlib (ciudad del noroeste de Siria) después de la masacre emprendida en 1982, por Hafez Asad (padre de Bashar Asad), contra los Hermanos Musulmanes. Allí, Shaza perdió a su padre. La última carnicería de los Asad se llevó en octubre de 2012 a su hijo, Omar, y pocos meses después a Aymen, su marido. «Era un poeta y escritor de libros infantiles muy respetado», relata Shaza sonriente.
«Trabajar cura mi dolor», concluye Shaza Barakat, que pese a rozar los cincuenta está envejecida por la desdicha. Muestra, orgullosa, el local que ha alquilado cerca de una de las principales avenidas del distrito estambulita de Fatih. Escaparate adentro trabajan Shauzen, Mohammed, Aladín y Mahmud entre hilos y retales. Umm Husein cocina y prepara el té. Su pequeña sólo deja de corretear entre las máquinas de costura para rezar.
«Trabajar cura mi dolor», dice Shaza Barakat, que ha montado un taller de costura para dar trabajo a refugiados sirios
El local tiene grandes ventanales en el piso que está a nivel de calle. Allí hay, instaladas junto a los cristales, dos máquinas de coser. Flanqueándolas, una gran mesa de trabajo. A su lado, un sofá y una mesita donde descansar. El piso subterráneo, al que se accede por unas empinadas escaleras, sólo tiene una pequeña ventana para recibir aire del exterior. En la otra han instalado un sistema de ventilación que permite airear la zona. En la sala, pintada toda de blanco para combatir la claustrofobia, seis máquinas de coser más alineadas de tres en tres.
Sin Permisos
En Turquía hay 761.000 refugiados sirios inscritos, aunque todo apunta a que la cifra es harto superior. Ya sólo una pequeña parte vive en los 22 campos dispersados por las provincias sureñas del país. Aunque ha invertido en ellos más de 500 millones de euros de su propio bolsillo, y eso le convierte en el gobierno más generoso de cuantos han acogido refugiados sirios, Ankara –que no les llama «refugiados», sino «huéspedes»– no les concede el estatus de refugiado de Naciones Unidas. Ni a ellos ni a nadie que no sea oriundo de Europa: una reserva que Turquía formuló en el Protocolo de Ginebra de 1951 y que sigue aplicando hasta hoy.
Los turcos tampoco cumplen aún con la recomendación de ACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados) de garantizarles permisos de trabajo. Eso se traduce, sobre los parques y rotondas de Estambul, en cientos de familias enteras malviviendo a base de pedir limosna con la mirada saturada de incomprensión. Sólo en en ciudad hay unos 100.000, según organizaciones no gubernamentales.
Los activistas advierten del grave riesgo de exclusión que están sufriendo los refugiados sirios, que ya han sufrido episodios de expulsión de barrios, palizas e incluso quema de sus chabolas a manos de empleados municipales. La población turca, mayoritariamente opuesta a las políticas aplicadas por el primer ministro Recep Tayyip Erdogan en Siria, no ha mostrado grandes alardes de aceptación de los recién llegados.
«Los sirios necesitan dinero para vivir», se justifica Shaza. Por eso abrió, hace un mes, un taller de confección. Es el segundo que impulsa. «Hace dos años abrimos uno en Reyhanli – ciudad turca fronteriza con Siria– . Hoy trabajan allí unas treinta viudas, pero hay cien más que trabajan desde su casa. Les damos el material y ellas fabrican piezas a mano. Mira…», muestra orgullosa, en fotos, tapetes de colores vivos.
Shaza ha redactado un proyecto, elaborado el presupuesto y presentado ante un mecenas. «Conseguí que un sirio residente en Estados Unidos pagara la puesta a punto, el alquiler del local para seis meses y las máquinas de coser», cuenta. «Cada poco le envío fotos de nuestro trabajo, y pronto vendrá a visitarnos para comprobar que funciona». Muestra una fotografía en la que aparece, escrito a mano, un balance de cuentas. «Poner a punto y arrancar el taller nos ha costado 25.000 dólares [18.000 euros]», repasa.
A fin de clonar el modelo que funciona en Reyhanli, Shaza ha elegido concienzudamente a las personas a quien emplear. Um Huseyin, viuda y con un hijo muerto en Alepo, a duras penas puede mantener a su padre enfermo. Mahmud tuvo que escapar de Damasco, para evitar su arresto, dejando atrás a su hija Nagham, una bebé de cinco meses que necesita una operación de espalda. Se maneja bien entre telas, aunque jamás fue lo suyo. Algo más le cuesta a Aladín, aunque silencioso escucha los consejos del resto para dar puntada con hilo. «Con un poco de suerte, podremos emplear a hasta 20 personas», celebra Barakat. «Las busco a través de grupos de Facebook, o contactos de conocidos».
«Con un poco de suerte, podemos emplear a hasta 20 personas», dice Shaza, que ha elegido concienzudamente a quién dar trabajo
Con el dinero del mecenas compran el material para confeccionar las prendas. Unas treinta túnicas al día y otros tantos chándales. Lo siguiente es darles salida. Shaza consiguió que asociaciones de cooperantes estadounidenses, británicas y saudíes adquirieran las piezas producidas en el taller de Reyhanli. Por ahora ha conseguido que la Fundación de Ayuda Humanitaria (IHH), conocida por haber fletado el Mavi Mármara, compre parte de lo confeccionado.
Detrás del ‘Made in Turkey’
Hay docenas de talleres de ropa esturreados por los sótanos de Estambul, los cuales producen gran parte de la ropa que vestimos etiquetada como ‘Made in Turkey’. Algunos son lugares lóbregos, sin apenas ventilación, en los que se trabaja de sol a sol por un sueldo pírrico.
Muchos de los empleados en esos lugares son afganos en situación irregular huidos de su propia tragedia, a quienes también se niega el estatus de refugiado de la ONU. Pero la guerra siria, iniciada hace tres años y que ya acumula más de 160.000 muertos, también ha arrastrado a gran número de víctimas a estos rincones.
Un sueldo común en cualquier taller clandestino, por diez horas diarias, rodea las 600 liras turcas. El sueldo mínimo interprofesional en Turquía es de 800 liras turcas (277 euros). «En Reyhanli pagamos 700 liras turcas (240 euros) al mes. Pero en Estambul el precio de la vida es mucho más caro, así que debemos pagar más. Aún no sé cuánto podré darles», piensa Shaza en voz alta. «En unos meses, con la ayuda de Dios, lo podré solucionar».
«Yo no me quedo ni un céntimo», se defiende Shaza Barakat, que admite que el Gobierno «mira para otro lado» con actividades como la suya, dada la imposibilidad de registrar a los sirios en la seguridad social. En su taller trabajan unas diez horas. Este medio ha podido constatar que el ritmo de trabajo en el taller de Barakat es notablemente menor que en otro regentado por Harun, un ciudadano de origen afgano que posee un taller en el cercano distrito de Zeytinburnu.
Barakat se queja de que, desde que Arabia Saudí listó a los Hermanos Musulmanes como ‘organización terrorista’, la financiación de actividades de apoyo a los refugiados como la suya pasa por un momento difícil. «El dinero que llega desde Kuwait no alcanza el 10% del presupuesto total. Y ya no hablemos de Europa. De allí no llega nada», lamenta. «Los sirios están abandonados por todo el mundo. Su existencia es miserable». Por primera vez, frunce el ceño y enciende su mirada: «Hago lo que puedo. No puedo ayudar a todos. Ojalá pudiese. Algo es algo. Pero no voy a rendirme. ¿De acuerdo?»

La esperanza radiante de Estambul
Suena el timbre y el rumor de las aulas se torna gritos y correteos de la chiquillada. Son 400 alumnos, hacinados en un angosto edificio de tres plantas situado en el distrito de Zeytinburnu, en Estambul. Son los refugiados que la guerra civil siria ha abandonado en la cuneta.
Saner Abu Salem es el director del colegio ‘Esperanza radiante’. Arrancó el centro en enero pasado gracias a las inversiones de varios mecenas sirios. «Han pagado el alquiler del edificio y hemos conseguido transporte y libros gratis para los estudiantes. Nadie paga por venir a clase», asegura.
«¡Yo soy de Alepo!», «¡pues yo de Idlib!», «¡yo vine desde Damasco!», exclaman las alumnas del noveno nivel, lo equivalente a sexto curso en España. También los 42 profesores, todos refugiados, proceden de distintos rincones de Siria. La mayoría de los docentes perciben un pequeño salario mensual. Catorce de ellos trabajan de forma voluntaria.
Se enseñan las lenguas árabe, turca e inglés, matemáticas, ciencias, artes plásticas y enseñanzas coránicas: «Somos fieles al currículo educativo normativo en Siria», aclara Abu Salem.
Las clases son mixtas. Niñas y niños comparten pupitre. Estudian casi apilados. El diminuto tamaño de las aulas permite poco más. El velo islámico es de uso voluntario. Lo llevan la mayoría de chicas del último nivel: en ese curso no hay varones. En el resto de clases también escasean.
Los estragos de la guerra civil siria, cuya sangría dura ya 23 meses y acumula más de setenta mil cadáveres, ha obligado a engordar el plan curricular con una clase atípica en cualquier escuela: «Tres psicólogos trabajan estrategias terapéuticas con los niños dos horas cada semana», señala el director.
«El objetivo es que abandonen el papel de víctimas [un rol pasivo] y logren emprender iniciativas por sí mismos», añade Abu Salem. «Los terapeutas tratan de reforzar habilidades que les permitan olvidar el enfrentamiento armado. Se hace foco, por ejemplo, enestrategias para aplacar la agresividad».
Pero los docentes intentan extender este trabajo a todas las lecciones: «Cada clase tiene un delegado que es elegido entre todos. Así intentamos educar en la democracia», subraya el responsable del centro. «También se van introduciendo temas de conversación durante el horario lectivo y se invita a todos a opinar», prosigue, «enseñamos a los pequeños a respetar todo parecer contrario al suyo».
«Nos gustaría poder ampliar la escuela a nivel de secundaria, pero por ahora faltan recursos económicos», lamenta el gerente. Abre el cajón de su escritorio y saca de él dos gruesos pliegos de folios: «Tenemos más de 200 solicitudes de ingreso que por ahora no podemos satisfacer». No sólo esto: «Si no conseguimos más financiación no tendremos más remedio que comenzar a cobrar por alguno de los servicios. Eso será imposible de costear para muchas familias refugiadas cuyos hijos estudian ahora aquí», reflexiona.
Porque muchas familias no tienen nada. El rostro de Abu Salem se esombrece: «Cada mañana un panadero del barrio nos regala varias raciones de pan. Para algunos de los pequeños, que no han podido comer nada antes de entrar en clase, ese pan será casi lo único que comerán a lo largo del día».
¿Te ha interesado este reportaje?
Puedes ayudarnos a seguir trabajando
| Donación única | Quiero ser socia |
 |