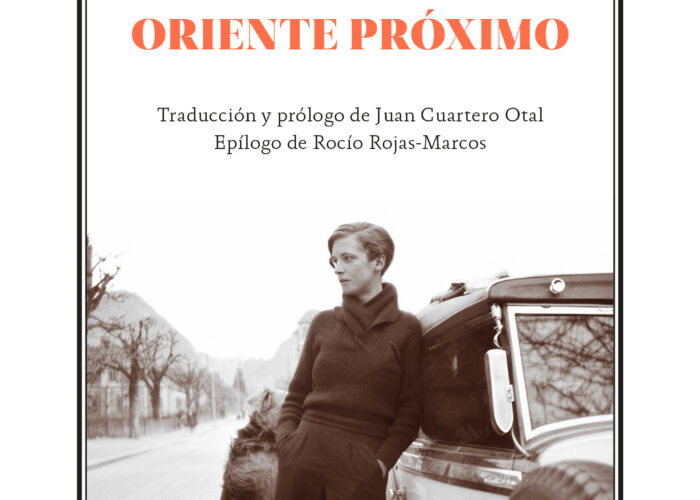Alta traición
Ilya U. Topper
«Creed y sabed: primero viene Dios, después la nación». Esta frase la dijo, el domingo 7 de julio de 2013, el ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Ömer Çelik, ante miles de turco-alemanes reunidos en Düsseldorf, Alemania. El ministro no ha dimitido, ni ha sido procesado por alta traición.
La frase, en boca de un representante de un Estado laico como es Turquía, constituye sedición: pone públicamente un valor distinto por encima de la nación a la que el ministro juró servir en el momento de asumir el cargo. Debería bastar para demostrar lo inútil de la etiqueta de «islamista moderado» que los medios suelen colocarle al Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que dirige Turquía desde 2002. El AKP es islamista cauteloso: no proclama su ideología en foros en los que sería ilegal o gravemente imprudente hacerlo.
Así, ni el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, se atrevió a menospreciar la nación turca durante las furibundas arengas destinadas a inflamar los ánimos de los religiosos durante el último mes. Çelik sí pudo hacerlo en Alemania, un país cuya Constitución, a diferencia de la turca, no establece el laicismo del Estado. Además, lo hizo ante los turcos residentes en Alemanía (algunos nacionalizados, otros no): este colectivo lleva décadas adoctrinado tanto por el Ministerio de Religión turco (el Diyanet), como por movimientos aún más fundamentalistas, como Milli Görüs, vinculado también al AKP.
Quien representa al Estado no puede manifestar su obediencia a un poder distinto, extranjero
Çelik subrayó con ello lo que políticos y periodistas alemanes se niegan obstinadamente a reconocer: que los turcos residentes en Alemania, más exactamente los religiosos entre ellos que suelen intentar hablar en nombre de todos, no representan a la sociedad de Turquía sino a una teocracia ideal soñada por misioneros de Ankara y solo realizable en suelo alemán.
Y por supuesto mostró una vez más lo razonable de prohibir (como ocurre en Francia o Turquía, no en Alemania) que mujeres uniformadas con el pañuelo islamista presten servicio en oficinas estatales de atención al público o en colegios: alguien que representa al Estado no puede manifestar a la vez su obediencia a un poder distinto, extranjero.
Extranjero: esto queda más evidente en el caso de España, donde los representantes de la Iglesia Católica, por dogma de fe, están obligados a seguir las directrices de un Estado distinto, el Vaticano, legación de Dios en la Tierra. Pero también es el caso en Turquía y todos los Estados que se reclaman islámicos: el islam, o mejor dicho lo que hoy se llama islam, la religión del siglo XX y XXI que ha usurpado el nombre del islam, se dirige desde la Península Arábiga, a través de la televisión satélite y las transferencias bancarias. Ni siquiera un país como Marruecos, que pretende mantener bajo control total del Estado la religión, proclamando al rey como Príncipe de los Creyentes y enviando un sólo sermón del viernes a las mezquitas, puede sustraerse a este poder.
Un político que pone a Dios por encima de la nación que lo ha votado comete alta traición
Dios es una potencia extranjera. Lo es cada vez más, en la medida en la que los centros del poder financiero tomen control de la difusión del ideario entre quienes se consideren fieles de una religión determinada. Es algo que en la Iglesia Católica tiene una larga tradición, pero no ocurrió en el islam hasta hace pocas décadas.
En este orden de cosas, cualquier político que ponga a Dios, es decir el ideario que respecto a un supuesto dios difunde una maquinaria financiera-dogmática con sede en el extranjero, por encima de la nación que lo ha votado, comete alta traición y debería dimitir de su cargo.
Por eso es inútil el debate sobre el golpe militar que la semana pasada derrocó a Mohamed Morsi, presidente de Egipto. Han corrido arroyos de tinta para definir si este golpe militar fue tal o no, un debate que sería ridículo si no fuera por sus implicaciones financieras: las normas internas de Estados Unidos prohíben seguir financiando un ejército golpista. Y, podemos añadir, un cierto pudor debía impedir a las autoridades de la Unión Europea aceptar como «democrático» un gobierno producto de un golpe militar.
Democrático: ésta es la palabra. No se trata de saber si el gobierno de transición impuesto por los militares pueda ser más beneficioso para el pueblo, ni si esa imposición salve vidas al evitar un sangriento aplastamiento de las revueltas. Cosa más que dudosa, visto el sangriento aplastamiento de la manifestación islamista por parte de los militares; pero la pregunta no surgió ahí sino antes: ¿es democrático deponer, sin elecciones, un Gobierno salido de las urnas, al margen de cualquier otra consideración? Desde luego no lo es.
La falacia radica en considerar democrático el gobierno de Morsi. Bastó con que las elecciones se certificasen suficientemente transparentes, suficientemente limpias, para aceptar que Egipto se había convertido en una democracia. Nadie preguntó si el hecho de utilizar una ideología islamista, basar la legislación en normas teológicas, mantener el islam como religión del Estado es compatible con la democracia. Parecía suficiente asegurarse de que el pueblo deseaba aquello, punto.
Nadie llamaría democracia a una monarquía absolutista aprobada en referéndum
Sin embargo, nadie llamaría democracia a una monarquía absolutista, con poderes ilimitados del rey y sus representantes, sin Judicatura, aunque este tipo de gobierno se hubiese aprobado en un referéndum limpio y transparente. Hoy día, nadie llamaría democracia a un Estado evangelista en el que todos, hombres y mujeres, hubiesen decidido por mayoría absoluta en una consulta popular quitar el derecho de voto a las mujeres y someter la sociedad a los dictados de la Biblia.
Y no se llamaría democracia, porque esta palabra implica que el pueblo (demos) tengo el poder (cratos). El pueblo es más que la suma de los ciudadanos que en un momento determinado voten una Constitución. También abarca a quienes nacen y crecen bajo esta Constitución. Una Carta Magna que impide a las futuras generaciones de forma tajante participar en la toma de decisiones sobre las leyes que rigen su vida no es democrática, por grande que sea la mayoría con la que se haya aprobado.
Cualquier Constitución que asigne a los Libros Sagrados, es decir a la élite de sus intérpretes, a los teólogos, el poder de definir qué puede ser ley y qué no, es antidemocrática. Una democracia islámica, cristiana o judía no existe, como no existe un vegetariano carnívoro. Una democracia puede dar cabida a cualquier religión, puede componerse de ciudadanos islámicos, cristianos o judíos, pero no puede entregar a una religión parte del poder legislativo.
El golpe militar en Egipto no puso fin a una democracia: esta nunca llegó a existir
El debate falso que hoy vemos en Egipto se vivió, de forma idéntica, en enero de 1992, cuando el Ejército de Argelia dio un golpe de Estado para impedir la victoria electoral del Frente Islámico de Salvación (FIS), lo que dio lugar a la sangrienta guerra civil argelina. Entonces, los gobiernos europeos respaldaron el golpe. Hasta hoy no han aprendido la lección de que la democracia, que en Argelia de todas formas tampoco existía hasta entonces, no fue destrozada en ese momento sino el año anterior: en el momento en el que un partido pueda enarbolar el nombre de una religión para gobernar a mayor gloria de Dios, un proceso electoral deja de ser democrático.
Decir esto queda obviamente fuera del alcance de los gobiernos europeos, en gran parte en manos de partidos democristianos, empeñados en mantener la imbricación de la teología en la legislación o, en otras palabras, empeñados en mantener el pueblo sometido al poder de quienes se dicen representantes de Dios.
El golpe de Estado militar de Egipto no puso fin a una democracia: ésta nunca llegó a existir. Mohamed Morsi cometió alta traición en el momento de jurar el cargo: en lugar de servir a los intereses de los egipcios se puso al servicio de un entramado de poder financiero y dogmático en manos de las escuelas de teólogos, todo eso que hoy se conoce como islam. Como probablemente lo harán aún sus sucesores, ya que nada indica que los militares que lo derrocaron tengan intención de cambiar las bases del juego. Como lo hacen todos los gobiernos del llamado mundo árabe. Todos ellos mantienen en los primeros capítulos de la Constitución la referencia a una religión como fundamento del Estado. Mientras la mantengan, ningún ciudadano será libre: todos nacerán sometidos a una potencia extranjera llamada Dios.
·
·
© Ilya U. Topper | Especial para MSur
¿Te ha interesado esta columna?
Puedes ayudarnos a seguir trabajando
| Donación única | Quiero ser socia |
 |