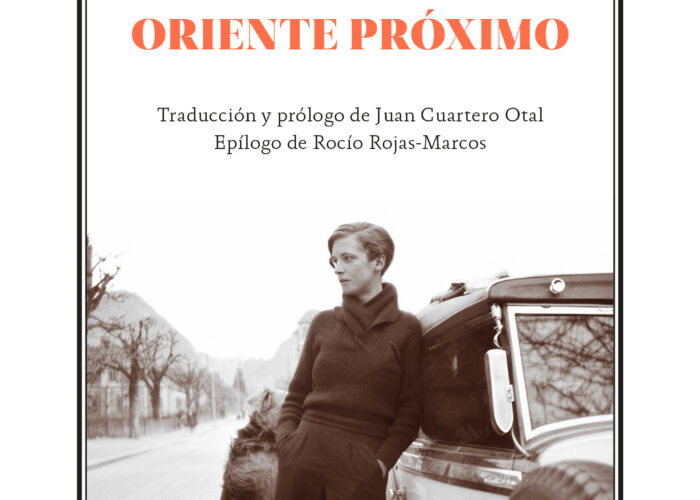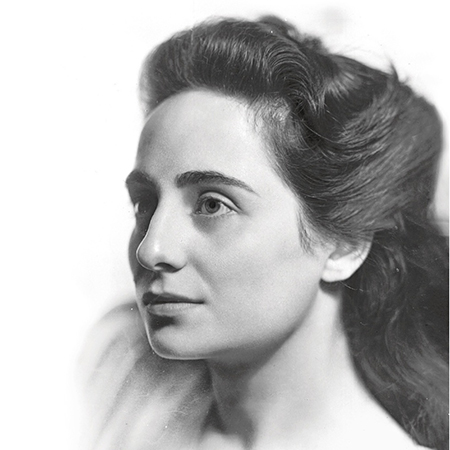Abdul Hadi Sadoun
M'Sur
Exiliado

Un refugiado es alguien que huye de su país para salvar la piel, como puede y cambiando más veces de país que de zapatos, como dijo Brecht. Un exiliado es otra cosa: alguien que ha entendido que el país que dejó atrás tardará mucho en volver a acogerlo. Quizás demasiado.
Abdul Hadi Sadoun (Bagdad, 1968) es un exiliado: llegó a Madrid en 1993, cuando aún estaba muy lejos la infernal espiral de la invasión y guerra en forma de ciclón. Cuando aún, aparte el embargo y sus consecuencias de austeridad, uno huía de Iraq para escapar a la policía del régimen y una propaganda nacionalista. Veinte años después, es triste constatar que no queda policía ni régimen ni nación. No queda Iraq.
Por eso, quizás, todos los iraquíes que se hallen en el extranjeros sean un poco como los asistentes a un funeral: los une algo que acaban de perder, los vincula la difusa conciencia de ser deudos del mismo muerto. El Funeral iraquí, relato ubicado en el cementerio de la Almudena de Madrid, que el autor ha cedido a M’Sur, podría reflejar eso, pero va más allá: juega con el trampantojo de que el muerto es otro.
Hispanista, escritor, editor, traductor, Abdulhadi Sadoun ha dirigido la revista literaria árabe Alwah (1997-2007), referencia del pensamiento crítico exiliado, y coordina desde 2006 la editorial Alfalfa, en la que publica no solo traducciones al español de autores árabes sino también versiones en árabe de numerosos clásicos españoles, gran parte de ellos traducidos por el propio Sadoun. Pero además, el bagdadí es autor de varios poemarios y novelas, muchas traducidas al castellano: Escribir en cuneiforme, Plagios familiares, Pájaro en la boca y otros poemas, Siempre Todavía, Campos del extraño y Techo inmóvil, entre otros. Su última novela, Memorias de un perro iraquí (Calambur, 2016), lanzada al mercado justo el mes pasado, refleja el sinsentido de la guerra a orillas del Tigris desde los ojos de un galgo. Que quizás sea una reminiscencia cervantina, como dicen algunos; quizás sea porque Iraq, si no está enterrada ya, tiene una vida de perros.
[Ilya U. Topper]
···
···
Funeral iraquí
···
···
Hace un par de años murió un iraquí en Madrid.
Me enteré de la noticia estando en la tienda de Táreq (otro iraquí), en el centro de la ciudad, cuando pasé a saludar y a comprar algunas cosas para mi amiga española. Ella fue la que había descubierto que vendía al por mayor. Sus productos estaban a la mitad de precio que en otros comercios, y tan pronto se le venía algo a la cabeza, me mandaba para allá. La mayoría de las veces me negaba rotundamente, sobre todo a partir de cortar mi relación con los iraquíes y las noticias sobre Iraq. Ya no había nada que me interesara de mi país, ni amigos, ni familia, ¿Echaba de menos una tierra cubierta de sangre y pólvora que dejé atrás hace más de veinte años?
Naturalmente ninguna disculpa que diera servía para convencerla, ni dejarla satisfecha, es decir, aquello se traducía en privación de la cama y enfado, y no era la primera ni la última que podía terminar en mi destierro de su paraíso, esto es, largos meses de sequía hasta que me tropezara con alguien al que tratar de ganarme con mi compañía. Así que al final aprendí a no contravenir sus peticiones y acababa pasando por el aro, cual cordero conducido por una soga al patíbulo. No creáis que exagero con la imagen, porque la verdad es que prefería la tortura antes que llegar por mi propio pie hasta la tienda de Táreq.
La realidad es que el problema no estaba en Táreq ni en los otros tampoco. Reconozco que ya no aguantaba la cháchara de la gente, especialmente si esa gente era de mi país. En cuanto me veían, empezaban a enrollarme con sus cuentos, y me bombardeaban con todo lo que sabían, habían escuchado, leído o visto. En una ocasión, delante de un grupo de iraquíes, declaré abiertamente que no me interesaba escuchar nada de allí, porque ya tampoco seguía lo que pasaba en Iraq. No prestaba atención a la televisión desde hacía tiempo, no solo a los canales iraquíes y árabes del satélite, sino al aparato del televisor en sí mismo. Ya ni me acercaba cuando estaba en casa de mi amiga. Me había liberado de él y de la radio que tenía en mi humilde habitación, alquilada a un familia tailandesa, de los que no entendía ni una palabra, y a los que les traía sin cuidado mi presencia, excepto el día que tocaba pagar el alquiler. Pese a haberlo reconocido, imaginando que así me dejarían en paz al darse cuenta de mi nulo interés por todo eso, ocurrió justo al contrario, y tan pronto me encontraba con alguno de ellos, me sorprendían con todos los detalles de los meses anteriores, discriminando su opinión de lo escuchado, visto y leído. “No se callaban ni debajo del agua”, como solemos decir, vamos que no te dejaban aire para preguntar o arrancar una opinión, ni tan siquiera poner pies en polvorosa.
Seré sincero en la descripción del que fue mi último encuentro con Táreq. No estaba metido en faena, esta vez lo entretenía una llamada telefónica. Hablaba con otro iraquí en el dialecto que él solía utilizar. Luego se mostró triste y serio. Según colgó, lo vi saludándome de prisa y corriendo y a continuación le ordenó a sus empleados algunas tareas, informándoles de que se ausentaría hasta la tarde porque se marchaba fuera de Madrid, explicando que iba a asistir al funeral de un iraquí en un cementerio del distrito.
Antes de salir me llamó: «Serán un par de horas, una cosa rápida. La recompensa está en Dios». Le pregunté quien era ese iraquí, «yo no lo conozco»; entonces se paró delante de mi cara y me dijo: «Por lo que más quieras, ¿acaso la muerte tiene compañero? Serán dos horas a lo sumo, cumplimos con la obligación y nos volvemos. No me digas que estás ocupado. ¡No me vengas con rollos!»
No llegaron mis excusas, ni mi juramento de que mi amiga me esperaba en casa. Me agarró de la mano y me llevó hasta su coche. Allí encontré más vehículos de otros iraquíes esperándolo, me empujó al suyo, puso la cinta con el Corán, y no me dejó ni abrir la boca. Sólo tenía permitido escuchar atentamente la voz de Abdul Baset Abdul Samad, recitando la sura de Yusuf, en la que era devorado por un lobo, alegóricamente o de verdad.
Lo mejor de la muerte, o del hecho de participar en este sepelio, fue que no escuché nada, ni comentarios ni preguntas, ni de Táreq ni de ningún otro de los iraquíes que me saludaron antes de que nos adelantaran en sus coches con el propósito de quedar a la entrada del cementerio de La Almudena.
Cuando llegamos, más de una hora después, Táreq me pidió que me bajara y lo esperara al lado de la oficina de información hasta que él volviera de aparcar el coche. Me senté en un montículo cerca de un árbol que hacía las veces de marca de entrada. Me fumé un cigarro de los que llevo conmigo cuando salgo, como autocastigo para no fumarme la pipa que no consigo sacarme de la boca. Intenté ocupar todo el tiempo en pensar quién sería aquel iraquí, y hasta intenté para mí mismo crearle una historia puesto que Táreq no me había hablado de él. Es más, cuando le pregunté no obtuve como respuesta comentario que fuera más allá de que se trataba de un iraquí que había llegado hacía unos meses desde el norte de África en las pateras esas que lo condujeron a una muerte segura, pues enfermó repentinamente según puso un pie en territorio español. No dieron con el tratamiento, y en las hojas de su defunción anotaron que había sufrido un extraño ataque con convulsiones que nunca antes habían presenciado. Aquello le causó una parálisis y quedó momificado sin hallarse en su estómago ninguna sustancia sospechosa. Murió solo en la habitación de un hospital madrileño. También me dijo que el único que rezó por su alma fue un anciano sacerdote que se encontraba por allí de causalidad y creyó que era cristiano. Parece que la enfermera le explicó al cura que era iraquí y musulmán también, pero el hombre según les contaron (quiero decir a Táreq, y él a los otros, y luego en turno me contarían a mí) ni le respondió a la enfermera, solo asintió con la cabeza y continuó con sus oraciones en voz baja durante cinco minutos antes de darle unos golpecitos en el pecho y marcharse.
Mi espera se prolongó sin sombra de Táreq, ni de ninguno de los otros. Pensé en ir al aparcamiento a buscarlo, pero por el camino no vi a ninguno de ellos, ni tampoco había ni rastro de los coches, así que volví de nuevo a la entrada del cementerio y decidí esperar cinco minutos más. Allí no aparecía nadie. Barajé la posibilidad de regresar a casa solo, pero el funcionario de información me comentó que tendría que andar durante un cuarto de hora como mínimo hasta la parada más próxima que había, la única, y esperar al autobús de la tarde, así que decidí entrar en el cementerio y buscarlos por allí. Le pedí ayuda, y tras confirmar las hojas de su cuaderno −ingresos de fallecidos del día−, me indicó la dirección que buscaba y dejó en mi mano un plano con marcas y flechas para ayudarme a llegar a mi objetivo sin perderme dentro del mundo de las tumbas hacinadas.
Como un aplicado pupilo, seguí las señales del plano hasta llegar al punto que estaba marcado. Allí me encontré por sorpresa con un grupo de más de cien personas. Me acerqué y me mantuve petrificado por respeto a los rituales de la muerte, aunque por un hueco disponible intenté atisbar las caras de los que me rodeaban, para ver si encontraba a Táreq o a cualquiera de los otros. Sin embargo, desde mi esquina, excesivamente estrecha, solo podía atender a las actividades del enterrador y escuchar los lamentos más próximos a mí. De vez en cuando se escapaban sollozos femeninos lo que me hizo dudar de que estuviera ante la tumba del iraquí, pues no sabía que asistieran mujeres con nosotros. Intuí posteriormente que debían ser de la esposa, o la hija, o tal vez la mujer de uno de ellos. En cualquier caso, mi posición por detrás y mi imposibilidad de distinguir las caras me llevó a ocultarme en mi sitio. A partir de entonces, concentré mis energías en asegurarme del procedimiento que seguía el enterrador para lograr averiguar a qué estadio de los rituales había llegado. No tenía escapatoria. Hasta que no diera por concluido el funeral, no podría encontrar a Táreq y a sus acompañantes. Al mismo tiempo, sentía que había más gente por detrás, algunos de ellos estaban parados a un metro de mí o menos. Entre los murmullos y sonidos cacofónicos, escuché la voz de un hombre llamándonos a la humildad para dar comienzo a la oración repitiendo sus frases de apertura en latín. Tras un breve silencio, lo escuché orando por la Virgen María con todos a coro tras él.
Solo en ese instante supe que no estaba en el punto adecuado, y que la tumba junto a la que me hallaba no era la del iraquí, y que la gente que me rodeaba sabía tanto de Iraq como lo que podían saber de árabe.
Valoré, mientras seguía la operación al completo, esperar encontrar una oportunidad para darme la vuelta y huir, pero tras un momento de atención vigilando como proceder a escabullirme, pues en realidad me encontraba exactamente en medio de la masa, sin posibilidad de salir sin molestarlos a todos y llamar su atención, decidí continuar hasta el final. Conforme fue pasando el tiempo sentí que la gente me empujaba por detrás, con el deseo de acercarse más. Otros habían optado por ocupar un lugar remoto y se mantenían en silencio como yo a la espera de lo siguiente. Mientras seguía lo que consideraba que eran gestos del enterrador o uno de sus ayudantes, sentí por mi hombro derecho a uno de ellos exclamando «La salvación está en Dios». Lo gritó bien alto en un español bien claro. Después de un silencio, el hombre repitió su frase a voz en cuello. En ese momento, me giré para ponerle cara al dueño de aquellas palabras.
No lo reconocí. Tras un instante, chilló de tal manera que pensé que hablaba por un altavoz porque todos se dieron la vuelta para ver el origen o reprenderlo con una mirada inquisitiva. Fue entonces exactamente cuando pude observar más caras tristes, y tampoco conocí ninguna. Después de aquello, el hombre a mi derecha ya no volvió a gritar, pero se me echó encima, de tal manera que de haber estado en otra coyuntura, habría pensado que quería abrazarme.
Con una voz, esta vez, más cercana al susurro, me preguntó:
− Disculpe, ¿es aquí el funeral del señor Chimo?
− La verdad −le contesté− es que no sé cómo se llama, pero no creo que sea Chimo. He escuchado que el cura repetía otro nombre.
El hombre suspiró profundamente en mi oreja, y exclamó alargando las palabras: «¡Qué desastre!»
− ¿Perdón?
− Nada. Maldita la hora en la que vine. Ya van tres funerales a los que asisto sin llegar a donde quiero. Seguro que han terminado de enterrar al señor Chimo hace mucho tiempo. Me parece que ha sido un error venir por mi cuenta.
− No crea que es usted solo − le dije para que se calmara un poco−; yo también estoy aquí por equivocación. He venido para asistir al sepelio de un hombre iraquí y parece que éste es otro funeral con el que nada tengo que ver.
− Anda, es usted uno de ellos, entonces. He visto a sus amigos hace un cuarto de hora, allí, por el otro lado. Los estuve acompañando mientras lo enterraban.
− Entonces, ¿ya han acabado?
− Eso creo… ¿Quiere que le lleve a su tumba? Sé cómo ir.
− No, me parece que no me apetece. Seguiré con este muerto al que no conozco.
Después nos callamos. Pensé que aquel hombre que estaba a mi derecha, me dejaría y seguiría su camino, sin embargo, se quedó en silencio a mi lado. Oí, en medio de las oraciones del cura, cómo llegaban a mis oídos lloros y lamentos que habrían comenzado a ascender poco a poco, de no haber sido por el hombre que tenía a mi costado empujándome hacia delante, más la multitud que se encontraba detrás de nosotros, desplazándose también en dirección a la tumba. Me moví con ellos en una fila que avanzaba como un convoy militar. En cuanto llegué, me vi al lado del féretro extendido en la fosa, cubierto con algunas flores y puñados de tierra precipitados sobre él. Con un movimiento involuntario me agaché, agarré un puñado de tierra y la tiré sobre la caja. Permanecí un instante observando la madera brillante del ataúd, hasta que la mirada se me desvió a la comitiva que tenía en frente, de riguroso negro. Distinguí entre ellos a una mujer que pensé que debería llevar llorando un rato largo porque me vigilaba con ojos aguados de lágrimas y un pañuelo en la mano. Sentí un golpe seco en el corazón y no pude controlar las piernas para ponerme en pie. El hombre que vino por mi espalda me ayudó a incorporarme. Me fui hacia ella y la besé, mientras las demás me abrazaban. Finalmente, abrí el paso alejándome de ellos porque en ese momento se me atravesó un nudo en la garganta y las lágrimas empezaban a resbalar por mi cara sin poder reprimirlas, ni encontrar consuelo en ellas. Mientras el aire del cementerio me abofeteaba secándomelas, mis pies ya habían recorrido todas las tumbas antes de dar con el camino de salida y echar a andar hasta la parada de autobús más cercana escapando de allí.
Según llegué a casa (la casa de mi amiga, no mi habitación en el piso tailandés), y antes de escuchar sus gemidos que me arrastrarían a la cama como de costumbre, o tal vez su interrogatorio sobre los productos que me mandó ir a comprar, entré en la salita y cerré la puerta a mi espalda. Me eché en el sofá y entré en un sueño profundo. No sentí ni un ruido. Me levanté de madrugada cuando aún no había asomado el primer rayo de luz. Me fumé un cigarro y tomé un café. No podía pensar. Me quedé esperando mientras contemplaba el cielo a través de la ventana, que iba mudando sus colores como un camaleón en el desierto.
Poco después abrí el ordenador para distraerme navegando por la red, pues temía que me sobrevinieran las mismas ideas que me sacaron llorando del cementerio. Revisé el correo y encontré, junto a otros mensajes, publicidad y propaganda, una carta de mi amigo, el poeta egipcio Ahmad Yamani. Me decía que había vivido una extraña experiencia sobre la muerte. No era cuestión de explicármelo por correo, pero me lo contaría en cuanto me viera. En el mismo mensaje me enviaba una poesía y me pedía opinión. La había escrito desde la inspiración del suceso que se demoraba en relatarme, bueno, y después de beberse un vaso de vino de la botella que le llevé del norte de España en el último viaje. El poema llevaba por título El funeral y decía así:
Chimo murió esta mañana
Chimo no era mi amigo, pero ha muerto
Hablaba sin parar, como quien saldara una antigua deuda con las palabras
que a punto estaban de abandonarle.
Mañana me pondré el abrigo negro e iré al funeral
Y cuando vuelva a casa, sonreiré para mí mismo,
Hoy, ha muerto Chimo
Uno de mis conocidos
Y aquí estoy. Ya no seré un extraño en este país.
···
···
© Abdul Hadi Sadoun 2015. Inédito | Traducción del árabe: © Noemí Fierro · Primero publicado en Caleta (Dic 2015)