Filip David
M'Sur
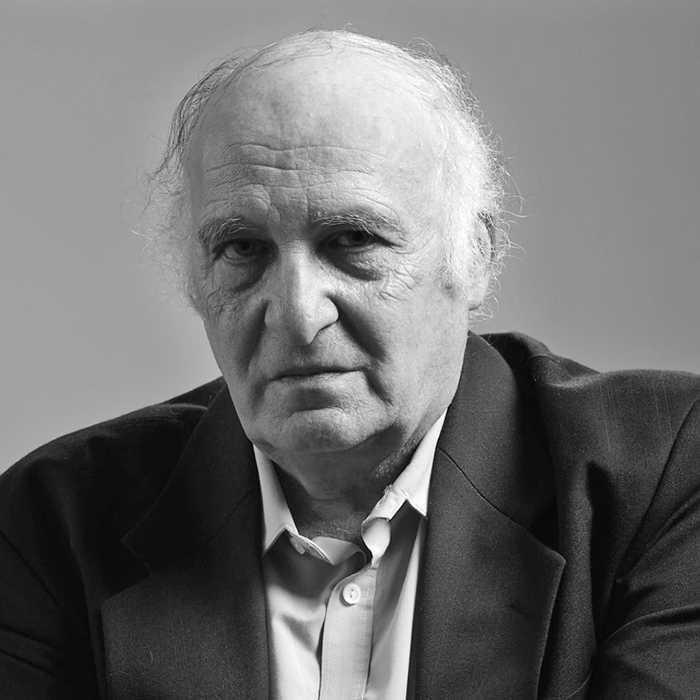
La partícula divina del mal
¿Tenía razón Hannah Arendt cuando acuñó aquella frase de la banalidad del mal? Postula, recordamos, a raíz del juicio contra el funcionario nazi Adolf Eichmann, que no hace falta ser especialmente mala persona para acabar con la vida de miles de personas: basta con cumplir órdenes, ser una rueda en la maquinaria, sin plantearse mucho más. Pero ¿explica eso todo? ¿O existe en alguna profundidad del ser humano una especie de partícula que hace entender el mal? Y entender todo ¿es perdonar todo?
El escritor serbio Filip David (Kragujevac, 1940), el mismo de una familia judía, intenta responder a estas preguntas novelando los mismos sucesos que estaban en el centro de la investigación de Arendt: el holocausto. La deportación de los judíos balcánicos hacia los campos de concentración es el escenario que persigue a los protagonistas de la corta novela, escrita en varias voces y con un estilo fragmentario.
Graduado en Literatura, David trabajó durante muchos años en la televisión de Belgrado y fue profesor de Dramaturgia en la misma ciudad. Ya en la década de 1960 empezó a publicar libros de relatos: El pozo en el bosque oscuro (1964), Anotaciones sobre lo real y lo irreal (1969) y El príncipe del fuego (1987), a los que siguió la novela Peregrinos del cielo y de la tierra en 1995. Sus obras han sido traducidas a varias lenguas, pero la novela La cas del recuerdo y del olvido es la primera disponible en español. Se lanzará el 13 de marzo. Automática Editorial ha cedido un adelanto a MSur.
[Ilya U. Topper]
La casa del recuerdo y del olvido
RUIDO
Ese ruido… Surge a menudo. El tren en movimiento. Las ruedas del tren en movimiento. Al principio no era capaz de determinar de dónde venía el ruido. Me despertaba en mitad de la noche. Me levantaba, abría las ventanas e intentaba descubrir el origen del ruido. En vano. No había en los alrededores ni vías ni una estación de tren.
Me tapé los oídos con las manos y metí la cabeza bajo la almohada. No me ayudó. Persistente. Monótono. El ruido no cesaba.
Chucu-chucu-chucu-chuu-chucu-chucu-chuu.
Me vestí, salí de casa y vagué por las calles desiertas para escapar lo más lejos posible del monótono sonido del tren en movimiento.
El ruido me seguía. Estaba conmigo, en mí, indestructible.
Me volvía loco.
Chucu-chucu-chucu-chuu-chucu-chucu-chuu.
De repente se detuvo. Pero sabía que volvería. Cada vez más fuerte, más persistente, más insoportable.
PRÓLOGO
(del diario de Albert Weiss)
En el que cuenta un encuentro fortuito en el que se plantea si nuestro destino está predeterminado, explica qué es un daimón y llega a conclusiones sobre algunos conceptos erróneos de la vida.
A comienzos de 2004 participé en un encuentro internacional en el Hotel Park de Belgrado bajo el nombre de «Crímenes, reconciliación, olvido», que organizaba la Unión Europea. La reunión discurrió, como muchas otras de este tipo, en una atmósfera principalmente académica. La mayor parte del tiempo se fue en un intento vano de definir cuál es la naturaleza del mal y determinar su esencia filosófica, teológica y humana. Llamamos «el mal» a muchas cosas: desde desastres naturales y enfermedades hasta muertes violentas, guerras y crímenes. Pero cuando la palabra se refiere solo al crimen, se repite básicamente el relato sobre la banalidad del mal, teoría desarrollada por Hannah Arendt tras los juicios de Eichmann en Jerusalén. Muchos de los ponentes subrayaron cómo la señora Arendt, tras este descubrimiento, pudo por fin dormir tranquila con la creencia de que un crimen de la magnitud del Holocausto nunca más se iba a repetir y, de que si ocurría, sería algo metafísico, externo a la comprensión humana. Enel Hotel Park, durante la presentación de las distintas ponencias, observé en la última fila a un señor que escuchaba todo con mucha atención, pero que no pertenecía al grupo de los participantes.
Las veladas después de los encuentros en el espacioso comedor del hotel transcurrieron entre interesantes conversaciones, en un ambiente bastante más relajado, porque la mayoría de nosotros nos conocíamos de cuando habíamos vivido en una patria común y compartíamos recuerdos parecidos y amistades. Casi de manera anecdótica, se contaban historias sobrecogedoras de delincuentes, asesinos y atracadores que salían de prisión y marchaban al frente, de vecinos que se masacraban entre sí con el despertar del fanatismo religioso y el nacionalismo. El mal se explicaba ya fuera por un pasado criminal o por estupidez, por haber recibido una mala educación, por falta de carácter, por tener una mentalidad tradicional o por la manipulación de los políticos, es decir, por todo lo que es inherente a la naturaleza humana y no lo que es ajeno a ella. En todas estas historias había una interpretación común del mal como algo demasiado simple, vulgar, algo realmente banal y explicable.
—Comprender significa también justificar —se opuso una voz al tono general de la conversación—. Estas son las palabras de un gran escritor que había experimentado la enorme magnitud del mal y el crimen. Y que dijo que había que inventar un nuevo lenguaje para hablar del mal, porque con esta forma de hablar y pensar no se podía expresar la profundidad del mal.
Durante un instante reinó el silencio. Reconocí a ese extraño de la última fila de la sala de conferencias.
—Vengo sin invitación a este tipo de reuniones para escuchar todas las interpretaciones posibles en un intento de comprender la naturaleza y el poder de un crimen contra el cual no tenemos defensa, ante cuya fuerza fatal somos impotentes.
Quizá en otro lugar estas palabras podrían haber parecido inapropiadas, incluso tragicómicas, pero el hombre hablaba con calma, con una confianza en sí mismo que resultaba hipnótica, lo que provocó que el rumor de fondo se detuviera un momento al menos y el público comenzara a escucharlo con atención. Continuó:
—Me gustaría que la explicación fuera tan sencilla como se ha escuchado hoy en algunas ponencias: que el mal y el crimen son obra exclusiva de tipos criminales, de ideologías homicidas, de gente manipulada y de fanáticos fervientes. Si pudiera convencerme de lo que creía Hannah Arendt, tal vez yo también dormiría tranquilo. Pero mi sueño es algo horrible, una pesadilla ininterrumpida, porque tales afirmaciones no han sido probadas ni fundamentadas, solo nos engañan en nuestras ilusiones de que hemos controlado el crimen dándole un rostro puramente humano.
El camarero trajo en ese momento una nueva ronda de bebidas y la atención inicial se disipó. Los participantes de la reunión volvieron a armar jaleo y, como suele suceder en este tipo de reuniones, alguien hizo una broma inapropiada a costa de ese hombre a quien nadie había invitado y no escucharon la diatriba que acababa de comenzar. Entonces, ese hombre se volvió hacia mí, por ser el que estaba más próximo a él, resuelto a encontrar al menos un oyente para su historia.
—La primera vez que pensé en la naturaleza del crimen fue de niño, cuando me enfrenté al horror incomprensible, injusto o sin sentido, como quiera llamarlo, de la muerte. Ya sabe, alguien vive toda su vida sin ver a un hombre muerto, y, sin embargo, otro se asfixia por la presencia constante de la muerte tanto en la vigilia como en el sueño. Tenía diez años cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Vivía con mis padres en una pequeña ciudad de provincias que había sido ocupada por los alemanes. A nuestra casa se mudó una familia de origen alemán. Tenían un hijo un poco mayor que yo. Empezamos a pasar tiempo juntos. Un día me dijo que mi padre había sido arrestado y que lo iban a ejecutar por la tarde junto a los demás detenidos. Se lo conté a mi madre y me dijo que eran cosas de niños, y que a mi padre lo dejarían en libertad. Pero mi nuevo amigo me cogió del brazo: «Yo nunca miento. Se lo he oído decir a mi padre. ¡Vamos y lo verás!». Me llevó hasta el patio de la antigua fábrica y nos escondimos detrás de un terraplén. No tuvimos que esperar mucho. Los alemanes colocaron dos metralletas y acto seguido sacaron de los barracones a un grupo de personas con las manos atadas. Entre ellos reconocí a mi padre. Allí, ante nuestros propios ojos, dispararon. Vi que mi padre caía al suelo. Era un hombre fuerte, alto, en la flor de la vida, sin problemas de salud. La muerte sin sentido de mi padre me persiguió durante toda mi infancia y juventud. Sí, aquel fue el sentimiento más horrible: comprender que un crimen así ocurre sin sentido ni motivo, que la muerte le puede llegar a cualquiera elegido al azar entre miles, alcanzado por casualidad en la calle. Y ni siquiera conocía a sus asesinos, ni ellos lo conocían a él. Fue una muerte completamente absurda, un crimen horrible. Desde ese día me quedé mudo, perdí la capacidad del habla, me llevó mucho tiempo empezar a hablar de nuevo, gracias a la atención y al empeño de mi madre y al cuidado y al amor de mi hermana pequeña.
El ruido en la mesa aumentaba a medida que iban llegando nuevas botellas de vino. Todos se habían olvidado del huésped a quien nadie había invitado, excepto yo, que, por curiosidad y decencia, escuchaba su confesión.
—Ahora, al verlo en retrospectiva, me queda claro que este trágico suceso marcó mi futuro, que fue un estigma, la «letra escarlata» que señalaría para siempre mi vida. ¿Sabe?, esto es lo que yo intentaba mostrarles, a quienes tratan desde una perspectiva teórica asuntos como el crimen y el castigo, las víctimas y los verdugos: que todo eso no se puede comprender en su totalidad mediante la razón, ni mediante las emociones, que hay algo que va más allá. Los antiguos griegos denominaban a esa fuerza, «el guía que va con nosotros y que nos llama», «el daimón».
Mi interlocutor se detuvo un momento.
—En cada hombre habita un ser misterioso, incomprensible, inhumano, inmaterial, que dirige su destino. Mi madre fue llevada a uno de los campos de exterminio y terminó allí sus días sin haber visto las caras de sus asesinos. Y esa muerte fue anónima. Como la muerte violenta de mi hermana el día de la liberación a manos de un combatiente lunático que sufrió un ataque de nervios y comenzó a matar a todo el que se le acercaba. No hace mucho tiempo, también perdí a mi hija. La mató un francotirador en Sarajevo. No se puede hablar aquí de la banalidad del crimen, mi señor, sino de un daimón, que para unos es un ángel de la guarda y para otros, juez y ejecutor. Se trata de la acción de algo poderoso e intocable, algo que no podemos explicar. Estoy convencido de que cada individuo, cada familia, naciones enteras, tienen sobre ellos esta fuerza misteriosa llamada daimón. Esta los guía, los salva o los destruye. Entonces, ¿es posible hablar de la banalidad del mal, cuando todas estas muertes, las muertes de mis seres queridos, pero también las muertes de muchos otros, aunque ejecutadas por la mano del hombre, son en realidad obra de asesinos sin rostro, verdugos anónimos que no conocen a sus víctimas? A diferencia de la señora Hannah Arendt, cuya tesis sobre la banalidad del mal aceptan aquí, estoy convencido de que el mal es cósmico, irracional, imparable. Pecado, castigo, perdón, consuelo: todas las discusiones al respecto carecen de sentido y son falsas.
Vi cómo afloraban lágrimas en la comisura de sus párpados. Se las enjugó con la mano. Quería decirle algo, expresar mis condolencias tardías, pero me quedé callado. Y él parecía avergonzado después de todo lo que había dicho. Se levantó, dio media vuelta sin despedirse y se fue. Ni siquiera llegué a preguntarle su nombre; en realidad ni nos presentamos.
Quizá con el tiempo me habría olvidado de este encuentro y de la insólita confesión si no hubiera pasado algo que me lo devolvió a la memoria. Hace unos días, en el telediario informaron de que una persona trastornada había cometido un atentado bomba en un autobús lleno de pasajeros. Mostraron las fotos de las víctimas. En un momento dado, reconocí entre las imágenes al señor que me había hablado esa noche sobre un daimón violento y despiadado, un ser mítico que nos conecta con el más allá.
¿Alguna vez llegaremos a saber con certeza algo más sobre ese mensajero oculto y misterioso de la vida y la muerte, el ángel de la salvación y el ángel de la destrucción que determina nuestro destino desde las profundas sombras?
·
© Filip David (2015) · Traducción del serbocroata: Patricia Pizarroso · Cedido por: Automática Editorial (2024)



