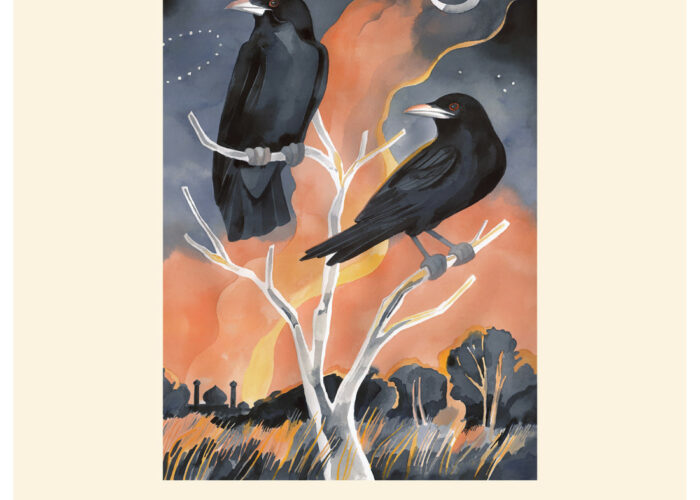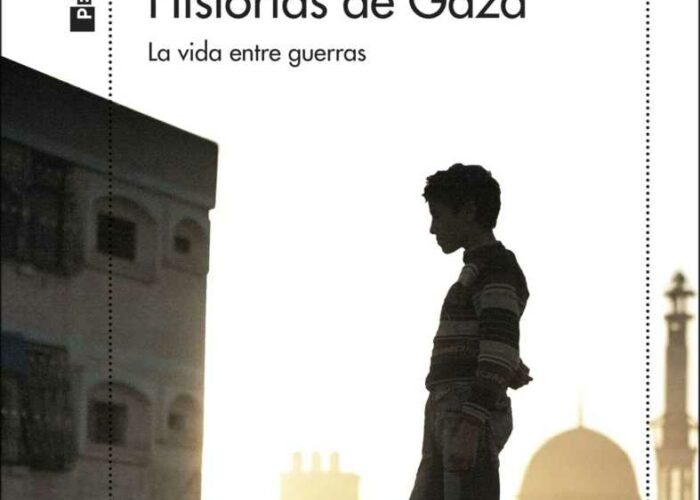Jean Echenoz
Jérôme Lindon
M'Sur
Retrato de editor

Las relaciones entre algunos autores y sus editores son como historias de amor. Otras, en cambio, tienen algo de matrimonios mal avenidos, cuando no caen directamente en el maltrato y hasta la violencia verbal y física. La que unió a Jean Echenoz con Jérôme Lindon no está en ninguno de esos extremos, pero tiene el encanto de los relatos iniciáticos: el mundillo literario de la Francia de los primeros años 70, el escritor novel que envía su manuscrito como quien arroja una botella al mar, el editor legendario que se fija en él, excéntrico y un pelín borde, pero dotado de un olfato único para el talento los múltiples; los encuentros y los desencuentros que irán dando forma a una amistad, si tal cosa puede llegar a darse entre ambos perfiles…
El gran retratista que es Echenoz, el que conocimos y celebramos en títulos como Ravel, Cherokee, El meridiano de Greenwich, Correr o Relámpagos, comparece de nuevo para describir, con una enorme economía de artificios, quién y cómo fue el responsable de Les Éditions de Minuit, el hombre que le catapultó al premio Goncourt. Y sus escasas 66 páginas bastan para demostrar que Lindon no se equivocó.
[Alejandro Luque]
·
Jérôme Lindon
·
Todo arranca un día de nieve en París, en la calle de Fleurus, el 9 de enero de 1979. He escrito una novela, es la primera, no sé que es la primera, no sé si voy a escribir más. Todo cuanto sé es que he escrito una y que, si pudiera encontrar un editor, estaría bien. Si ese editor pudiera ser Jérôme Lindon, estaría mejor aún, claro, pero no es cosa de andar soñando. Una editorial demasiado seria, demasiado austera y rigurosa, quintaesencia de la virtud literaria, demasiado para mí, ni siquiera merece la pena intentarlo. Así que le mando el manuscrito por correo a unos cuantos editores, que lo rechazan todos. Pero sigo, insisto y, en el punto al que he llegado, poseedor de una colección casi exhaustiva de cartas de rechazo, me he arriesgado la víspera a dejar un ejemplar de mi manuscrito en la secretaría de Les Éditions de Minuit, calle de Bernard-Palissy, sin hacerme la mínima ilusión, solo para completar la colección. Y, como no me hago ilusiones, sigo inundando de ejemplares a unos cuantos editores, cada vez menos, a quienes aún no les he propuesto el asunto.
Así que es un día de nieve, a primera hora de la tarde. Acabo de dejar otro ejemplar —he hecho unas veinte fotocopias, me ha salido bastante caro, debo decir que, en ese momento, ando sin blanca— en la sede de una editorial que en la actualidad ha desaparecido más o menos y cuyo principal interés reside en estar en la calle de Fleurus, en una casa donde vivió Gertrude Stein. Salgo, voy por la calle de Fleurus camino de los jardines de Le Luxembourg, y veo llegar a Madeleine, que me dice que Jérôme Lindon me ha llamado por teléfono a casa a última hora de la mañana, que por lo visto mi manuscrito le interesa, que quiere que lo llame lo antes posible. Son las cuatro de la tarde.
Ya he dicho que por entonces ando sin blanca, sin ninguna actividad remunerada, y ese mismo día a las cinco he quedado con una persona que podría contratarme por las inmediaciones de la plaza de L’Italie. Tenemos en esa época un 4L, vivimos en Montreuil, Madeleine me deja el 4L y se va a Montreuil en metro.
En la plaza de L’Italie llamo a Les Éditions de Minuit desde una cabina. Me sale una señora amable que parece al tanto del asunto. No cuelgue, me dice, lo pongo con el señor Lindon, presidente y director general de Les Éditions de Minuit. Eso es lo que me dice, sus propias palabras, y yo no cuelgo. Luego lo oigo, a él, que me habla en el acto de mi manuscrito, que me hace un par de preguntas, sé que me pregunta qué edad tengo. Treinta y un años, le digo. Muy bien, dice él. El problema, digo, es que tengo una cita de trabajo a las cinco, pero puedo intentar moverla. De ninguna manera, me dice, vaya tranquilo a su cita y luego pásese por la editorial. La cita profesional no fue demasiado mal, en realidad no estoy del todo centrado cuando contesto a las preguntas, pero, a fin de cuentas, parece ser que me contratan.
A eso de las seis, aparco el coche al final de la calle de Rennes. La señora del primer piso, la misma seguramente que me cogió el teléfono, me dice que el señor Lindon me está esperando en su despacho. Subo.
De ese primer encuentro tengo un recuerdo tan confuso como exacto. Estoy aterrado. El señor Lindon es un hombre delgado, de estatura elevada y morfología enjuta, rostro alargado y austero, pero sonriente, aunque no siempre tan sonriente, mirada aguda; en resumen, es un hombre que intimida mucho este que me está hablando de mi novela con entusiasmo, y yo no contesto nada, no entiendo en absoluto ese entusiasmo. Me hace unas cuantas preguntas sobre mi vida, me da miedo decir solo bobadas y apenas si contesto. Le gusta a usted Robbe-Grillet, claro, me dice con tono de evidencia, como si mi libro fluyera, por descontado, de esa influencia. Asiento de forma elíptica, sin confesarle que de Robbe-Grillet no he leído más que Las gomas hace unos quince años. Me parece que todo esto no dura mucho, seguramente no más de media hora.
Hacia el final de la conversación me mira de forma rara, con una sonrisita y moviendo la cabeza como si se hubiera imaginado de otra forma al autor de la novela y no a este pánfilo mudo y ruborizado que apenas se atreve a mirarlo. Empiezo a temerme que, al decepcionarlo mi persona, recapacite su decisión. Por lo demás ¿acaso ha tomado siquiera esa decisión? Parece que sí, porque al final de la entrevista me alarga tres ejemplares de un contrato de edición para que los firme. Los firmo sin leerlos, lo más deprisa que puedo, no vaya a ser que cambie de opinión.
Salgo contrato en mano, no son las siete, el Monoprix de la calle de Rennes todavía está abierto y me apresuro a entrar. Como no tengo la menor intención de doblar este contrato para metérmelo en el bolsillo ni de alterar en forma alguna este valiosísimo documento, compro una carpeta de cartón, en que lo introduzco con mil cuidados. Vuelvo a Montreuil. Al abrir la puerta de casa, veo a Madeleine al teléfono. Al tiempo que le indico por señas que no deje de hablar, abro la carpeta de cartón, le enseño el contrato, sonreímos.
Los siguientes días vuelvo a ver unas cuantas veces al señor Lindon, almorzamos juntos incluso, no puedo creer ni lo que veo ni lo que oigo, yo almorzando con este buen señor, así que como muy poco, teniendo mucho cuidado de portarme bien en la mesa. No me comenta casi nada de mi texto, salvo unos pocos errores: el consabido «après que» seguido de indicativo, un «déjà» en el que me como sistemáticamente el acento grave, otras coladuras de poca monta. Sigo sin decir casi nada, el que habla es él.
Llama mucho por teléfono a casa por las mañanas, casi a diario, muy temprano para mí, que pocas veces me levanto antes de las nueve o las diez. Le contesto a trancas y barrancas siempre que llama, estoy tan intimidado que aprieto el auricular en la mano con todas mis fuerzas, con tanta fuerza a veces que me da miedo romperlo. Pero, por lo general, y una vez más, es él quien habla, y yo escucho.
Un día en que nos vemos en su despacho, me propone algo sorprendente: Dígame, ¿no cree que podría ponerse otro nombre de pila para esta publicación? Lo miro sin contestar. Es que, dice, sabe usted, cómo lo diría yo, hay algo así como un hiato en su nombre. Sigo sin decir nada, reconozco que no deja de tener razón, pero me limito a preguntarme: ¿Pierre Echenoz? ¿Jacques Echenoz? ¿Alfred Echenoz? Es cierto que quizá sonase mejor, pero, la verdad, no me esperaba esta pregunta, me quedo mirándolo. Mi apellido y mi nombre son como son, bien lo sé, pero creo que preferiría seguir con ellos. Por otra parte, entiendo lo que quiere decir, no anda errado en lo que a la eufonía se refiere, pero cambiar de nombre de pila no deja de ser una cosa muy gorda, no se hace así como así. Como nunca me había planteado ese problema, sigo sin decir nada, mirándolo. Bueno, bueno, dice, no se hable más.
·
·
·
© Jean Echenoz (2001) | Traducción del francés: María Teresa Gallego Urrutia · Cedido a MSur por Nórdica Libros · (2021)