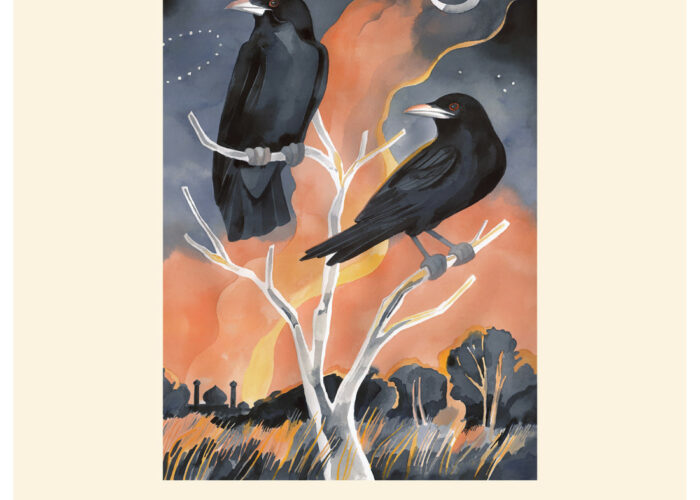Marie Gauthier
Vestida de corto
M'Sur
Los de entonces

El verano y la adolescencia, el deslumbramiento por una chica mayor que nosotros, el descubrimiento del amor, ese primer fuego que –suele decirse con no poca fe en la memoria sentimental– nunca se olvida. Lo hemos leído mil veces, lo hemos visto otras mil en el cine, y sin embargo queremos volver a hacerlo.
Por eso caemos en las páginas de este deslumbrante debut de Marie Gauthier (Annecy, 1977), que obtuvo el premio Goncourt a la primera novela y por fin llega a España en traducción de Blanca Gago. La historia de un chaval, Félix, que en un tórrido verano va a encontrarse con Gilberte, Gil, dieciséis años y un mundo precoz, promiscuo y a la vez magnético.
La obra, que ha merecido elogios de críticos tan reputados como Frédéric Beigbeder o Bernard Pivot, llega a las librerías españoles justo a tiempo para convertirse en uno de los títulos a destacar de la temporada estival, de la mano del sello Nórdica. Recuerden que, por mucho que la demos por conocida, la historia del primer amor no es nunca igual. Y nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.
[Alejandro Luque]
Vestida de corto
·
·
·
«Caminaba a paso largo,
ligera y vestida de corto».
Jean de La Fontaine
·
·
·
Cuando llegó, la casa estaba vacía. Félix entró rápido, con la bolsa al hombro. A partir de entonces, tendría que comer, dormir y vivir ahí, a pesar de que no conocía a nadie en la casa. Subió sus cosas al piso de arriba, tal como el hombre le había indicado, y al bajar se detuvo en mitad de la escalera. Las paredes, los ruidos, le resultaban extraños. Pero aún se oía el motor del coche en el patio. Su madre, antes de marcharse, se había puesto a hablar con el hombre. Pero nada importante estaba en juego ahí fuera. Solo un par de manos que se estrechaban. Lo importante era que el coche iba a arrancar de nuevo. A decir verdad, Félix y su madre no se habían despedido. Ella ya nunca lo perseguía para darle un beso. Ya no hacían esas cosas. Ni siquiera lo buscaba con la mirada. Habían llegado a buen puerto y todo estaba bien. Ella se había entretenido hablando un poco y luego Félix había oído el portazo al salir. Se sentía un poco perdido porque nunca había estado en ese pueblo. Pero si lo habían dejado allí, ya vendría alguien a buscarlo. Unos días antes, le habían pedido que rellenara unos formularios y le habían dado esperanzas sobre su futuro. En todo caso, las compras con su madre, los días de lluvia y los largos ratos de espera dentro del coche en el aparcamiento de los grandes almacenes habían terminado.
Seguro que esa especie de desazón acabaría desapareciendo. Nunca más tendría que avergonzarse de ella. La precipitada huida de su madre había barrido de golpe la casa familiar llena de niños. Al fin podría respirar. Una vez hubo aplastado la colilla con el pie, el hombre del patio le dijo que regresaría más tarde para ocuparse de él. Vio como una chica alta de cabello claro y despeinado pasaba por delante sin decir palabra. Poco después, volvió donde estaba él y le enseñó la cocina; el salón, con el sombrío aparador; la mesa rústica; el sofá de terciopelo raído. En el piso de arriba solo había habitaciones contiguas, un baño y un aseo. Antes de escabullirse, en el pasillo de arriba, le dijo:
—Me llamo Gil. —Félix pensó que podría vivir bajo el nuevo techo, sentirse a gusto en aquella casa extraña, olvidar la suya, olvidar a sus padres. Sería una visita sin identidad, procedente de ninguna parte y con una bolsa y un papel en el bolsillo como único equipaje. Aprovecharía el hecho de no tener ya pasado alguno. Su vida comenzaría a partir de ahora. Quería salir de la infancia, alejarse de aquellos a quienes había conocido hasta entonces, deshacer los vínculos.
El hombre, que apenas había intercambiado unas palabras con su madre, no le había preguntado gran cosa, ni siquiera con el paso de los días. Tenía la cara redonda, el cabello abundante y los ojos claros. De pie en la cocina, el ancho cinturón de cuero le ceñía el polo al vientre. Llevaba un pantalón marrón y una chaqueta de tela gruesa color tabaco. Era musculoso, un poco recio y tenía la mirada dulce y brumosa. Sonreía de buena gana. Después de comer, se fumaba un Gitanes Maïs y la colilla se le iba moviendo de un lado a otro del labio inferior mientras farfullaba trozos de frases entre calada y calada. Se servía a voluntad en una copa vino blanco que bebía de dos tragos, antes de enjuagarla con el dorso del dedo y colocarla en el escurridor. Félix se quedaba mirando fijamente la colilla porque esperaba alguna indicación sobre el trabajo que tenía que hacer. Quizá debería intuir alguna instrucción en aquellos balbuceos. Apoyado en la pared, el señor de la colilla exhalaba el humo haciendo anillos hasta que, por fin, aplastaba el cigarrillo en el cenicero de cristal que había en un rincón del aparador.
En la cabeza de Félix, todo estaba un poco confuso. Lo habían metido allí porque no sabían muy bien qué hacer con ese cuerpo torpe de adolescente. Todo el mundo opinaba que estaba hecho para el exterior. La orientadora le había sugerido que hiciera unas prácticas como aprendiz. Por eso Félix se encontraba en casa de esa gente. Iba a descubrir el trabajo al aire libre. Se suponía que el tipo de la colilla le iba a enseñar un oficio. Al principio, lo que más le enseñaba era el bar. Por la mañana se pasaban un rato, y ya entrada la tarde, se quedaban más tiempo. Había momentos divertidos con algo de emoción: los parroquianos, las copas, la alegría de estar juntos. Dentro hacía un calor sofocante. El alcohol que iba llegando cambiaría las cosas, traería algo nuevo. Los hombres del mostrador no dejaban de bromear, siempre estaban abrazándose y diciendo cosas que solo ellos comprendían. Borborigmos. Imposible saber si se trataba de algo verdaderamente importante. Si versaba sobre la vida o el pueblo, si concernía al aprendiz. Félix se preguntaba si realmente estaba allí para aprender algo. Esas misas en voz baja en la barra del bar lo sumían en la duda. Quizá, simplemente, lo estaban poniendo a prueba. No parecía nada serio. Los hombres se reían de él porque aún parecía un niño. Pero él también se reía, incluso de las bromas más inciertas. Como sabía que el vino lo tumbaba, fingía. Apenas mojaba los labios al llevarse el vaso a la boca. Le gustaba. Quizá su futuro consistía en eso, en beber vino blanco en el bar. Al subir a la camioneta, el señor de la colilla le pedía que se sentara a su derecha y le repetía que deseaba enseñarle el oficio. De hecho, le ordenaba que quitara las flores marchitas del monumento a los caídos, que barriera los escalones del ayuntamiento, que llevara de aquí para allá unos bidones grasientos que olían a gasolina. Después de dar las instrucciones, el señor de la colilla se dormía en un banco. Pero eso, con la gorra puesta, no se veía.
Félix ignoraba cuánto tiempo iba a permanecer lejos de sus padres. No había nada previsto para su regreso. Había aterrizado en esa casa solo parcialmente ocupada, al fondo de cuyo pasillo había una puerta, y detrás, un gran vacío. Y esa gente no hacía nada al respecto. Quizá una antigua granja se abría hacia el patio. Las casas viejas suelen conservar trazas algo dudosas, como esas manchas de aceite en las paredes, que dejan entrever vidas pasadas y más bien inquietantes. Señales de peleas, cosas vagamente siniestras. En el techo había una marca de sangre de un color desvaído por el tiempo, justo encima de la cabeza de Félix. Ahí es donde viven los fantasmas, donde luchan cada noche a lamparazos de petróleo. Félix dormía contra ese vacío, sin saber lo que había dentro. De madrugada, las vigas crujían, la piedra rechinaba. Pero de algún modo, la casa, vasta, maciza e inmensa, se enfrentaba a todo eso. Félix nunca había dormido en un sitio tan grande. No sabía muy bien dónde estaba.
Una mañana temprano, mientras esperaba al señor de la colilla sin saber por cuánto tiempo, abrió la nevera para ver lo que había dentro. Se sintió tentado por las natillas, pero supo resistir. Frente a la ventana pasaban camiones volquete cargados de gravilla.
—De la empresa del Emilio —había dicho el señor de la colilla.
Hacían un ruido terrible durante todo el día. A Félix le entraron ganas de volver a su habitación. Como estaba en calcetines, resbaló en el suelo de madera barnizado, erró el escalón y la escalera se puso a gemir. Acto seguido apareció el perro. La chica se lo había presentado como una mezcla de no se sabía muy bien qué. Félix se entendía bien con los perros, uno siempre puede entenderse bien con un perro. Dodo lo miraba con unos ojos negros y húmedos. Habría agradecido que alguien lo sacara. Pero Félix no tenía ninguna intención de pasearlo, de enfrentarse a la luz que ya a esa hora resultaba asfixiante, así que lo puso a correr por el interior de la casa. Lo picó, lo excitó, le metió un calcetín hecho una bola en la garganta, luego lo retiró, se lo lanzó. Intentaba que se pusiera agresivo, pero el perro retomaba su aire sumiso con una gran rapidez. Al bostezar, mostraba unos dientes blancos y desprendía un olor a croquetas. Era un pedazo de pan. Félix podía lanzarle cualquier cosa. Después de jugar, se tumbaron en la cama. El perro se enroscó como si fuera un gato. Félix, también.
Gil era un poco mayor que él. No paraba ni un instante. Salía, volvía a entrar dando portazos. Podía desplazarse con los ojos cerrados. Se ocupaba de todos los quehaceres de la casa, pero no hablaba mucho. Se apartaba el cabello de la cara y se lo ponía detrás de la oreja con un pequeño mohín. Tenía los ojos azules, las piernas finas. Félix nunca había visto unas piernas tan bonitas. Tenía una manera muy suya de moverse, recta y ágil a un tiempo, pero con algo más que latía ahí, enmarañado. Félix imaginaba su cuerpo bajo la ropa y, mientras ella ponía agua a hervir para la pasta, se preguntaba qué aspecto tendría en la bañera. El cuarto de baño era húmedo, caluroso, olía bien después de que ella saliera. Por la noche oía cómo ella subía la escalera, acariciaba al perro, se acostaba. No era el vino blanco del bar, ni la tierra en los zapatos, ni el monumento a los caídos que limpiaba una y otra vez lo que le gustaba a Félix. Era otra cosa. Le gustaba escuchar las idas y venidas de la chica con el perro detrás, resoplando con la boca abierta.
Félix se preguntaba si regresaría pronto, despeinada, si lo aceptaría en la casa. Hoy hacía fresco, a pesar del calor que hacía fuera. La aguja pequeña y la grande estaban a punto de moverse, ya se acercaba la hora de la comida. Al volver, Gil solía descalzarse para ponerse unas alpargatas de un rojo descolorido. También le gustaba ir descalza. A Félix le encantaba el susurro de sus pasos sobre la madera, sobre las baldosas. La contemplaba desde un peldaño de la escalera, sentado con los brazos cruzados. De repente, la tenía delante. Con los ojos clavados en los suyos. Félix se sentía desamparado. La mirada de esa chica tenía algo. Nunca sabía qué estaba mirando exactamente: la ropa de trabajo, las botas, las manos. Ella nunca preguntaba nada, no decía nada. Al parecer, con su actitud le otorgaba un lugar en la casa. Luego, con gran rapidez, subía a su habitación para volver a bajar al cabo de un momento. Esa agitación demostraba que estaba enredada en cosas más importantes.
Al principio, como Gil se ponía una blusa clara, Félix creyó que aún iba a la escuela. Pero no llevaba cartera ni se dirigía hacia la parada del autobús. Caminaba con seguridad por mitad de la calle. Tenía, sin duda, una vida fuera de la casa. Le debían de ocurrir un montón de cosas durante el día porque por la tarde el atuendo de colegiala ya no tenía la frescura que Félix advertía por las mañanas. La blusa, ligeramente arrugada, nada tenía ya de uniforme. Y cuando Gil volvía a bajar de su habitación, aparecía emperifollada con baratijas, brazaletes y lazos de colores, sombra de ojos y pintalabios. Félix se preguntaba si iba a salir, si regresaría tarde. La presencia del sofá, de aspecto macizo, lo tranquilizaba.
En realidad, trabajaba en el súper que había al final de la calle de los comercios. Por la mañana, entraba temprano. El jefe le había pedido que llevara zapatos blancos para trabajar, así que se había comprado unos Scholl en la farmacia. El modelo de zueco playero le había encantado. Le dijeron que eran buenos para el calor y para la gente que pasaba muchas horas de pie. El encargado le exigía que los llevara siempre muy limpios. Con aquella blusa del súper, demasiado grande para ella, Gil estaba muy guapa. Hacía bien su trabajo, la limpieza, todo lo que le pedían. Pasaba la fregona por el suelo de la tienda, ordenaba los pasillos, mantenía muy limpia la caja registradora. Sabía teclear y dar el cambio, pero era el encargado quien se ocupaba de cobrar. En cuanto a ella, con tal de que fuera guapa y pulida, con tal de que limpiara bien y llegara puntual, ya era suficiente. El tiempo pasaba rápido ordenando. Solo cuando llegaba la afluencia de clientes del mediodía se daba cuenta de la hora que era ya. Antes de cerrar, el jefe la hacía pasar primero y después echaba la llave. Le decía:
—Hasta luego. —Allí no se quitaba la blusa, en la que llevaba cosida la etiqueta de la tienda. Lo hacía después, para ponerse el delantal antes de meterse en la cocina, puesto que era la única mujer de la casa. Regresaba a preparar la comida, siempre cocinaba ella. No reparaba en las largas jornadas. No conocía el cansancio. Ahora Félix ya sabía adónde iba. La veía marcharse por la mañana, volver a mediodía, marcharse de nuevo y regresar por la tarde. Siempre era lo mismo, para aquellos que se fijaban.
El encargado lleva una camisa blanca de manga corta, tiene brazos gruesos de hombre, manos de hombre. Un cuello esbelto. Un cinturón de cuero negro le ciñe el pantalón de pinzas, bien planchado, de color beis claro, que moldea unas nalgas lisas como tablas y se abre en unos zapatos de punta lustrados a la perfección. Bellos y elegantes zapatos que rechinan sobre las baldosas del suelo de la tienda. Los pelos de las manos le llegan hasta las muñecas. En la mano izquierda, lleva un reloj; en la derecha, una pulsera de plata grabada con la inscripción «JACKY». Cuando levanta un poco el brazo, se le ve la piel blanca y carnosa de las axilas. Cuando va a alcanzar algo de un estante de los de arriba, por la camisa entreabierta se adivina una mata de pelo que forma una especie de agujero negro. De cerca huele a desodorante, y más de cerca, a sudor. El encargado tiene el cabello brillante, el cuerpo nervudo, sólido. Nada sobresale. Los músculos pectorales, un poco marcados, revisten importancia a la camisa. En el cuello lleva una cadena a juego con la pulsera. Los dos botones desabrochados de la camisa confirman una actitud desenvuelta. Siempre adopta la misma postura, con las manos en las caderas, para supervisar la tienda, vigilar los pasillos, hablar con los clientes, con su empleada. Pero cuando se siente observado, baja los brazos. Su despacho está encima de la carnicería, protegido por un cristal que da al supermercado. Allí se mira a menudo. También en la vitrina del aparador de las pilas, o en el pequeño espejo resquebrajado que cuelga de la pared del almacén. Por si hay que alisar un mechón, asegurarse del brillo de los ojos negros, de la línea del bigote. Quiere que todo esté ordenado, sin falta. Hay que mantener ese cuerpo, esa tienda. Tiene cuadernos, registros, un ordenador. La boca fina y larga se le humedece cuando habla con los clientes, los proveedores, los repartidores. Almacena la mercancía, organiza las promociones, procura que todo resulte atractivo, fresco. Un vistazo de reojo a la vitrina y ya está disponible, concentrado. La cantidad de artículos, el tintineo de la pulsera, el suelo fregado con lejía, el ventanal, el pantalón, la camisa de manga corta son, para Gil, algo mágico. Poseen algo inmutable, reconfortante.
Aunque Gil seguía viendo el autobús escolar en la parada, lleno de chicas con falda, ya no se montaba en él. Había empezado a trabajar y descubierto cierta realidad al mirar unas revistas que había birlado en un cobertizo. La ausencia de ropa la había llevado a conocer la libertad de los cuerpos. De noche, muy tarde, había puesto la televisión para observar a los animales en la naturaleza. Quería saber cómo era y lo había visto. Las escenas más brutales no la habían amedrentado. Un perro y una perra habían pasado por delante de sus narices enganchados, como perdidos, aullando lo mucho que les dolía el vientre. Caminaban aturdidos, de lado, sin saber adónde ir. Gil quería comprender qué era eso, estar preparada, sumergirse en ese dolor, experimentarlo. A pesar de la paciencia que empleó en espiar, lo único que alcanzó a oír fueron gritos y gemidos. La gente no se deja ver. A ella no le habría importado que la vieran. Le habría gustado tanto sorprender a una pareja al fondo de un granero lleno de heno… Desde luego, podía imaginar fácilmente el vaivén de las nalgas. Las revistas y las películas, con sus mujeres desnudas, sus excéntricos atuendos, sus posturas eróticas, le habían dado información, habían cambiado un poco el semblante de su propio mundo. Esas imágenes, en realidad, eran mucho más violentas que la visión de los animales copulando. Sin embargo, en aquellas fotos no había sufrimiento. Cuerpos desnudos que llenaban páginas y páginas de revistas, se agitaban en la televisión, pero, a fin de cuentas, todo quedaba interrumpido. Las revistas se cerraban, la película terminaba, alguien entraba en la habitación. Se instauraba entonces un tiempo muerto, algo insaciable, inalcanzable. Pero Gil había podido ver cómo era. A ella no la engañaban ni los animales, ni las revistas, ni la televisión.
Hubo un primer episodio en plena tarde, en una habitación de hotel muy luminosa, a pesar de las cortinas corridas. Daba a una calle desde la que se oían los rugidos de los camiones. El hombre se había lavado y había doblado cuidadosamente el pantalón. Gil permaneció de pie con los brazos caídos, sin saber muy bien qué hacer mientras esperaba a que él terminara. Luego, el hombre la desvistió siguiendo un orden. Meticulosamente. Olía a jabón. Le quitó la camiseta y la falda despacio. Gil se quedó en ropa interior. Nunca olvidaría la sensación de encontrarse en ropa interior en una habitación de hotel en plena tarde con un desconocido, la fuerte impresión de desnudez que la había embargado. Luego él le desabrochó el sujetador, le deslizó las bragas por las piernas y dijo:
—Ahora puedes ir a lavarte. —La miró tranquilamente mientras ella se frotaba frente al espejo del lavabo. Después le ordenó que se dejara hacer. Fue como si saliera de su cuerpo, como si lo abandonara para ceder el uso, la propiedad. No se resistió porque había aceptado venir a la habitación. No sabía cómo actuar. Nadie la había enseñado. No fingió. Él le besó suavemente los senos, el vientre, varias veces. Ella permaneció impasible. Fue cuidadoso, limpio. Ella se preguntó si siempre sería así, si querría hacerlo otra vez con ella, si ella querría hacerlo con otros, si tendría siempre esa agradable sensación de desnudez, si después se sentiría tan nueva. Había decidido despertar su cuerpo, un hombre le había revelado cómo hacerlo. Se había acercado a él lentamente y había sucedido. Una vez terminado el asunto, no se marchó enseguida. Se quedó sola, sentada en la cama, desnuda, escuchando los ruidos procedentes de la ventana, nada más que eso. Había ocurrido lo que tenía que ocurrir. No le había quedado ningún recuerdo de las manos del hombre en su cuerpo, un cuerpo que se había entregado por entero. Algo suyo le había sido arrebatado, no sabía muy bien qué, pero ahora se sentía aliviada, liberada. Había bastado ofrecerse a las manos limpias de un empleado de paso para aligerar su condición. Para encontrar la liviandad. Las manos de un hombre, su cuerpo, habían logrado ese prodigio.
—Ven. Ven aquí —le dijo Gil. No era una orden, era algo normal. Félix debía obedecer. Ella enseguida se puso a correr, yendo y viniendo de aquí para allá. Félix trotaba detrás, a pleno sol. Sobre todo, no debía perder ripio de todo lo que ella le estaba enseñando: los deslumbrantes caminos de cal, los muros bajos alrededor de los jardines, el arco del puente, el cementerio con sus cipreses, la sala de fiestas con su bandera. Por suerte, al final se detuvo frente a la reja del patio para ver cómo jugaban los niños de la escuela de verano. Agarró las barras, cruzó las piernas y se quedó allí, inmóvil. El aire caliente le caía en la nuca, en los cabellos. Observaba los movimientos y escuchaba el griterío de los niños que corrían en todas direcciones. Parecía como si ella también quisiera formar parte del grupo, estar con ellos en medio de todo ese polvo. Ser ella la que corría y se caía por el patio. Permaneció así, con la boca entreabierta, y se olvidó de Félix. Estaba atrapada. Era como si esperara que una de las animadoras fuera a ocuparse de ella, ordenándole que se pusiera en la fila y se callara. Cuando hubo sonado el timbre que ponía fin a los juegos, reinó el silencio y Gil retomó su danza. De nuevo, Félix tenía que perseguir las piernas, la falda, los zuecos. Ella corría cada vez más deprisa. Félix esperaba que aflojara un poco el paso. Ella torció bruscamente a la derecha, hacia el río, para enseñarle los rincones más frescos, los lugares de sombra. Ahí estaba el final. Regresaron a casa al paso y en silencio. Gil se cambió enseguida para volver al súper.
Con los zapatos blancos y la blusa hasta las rodillas, Gil fregaba el suelo, desembalaba las cajas, reponía los estantes. Encendía la caja registradora, limpiaba la cinta transportadora con un trapo y un espray. Cuando no tenía clientes de los que ocuparse, miraba de reojo el pantalón, el bigote, las axilas del encargado. Aquel pantalón de pinzas perfectamente marcadas, la pulsera, el rechinar de los zapatos la impresionaban. El color de sus camisas le gustaba. Las inflexiones de su voz la turbaban. Le parecía un hombre fino, brillante, inteligente. Añadía a sus palabras sutilezas y sobreentendidos, magnificaba sus delicadezas. Él mantenía limpio el súper para ella, le gustaba la limpieza, y a ella también. Todo lo que brillaba en la tienda era para ella, porque ella participaba de aquel triunfo. Le hacía bien a esa pequeña superficie. Desde el principio, le habían encantado la limpieza que exhibía, el aroma de los pasillos. El encargado, con sus sonrisas y sus amables palabras, le mostraba su aprecio. Hacía que existiera. Por eso regresaba de buena gana, sabía que él la esperaba. Los cristales, la vitrina, las luces la reconfortaban. Como el cuartito de encima de la carnicería. Y el almacén de la planta baja, con la cortina corrediza gris y las ventanas falsas, donde aterrizaban tantas cajas y mercancías. Un lugar más bien sombrío, donde siempre hacía un poco de fresco, lo cual facilitaba las cosas. En el reflejo de la vitrina contemplaba ese cuerpo de hombre, no muy alto, bien vestido. Veía la línea de crecimiento del pelo en la nuca y adivinaba que unos ojos negros, ardientes, la miraban.
Era un pueblo importante. Había casas bajas, pero también edificios de varios pisos. Una de las paredes de la casa, construida sobre una depresión, daba a la soleada carretera. Al fondo del patio, delante del granero, había crecido un árbol. En el ángulo derecho, el eje principal recordaba a una trinchera. Mucho asfalto, pero poca gente. No había nada más que sol y muros de piedra. En la carretera nacional, los coches y camiones emitían un permanente zumbido que se oía en la cocina durante todo el día, pero también de noche, en las habitaciones. A ciertas horas, las casas de la calle de los comercios, que atravesaba el pueblo hasta el puente, y luego hasta el camping, aparecían vacías. Félix recorría esas calles, llenas de intersecciones, de arriba abajo, a grandes zancadas, pero raramente se cruzaba con nadie. La iglesia, las fachadas y nada más. Nadie en las ventanas. Todo el mundo parecía estar pasando el verano fuera. Quizá nadie había vivido nunca allí, salvo ellos. Y, además, ¿cuánto tiempo llevarían allí esos dos? ¿Qué se hacía para irrumpir en un pueblo desconocido? Tras esas murallas no había nada. Solo Gil oficiaba en el supermercado. Félix, por su parte, solo pensaba en la pala y en el sol. El señor de la colilla le hacía cavar un agujero aquí, rellenar otro allá. Una vida extraña que lo dejaba empapado, ciego, impregnado de olor a sudor y alquitrán. Cuando ya no podía más se sentaba en el suelo. A esperar.
A Félix le prestaron unas zapatillas de andar por casa. Al salir, las dejaba en la entrada. Si Gil las veía, quería decir que Félix estaba fuera, si no, es que estaba ahí, sentado en un peldaño de la escalera, estirándose los dedos hasta que crujían. Como era bajo y tenía las manos gruesas, la piel morena, el cabello castaño y el pantalón cargo negro, ofrecía el aspecto de un verdadero aprendiz. Cuando ella lo miraba, él se pasaba la mano por la mejilla o la frente sin motivo, por hacer algo. Ella tenía a menudo la impresión de que él no se movería nunca. Pero, finalmente, las obras en la carretera y la camioneta lo reclamaban. Para ella, sin la menor duda, era un chico, pero, de algún modo, también un niño. Desprendía un olor a jabón, a aceite quemado, a tierra, a ramas cortadas, mezclado con ese olor ácido del volquete lleno de trapos y bidones. A Gil le gustaba encontrárselo en su escalón haciendo el vago. Tenía un aire dulce, como un oso de peluche.
·
·
© Marie Gauthier (2019) · Título original: Court vêtue | Traducción del francés: Blanca Gago (2020) | Cedido por Nordica Libros.