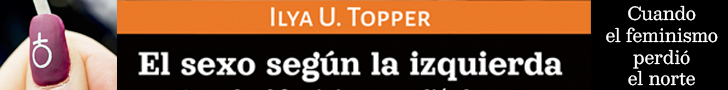Colonialismo

El colonialismo, considerado como concepto distinto a la expansión de reinos e imperios mediante la conquista de territorios —común a toda la historia de la humanidad—, es un fenómeno por el que numerosos países europeos establecen su control sobre tierras ajenas, sin considerarlas parte esencial de su territorio.
La entrada de España en América en torno al año 1500 da lugar a la creación de un imperio español que se distingue netamente de entidades anteriores como el romano, el bizantino o el otomano. En primer lugar, por el afán de enviar importantes contingentes de población a las tierras recién descubiertas para colonizarlas y hacerlas más productivas en un sentido económico. Esto no era lo habitual en anteriores imperios, dedicados principalmente a exigir un tributo a los pueblos sometido. Por otra parte, la enorme diferencia de tecnología (rueda, caballo, metalurgia, escritura, armas de fuego) entre los pueblos colonizadores mediterráneos y los colonizados en América creaba sociedades paralelas, algo que no se daba en esta forma en los imperios mediterráneos, edificados sobre poblaciones aproximadamente similares en desarrollo tecnológico.
Sin embargo, la colonización española de América se diferencia del colonialismo posterior en un aspecto importante: intenta mantener una legislación que reconoce a todos los habitantes de los territorios, indios y españoles, el mismo estatus de vasallos de la Corona, tal y como era habitual también en anteriores imperios.
El colonialismo europeo posterior en África y Asia meridional rompe con este principio y establece de forma inequívoca dos sistemas jurídicos, uno para colonizadores y otro distinto para los colonizados. Y mientras las cédulas de la Corona de Castilla alentaban, al menos en teoría, los matrimonios mixtos las normas del colonialismo rechazaban el concepto de familias mestizas en aras de una ideología cada vez más pronunciada de mantener separas las «razas».
Francia en África del Norte
La campaña de Napoléon a Egipto de 1789 a 1801 marca el interés europeo en las tierras al sur del Mediterráneo, entonces todas parte del Imperio Otomano, salvo Marruecos. En 1830, Francia invade Argelia y lo convierte en colonia tras 15 años de guerra. La población musulmana —a diferencia de la judía— nunca obtiene la ciudadanía francesa y se le define como «indígena», con su sistema jurídico aparte, elaborado por Francia, pero sobre las bases de la jurisprudencia islámica.
En 1881 Francia firma un tratado con Túnez y en 1912 con Marruecos. Ambos países son puestos bajo tutela de Francia como protectorados, pero mantienen sus estructuras administrativas tradicionales.
En 1882, Gran Bretaña ocupa Egipto y siete años más tarde Sudán y convierte ambos territorios en protectorados.
A diferencia de la colonia, donde la metrópolis establece una administración propia, modelado según el sistema europeo, en el protectorado, el país colonizador no interfiere apenas en el sistema de gobierno tradicional. Se limita a establecer una relación jerárquica con el rey, sultán o dirigente local, para marcar las líneas de su política exterior. La interferencia en la política interior se limita normalmente a asegurarse el acceso a los recursos naturales y a privilegios comerciales frente a otras naciones.
La denominación no siempre coincide con la realidad: aunque Sudán fue declarado «protectorado», en realidad fue gobernado directamente por oficiales británicos, sin una administración propia. Incluso en Egipto, altos cargos británicos estaban presentes en muchos niveles del gobierno egipcio.
A finales del siglo XIX se inicia una especia de carrera entre París y Londres por la supremacía en África y Oriente Próximo. Durante las primeras décadas del siglo XX, Francia se adjudica como colonia toda la franja de África al sur de Sáhara. Inglaterra se alía con las tribus árabes de Jordania, Palestina e Iraq y las respalda en su rebelión contra el Imperio Otomano. Así logra establecer reinos árabes locales bajo tutela británica. A la vez, Francia se adjudica Siria y Líbano como protectorado.
La expansión de Rusia en esta época es más modesta: se limita a los territorios otomanos limítrofes al sur del Cáucaso y al norte de Irán.
Italia entra en el juego en 1890 con la ocupación de Eritrea, que convierte en colonia. En 1912 hace lo propio con Libia. Un intento de extender su dominio a toda Etiopía fracasa: consigue ocupar el territorio a partir de 1936, pero su derrota en la II Guerra Mundial supone la pérdida de todas sus colonias y el regreso del emperador etíope.
España tiene un papel muy reducido: sólo ocupa el Sáhara Occidental a partir de 1884, aunque nunca llega a controlar el territorio del todo. Se adjudica la franja norteña de Marruecos y el pequeño territorio de Ifni en el sur en 1912, cuando Francia ocupa el resto.
A partir de la II Guerra Mundial, en todos los protectorados y colonias se refuerzan los movimientos nacionalistas y uno tras otro, los países recuperan una independencia efectiva (Egipto era formalmente independiente a partir de 1922, Iraq y Siria desde los años treinta). Túnez, Marruecos, Egipto y Sudán recuperan su soberanía en 1956, Argelia tras una guerra sangrienta en 1962, Yemen del Sur en 1967.
Los últimos territorios descolonizados son el Sáhara Español en 1975 —en forma de una disputada «devolución» a Marruecos— y Yibuti en 1977. Eso sí, aun tras la independencia, la influencia política, económica y cultural de los países europeos en sus ex colonias fue grande y se mantiene en algunos casos hasta hoy: Francia sigue siendo un aliado clave de Marruecos, Argelia y Túnez. Gran Bretaña, en cambio, ha cedido su protagonismo a Estados Unidos, que mediante programas de ayuda militar figura prácticamente como potencia protectora de Egipto, Jordania y los Estados del Golfo.
Aunque los territorios al sur del Cáucaso recuperaron la independencia en 1918, tras la Revolución Rusa, su incorporación a la Unión Soviética apenas tres años después los mantuvo dependientes de Moscú hasta 1991.