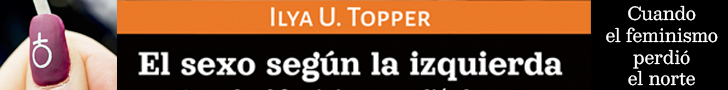Camellos y dromedarios
Nicanor Gómez Villegas
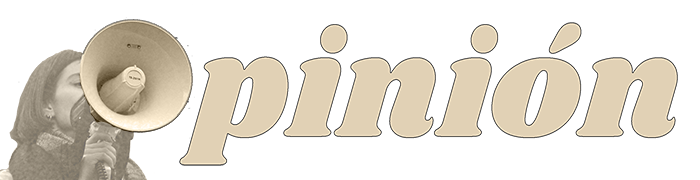
Un antiguo adagio sostiene que la rueda es uno de los inventos más inteligentes de la humanidad y el camello uno de los inventos más torpes de Dios. En su libro The Camel and the Wheel, Richard W. Bulliet pone en solfa esta afirmación y se lanza a un estudio de la interacción del camello con las sociedades humanas desde el tercer milenio antes de Cristo hasta prácticamente nuestros días. Una de las principales cuestiones que se plantea es la razón de por qué el camello reemplazó a los vehículos con ruedas como medio estándar de transporte prácticamente de un extremo a otro de su extensión desde Marruecos a Afganistán. En otra ocasión, nos centraremos en dilucidar las razones por las que el camello sustituyó en tantos lugares a la rueda, pues sabemos por Heródoto que los garamantes, un pueblo que habitaba los desiertos de la actual Libia, utilizaban la rueda y por consiguiente el carro como arma de guerra, con los que capturaban a “trogloditas etíopes” para convertirlos en sus esclavos.
La historia del camello, con una o dos jorobas, es también una historia de la humanidad y de la civilización, a la que nos asomamos por primera vez en los libros del Antiguo Testamento y en la lectura de los clásicos. Volvamos de nuevo a Heródoto, quien nos cuenta que el Shah persa Cambises II, hijo de Ciro II el Grande, el fundador de la dinastía Aqueménida, invadió Egipto. En El Paciente Inglés (novela y película que nos siguen deslumbrando) se hace referencia al episodio de las Historias de Heródoto en que se narra cómo su ejército fue sepultado totalmente por una tormenta de arena. El conde Almásy siempre viajaba por el desierto líbico-egipcio (donde estaba la Cueva de los Nadadores) con una edición antigua de Heródoto llena de anotaciones personales, fotografías, dibujos, ilustraciones.
La expansión del Imperio otomano no hubiera sido posible sin el uso masivo de los camellos
Fue precisamente un compañero de viaje de Almásy, Hansjoachim von der Esch, quien descubrió casualmente los vestigios de la ruta de Cambises en su campaña fallida para conquistar el oasis de Siwa. La Segunda Guerra Mundial impidió esa exploración y otras muchas. Leía y releía esas historias —pues eran historias, narraciones bellísimas; eso significa etimológicamente historia, “contar lo que se ha visto/oído”— del viajero impenitente de Halicarnaso conocido como “El padre de la Historia”. En otra ocasión hablaremos de otro viajero irredento, Ryszard Kapuscinski, quien también viajaba siempre con su ejemplar de Heródoto a mano.
La invasión de Cambises llevó por primera vez el dromedario al continente africano. La conquista árabe del s. VI d.C. (cuanto Egipto dejó de ser Aegyptus y comenzó a llamarse Masri) consolidaría la presencia de este camélido que encontramos desde Australia (adonde lo llevaron los británicos desde la India) hasta las Canarias. En las Islas Afortunadas fue algún español quien se sacó de su magín la idea de traer esas bestias tan resistentes desde el vecino Marruecos. En todo caso, no antes de la conquista de las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, hacia 1402-1405, como me informa, con la generosidad característica del sabio genuino, el polímata macaronesio Francisco García-Talavera Casañas. En las décadas posteriores los esclavistas comenzaron a hacer razzias para llevar a los indígenas canarios a las plantaciones de caña de azúcar de las islas ocupadas por los portugueses (Azores y Madeira) y de paso fueron introduciendo los camellos (es decir, dromedarios) y los burros africanos.
En un giro prodigioso, nos informamos de que los conquistadores españoles del Perú tomaron la decisión de aclimatar ese animal que habían visto en las Canarias a los ecosistemas del virreinato. Juan de la Reinaga lo importó con éxito, hasta tal punto de que crecieron y se multiplicaron convirtiéndose en cimarrones, es decir, crearon manadas salvajes que vivían en libertad, como los caballos que se escaparon hacia el norte del Virreinato de Nueva España, los famosos mustangs, palabra procedente del español mesteño o mostrenco, que significa “que no tiene dueño o no está domado”, “salvaje” o “cerril”: mesteñas o mostrencas en la Castilla medieval eran las reses que pertenecían a la mesta, “un agregado o reunión de los dueños de ganados mayores y menores, que cuidaban de su crianza y pasto, y vendían para el común abastecimiento», según nos informa el DRAE. Aquella idea visionaria parece que fracasó y hay noticia de que el último ejemplar, una camella, murió en 1615.
El camello otomano es el tülü, el tülü, fruto de la hibridación de un macho de camello bactriano y una hembra de dromedario
La expansión del Imperio otomano, al igual que la de otros imperios islámicos, como omeyas, abasíes, timúridas, mogoles o safavíes, no hubiera sido posible sin el uso masivo de los camellos y de los dromedarios. Los otomanos llenaron la península balcánica de dromedarios como bestias de carga y no era extraño encontrarlos por toda Grecia, las tierras del Danubio e incluso en los asedios de las ciudades del sur de la Mancomunidad polaco-lituana en el siglo XVII. Dromedarios en la nieve. Qué imagen. Patrick Leigh Fermor, en Roumeli, nos contaba la historia de las caravanas de dromedarios que todavía en el siglo XIX atravesaban los Balcanes hasta Ragusa, la actual Dubrovnik.
En algunas partes de Turquía, el tipo de camello más visible es el mismo animal que los otomanos (y los nómadas yörük) llevaron a los Balcanes, el tülü, fruto de la hibridación de un macho de camello bactriano, el camello que lleva el nombre de la antigua satrapía persa de Bactria (más o menos el actual Afganistán), y una hembra de dromedario. Suelen tener una sola joroba y heredan el pelambre de los camellos bactrianos. Los otomanos afirmaban que más al norte de Sarajevo los dromedarios enfermaban y morían. En un avatar moderno de la invención de la tradición de la que nos habló Eric Hobsbawm, se han popularizado en las regiones costeras de Anatolia las peleas de camellos tülü, atribuidos a los nómadas yörük. Mi asesor en cuestiones relativas a los nómadas yörük y a los turcomanos considera que se trata de un postulado panturquista, toda vez que “los turcos” (si alguien sabe lo que significa eso en el siglo XXI) “proceden de Asia Central”, donde sí se realizan combates de camellos, y dado que los yörük son nómadas, no puede haber por tanto nada más turco, vamos, el macizo de la raza, que las peleas de camellos. Procedo de una tierra en la que se recrean las guerras entre romanos y cántabros durante los veranos. Sé de qué van estas cosas.
Existe una cierta confusión terminológica, pues tenemos tendencia a utilizar los términos camello y dromedario indistintamente. El dromedario, del francés antiguo dromadaire, este a su vez del latín tardío dromedarius, palabra derivada del griego dromas (“corredor”). El dromedario es un camello (su nombre científico es camelus dromedarius), el camello árabe, el propio de las áreas desérticas del Oriente Próximo y el Norte de África. El camello de los beduinos. El camello con el que la guardia de beduinos de T.E. Lawrence cruzó los desiertos de Wadi Rum y el Nefud para conquistar Aqaba desde tierra, justo donde el único puerto de Palestina en el Mar Rojo no tenía fortificaciones. Hay una anécdota deliciosa acerca del rodaje de la película Lawrence de Arabia en Marruecos, en Ouarzazate. Los marroquíes utilizados como extras montaban en camello y lo aparejaban de una manera diferente a quienes estaban representando, los beduinos houweitat de Auda Abu Tayi (inmortal Anthony Quinn), algo que se tuvo que tratar con cuidado. Nuestras tropas nómadas, los valientes saharauis del ejército español, patrullaban las inmensidades del Sáhara español en camello y sus oficiales españoles, también.
El camello bactriano de dos jorobas es, paradójicamente, la imagen publicitaria de una marca de café llamada “El Dromedario”
Es el camello de las áreas desérticas de Asia Central y Oriental, del Turquestán, del Pamir, del Sinkiang, de China, es el camelus bactrianus. Para entendernos: el que tiene dos jorobas. Paradójicamente, la antigua imagen publicitaria de una marca de café llamada “El Dromedario”. Ahora les representa un dromedario propiamente dicho, como a la marca de tabaco Camel.
El camello del Jorasán, en Irán, tiene dos jorobas y sus ejemplares son el fruto del cruce de ejemplares árabes y centroasiáticos. Esos son los camellos que se utilizaban en las caravanas de la antigua Persia y en la Ruta de la Seda, donde también se recurría al camello bactriano domesticado. Como otros híbridos, son ejemplares mucho más robustos y se utilizaban para llevar más carga y labores agrícolas como el arar.
Taxonómicamente, el camello bactriano domesticado (Camelus bactrianus) es una especie diferente de su antecesor, el camello bactriano salvaje (Camelus ferus). Un gran viajero árabe del siglo X, el bagdadí Ahmed Ibn Fadlan, nos legó el relato de su experiencia extrema en una caravana de camellos bactrianos hacia el profundo norte como miembro de la embajada del califato abasí al rey de los búlgaros del Volga, el Kitāb ilà Malik al-Saqāliba, “el libro del viaje ante el rey de los saqāliba”, los eslavos de las fuentes árabes. Era tal la cantidad de esclavos que procedían de aquellas regiones, las tierras de los esclavenos, que a través del griego sklavinoi y posteriormente del árabe saqaliba, se llamaría a todos los esclavos con ese nombre. El nombre de los actuales pueblos eslavos procede de aquellos esclavenos. Sin embargo, los saqaliba a los que visitó Ibn Fadlan eran gente libre con su propio rey.
En un prodigioso viaje de las palabras, el vocablo que designaba a la silla del camello, rihla, pudo pasar a denominar a los viajes de las caravanas de camellos, hasta convertirse en el viaje por antonomasia y, mejor aún, el relato sobre ese viaje. Pero mi asesor en algarabía me informa de que es justo al revés, que la silla, rihla, se llamaría así precisamente porque era una silla “viajera”, “una silla para viajar”. Sin que quede claro quien vino primero, la gallina o el huevo, en el mundo islámico el relato de los viajes, entre ellos el hajj, la peregrinación a la Meca dio lugar a un género literario llamado rihla, es decir, el relato un viaje por etapas. Un viaje a lomos de camello, naturalmente. Así se llamó el libro de uno de los más grandes viajeros islámicos, Ibn Battuta, un tangerino que recorrió todo el mundo islámico a lomos de camellos de todo tipo. Como gran patrón de los viajeros, visitamos con devoción su sepulcro o morabito cada vez que vamos a Tánger. Dar Rihla se llama el riad en la medina de Tetuán de mi amigo Brahim Zuak, cuya historia bíblica contaré en otra ocasión. Hubo un mudéjar de Arévalo llamado Omar Patún que viajó a la Meca entre 1491 y 1495. Y escribió en nuestra lengua —no en árabe— una rihla, un relato de su viaje a la Meca, valiosísimo testimonio para conocer la vida crepuscular de los musulmanes en la Castilla de finales del siglo XV.
El dromedario era común en el sur de la Península, en territorios controlados por los musulmanes, que no sabían vivir sin él
No me resisto a contar que reala o rehala, “rebaño de ganado lanar formado por el de diversos dueños y conducido por un solo mayoral” o “jauría o agrupación de perros de caza mayor”, proceden de una palabra del árabe de Al-Andalus, rahála, “ajuar doméstico”, palabra que a su vez procedía del árabe clásico riḥālah, “basto de camello”, según nos informa el DRAE. Frecuentar el diccionario, además de una costumbre que debería ser cotidiana, es una experiencia adictiva. Basto, en castellano antiguo, yo no conocía ni siquiera la palabra, en una de sus acepciones significa: “Cierto género de aparejo o albarda que llevan las caballerías de carga”. Y nuestras bestias de carga son los camellos.
Camello procede del latín camelus y como casi todos los neologismos latinos (en el Lacio no había camellos) llega a través de una voz griega, en este caso kamelos. Y como en Grecia tampoco había en un principio camellos, la voz viene, ex oriente lux, del hebreo o del fenicio gamal. La raíz semítica es *g-m-l, que ha dado el hebreo gamāl, el arameo gamlā y el árabe jamal. Resumiendo muchísimo, jamal significa básicamente dos cosas: una noción de “belleza” y “camello”. Espero que mi dragomán particular me aclare si el concepto de belleza deriva de la apostura del camello, o el camello es lo bello por excelencia. O ninguna de las dos cosas.
En inglés medieval existía otra palabra para denominar al dromedario, olfend, resultado de la confusión entre camellos/dromedarios y elefantes en una época en la que ambas especies solo eran conocidas a través de vagas descripciones y relatos de los viajeros. O para los antepasados de los sorianos, que contemplaran, estupefactos, los frescos de San Baudelio de Berlanga en los que se representaba a esos exóticos animales, propios de los relatos de las Mil y una noches, de los que se hablaba en los textos bíblicos o que algún viajero había visto al otro lado de la porosa frontera entre islam y Cristiandad, en Al-Andalus. Ahora hay que ir al Museo del Prado a ver ese camello. Sin embargo, el camello (dromedario, para hablar con propiedad), era un animal común en la parte sur de la Península, en los territorios controlados por los musulmanes, que no sabían vivir sin él.
Desde entonces, ahí siguen los camellos y los dromedarios, cautivando nuestra imaginación y evocándonos tierras y desiertos lejanos.
·
© Nicanor Gómez Villegas | Especial para MSur