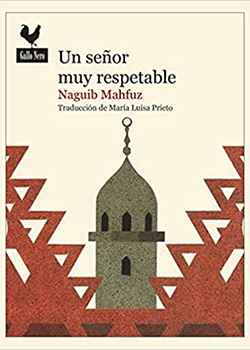Una ciudad desde el insomnio
Mansoura Ezeldin
En su relato “El lenguaje del ay ay”, Yusuf Idris escribe sobre un hombre pobre de cincuenta años que no para de proferir gritos y lamentos.
Este enfermo de Idris me viene a la mente en muchas de mis noches de insomnio. Más concretamente, es su lamento el que retumba en mi cabeza como si fuera una presencia real, mientras aguzo el oído hacia la ciudad afuera.
Trato de escuchar las voces de la noche, esas que ya no me llegan en forma de murmullo vago, como antes. El estrépito de los fuegos artificiales se ha convertido en un compañero nocturno habitual. Evoca el sonido de los chaparrones de plomo que caen en otros lugares, el de los gritos entrecortados del detenido al que torturan en una comisaría, la voz de un niño que no cesa de llorar, la de un anciano que se parece al hombre atormentado de aquel relato de Idris.
Se me figura que el propio Cairo es este enfermo, y que lanza sus lamentos como un héroe trágico condenado por su destino. Porque esta ciudad que no duerme, esta fiesta nocturna que enlaza la noche con el día, no deja de repetirse a sí mismo ni de difundir sus lamentaciones y tormentos.
Pero “fiesta nocturna” no parece el término apropiado. Esto no es una fiesta. “Insomnio” es una palabra más exacta para toda esta expectación, esta violencia tergiversada que escupe la ciudad.
La ciudad de los soñadores y de los asesinos, de los temblorosos y de aquellos que se sumergen en la “comodidad” de su despreocupación. Le pega que custodie su propia fatiga día y noche, sin atender a lo que ocurre fuera de ella. Mata el sueño y se subyuga a sí misma antes de que lo hagan los demás. Persigue a sus mejores hijos hasta que se convierten en cadáveres lanzados a la cuneta de las autopistas o a las montañas de basura o a los bordes del desierto.
Ellos han entregado sus almas tras la tortura que desgastó sus cuerpos y los tornó en escombros. Ahora le llegan sus últimos lamentos a la ciudad, y ésta mira hacia otro lado, con la vista puesta en un pasado del que solía presumir.
La ciudad cierra sus oídos; ahí se agiganta el lamento más y más hasta que sus ecos retumben en todos los rincones. Deja a la gente sumergida en el intento de discernir las voces y clasificarlas. Este es el sonido de los fuegos artificiales, tan familiar. Y aquello los disparos al aire. Aquel otro es una explosión, aunque dirá el portavoz militar que ha sido resultado de un procedimiento rutinario para deshacerse del stock de armamento caducado… Es de naturaleza distinta a la del estruendo aterrador de aquella mañana que destrozó los cristales de las ventanas y hizo despertarse a los niños sobresaltados. Y a la que el mismo portavoz achacaba a un caza militar que rompía la barrera del sonido durante unas maniobras del Ejército, a la vez que pedía a los ciudadanos “que no se molesten por esos procedimientos”, como si les dijera: “Viviréis muchos años con estas explosiones cuyas causas no conoceréis”.
Recuerdo que alrededor de finales del primer año de la Revolución, durante uno de los enfrentamientos violentos entre los revolucionarios y los militares, un amigo que estaba de visita en El Cairo me contó que desde su hotel, situado cerca de la plaza Tahrir, podía distinguir fácilmente los diferentes tipos de disparos. Incluso podía discernir qué disparo había dado en el blanco y cuál había errado para perderse en el aire. Cuando observó mi sorpresa, me recordó con cierto orgullo que él, como periodista, había cubierto guerras civiles y batallas desde África hasta América Latina.
Ahora me ha tocado a mí el turno de acostumbrarme a clasificar los sonidos que me llegan e intentar diferenciar el traqueteo de los fuegos artificiales de otras supuestas explosiones.
Por fuerza de la costumbre, todos estos sonidos continúan como una música gráfica que pone marco a los detalles de la vida. Uno es la voz de lamento que me persigue en las noches de El Cairo sin que me pueda acostumbrar a ella ni habituarme. Se me desvanecen las facciones imaginadas del héroe de Yusuf Idris que convirtió los suspiros en un sustituto de idioma. Y se me aparece Mohamed al Yundi al que la tortura salvaje le cambió los contornos del cuerpo y el rostro. Todo lo acompaña la voz del niño Omar Salah, el vendedor de patatas, que repite la frase que es lo más similar a un puñetazo en nuestras caras, las de todos nosotros: “Estoy harto de este curro y necesito cambiar como sea”. Cuando lo alcanzan dos balas traicioneras de un soldado al que no le importa el dolor entre los pliegues de las palabras.