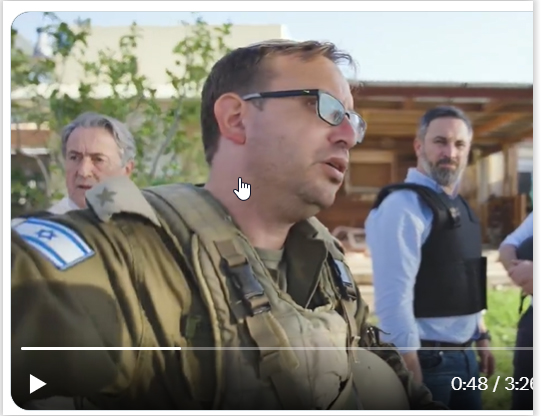Desmontar Europa
Ilya U. Topper
![]()
Y aquí viene Santiago Abascal, montado sobre su blanco corcel, encabezando a sus valerosos guerreros para expulsar de Europa a cuantos enemigos tiene: moros, inmigrantes, feministas, abortistas, gente de izquierda y de mal vivir. Los sospechosos habituales. Algunos de sus seguidores incluso son capaces de entonar un himno de los Tercios de Flandes escrito en el siglo XXI.
Hay que agradecer a Abascal y a Vox que existen. ¿Cómo si no le iba a explicar, estimado lector, lo que es la extrema derecha europea? La turbamulta de partidos y partidúnculos europeos que en estas elecciones se apretujarán en la cola del Parlamento Europeo para dinamitarlo por dentro se parece enormemente en un detalle: que todos quieren ser diferentes. Tanto que han montado hasta tres grupos parlamentarios distintos en el hemiciclo de Estrasburgo, de los que dos se distinguen esencialmente en que la mitad de sus componentes son partidos pequeños escindidos de los grandes del otro grupo.
El tercero, eso sí, es un poco más católico y ofrece buenas compañías con el partido Ley y Justicia polaco (ustedes recuerdan: los hermanos Kaczynski). Y como los tories, los herederos de Margaret Thatcher, tendrán que desalojar el campamento el día antes, es lo que tiene votar un bréxit, Santiago Abascal, si elige meterse en el Grupo Conservador Reformista para ocupar los asientos vacíos, incluso podrá proclamar que ha vengado la batalla de Trafalgar y ha expulsado a la pérfida Albion de las llanuras de Flandes. Ideal.
Vox no es ultraderecha. Es meramente el ala de pelo en pecho del nacionalcatolicismo burgués
Si no lo quieren en ese grupo, siempre tendrá la Europa de la Libertad y la Democracia Directa. Estará junto a la Alternative für Deutschland (AfD) alemana, que le pega mucho, pero también con las 5 Estrellas italianas, que en España aún se cree que son de izquierdas, quita, quita. Casi mejor la Europa de las Naciones y la Libertad (ENF), donde está toda la extrema derecha sólida: el Frente alias Agrupación Nacional de Le Pen, el FPÖ austríaco (¿recuerdan al mediático y mesiánico Jörg Haider?), la Liga Norte ya sin Norte, y hasta el brazo derecho de Geert Wilders.
Tengo para mí que Abascal, pese a sus despropósitos de campaña – en los que no siempre ha sido fácil distinguir el tuit verdadero del que emitía algún cachondo mental: tengo amigos que han tomado la parodia por la verdad y viceversa – elegirá juntarse con los polacos, lo más pegado posible a la gran familia conservadora democristiana. Porque en realidad, Vox no es ultraderecha. Es meramente la derecha extrema, el ala de pelo en pecho del nacionalcatolicismo burgués monárquico. Ultraderecha – más allá de la derecha – es Falange Española, era el Movimiento Social Republicano, capaz de escribir en sus banderas “El capitalismo no se reforma, se destruye”, origen del Hogar Social Madrid, colegas del Ezra Pound italiano y hasta del Amanecer Dorado griego. Es la misma diferencia que hay entre un facha y un fascista.
Pero hay un punto en el que se parecen ambos grupos: han elegido como principal enemigo no al capital, no a los bancos, no a los empresarios que cobran fondos públicos y luego transfieren miles de millones a paraísos fiscales, sino a los inmigrantes. Los de fuera. Han elevado a rango de bien supremo, por encima del carácter del individuo, algo que llaman raza. Mejor un banquero estafador español que un sudoroso trabajador marroquí, han decidido. Es lo que tiene el mito ideológico, inescrutable a la razón.
Se dice que el voto a la extrema derecha es un voto de cabreo, y es cierto, pero lo curioso es que ese cabreo, el votante no lo canaliza hacia quienes han sido capaces de arruinar a sus abuelos vendiéndoles preferentes en el banco, sino hacia quienes les limpian las escaleras del edificio. Porque son de otra raza.
Hoy ya no lo llaman raza, obviamente. Eso queda feo, casi de nazis. Hoy lo llaman “identidad nacional” y “respeto por los valores de la cultura europea”. Así lo formula Vox y en general las tres bancadas en el ala derecha del Parlamento europeo. “Respeto por la historia de Europa, sus tradiciones y sus valores culturales”, dicen los de Libertad y Democracia Directa. Queda muy elegante. Y por eso precisamente, añaden, no quieren un “superestado” europeo. No quieren Unión Europea o al menos no más que la inevitable que ya hay. ¿Querer edificar una nación europea? No, cómo se le ocurre a usted. Eso nunca.
“No somos antieuropeistas, es la Union Europea la que tiende a convertirse en una anti-Europa»
“No somos antieuropeistas, es la Union Europea la que tiende a convertirse en una anti-Europa. Por su funcionamiento burocrático y sobre todo por sus orientaciones globalistas, que llevan a la impotencia colectiva de nuestras naciones”, dice Nicolas Bay, del partido de Le Pen. Más claro aún lo tiene Marcel de Graaff, susodicho brazo de Wilders: “Nuestras culturas europeas, nuestros valores y nuestra libertad se ven atacados. Atacados por el poder dictatorial y aplastante de la Unión Europea. Atacados por la inmigración masiva, las fronteras abiertas, el euro”.
Ahí tenemos al enemigo: inmigración y fronteras abiertas. Eso no es cultura europea, dicen.
¿A qué exactamente llaman estos señores y señoras ‘cultura europea’? ¿Cuál es la idea que tienen de Europa, aparte de que hace falta ser un poco más blanco que un moro (no mucho, tirando a poco o más bien nada en el caso de los votantes andaluces de Vox)? ¿Un cuadro de muñeiras, sardanas, un schuhplattler, un menué? Porque no se referirán, digo yo, a una paella, un risotto, una pizza de tomate y mozzarella, unas bratkartoffeln alemanas, una ratatouille, un chocolate belga. ¿Cómo podrían, si el arroz lo trajeron los moros, las berenjenas ídem, el búfalo alguien del Tigris, y si las patatas, el tomate y el cacao son cosa de indios?
¿Saben ellos qué es Europa? ¿Saben por qué se le puede llamar continente, en lugar de definirlo, sin ofender al atlas, como apéndice vermiforme de Asia occidental? Porque Europa sí es un espacio con algo que lo define, por supuesto, y que lo distingue de otros continentes. Eso es cierto. Y lo que lo define es exactamente aquello de lo que reniegan los europarlamentarios de la extrema derecha: su vocación de universalidad. Su falta de fronteras.
Europa se ha apropiado de todas las culturas de la humanidad. Ese es su secreto y su fuerza. Y es su origen.
Dudo que lo sepan Abascal, Le Pen, Wilders ni Salvini, pero Europa empieza en Líbano. Europa se llama la princesa fenicia a la que Zeus seduce en la playa de Sidón para llevársela a Creta; luego le pondrán su nombre al resto de islotes, penínsulas, costas y cordilleras que hay de ahí al norte. Estos son mis mitos, pero si no les gustan, tengo otros: los del hermano de Europa, Cadmo, que se vino a buscarla y de paso se trajo el alfabeto. Esto ya llega a ser ciencia: la grafía latina que usted está decodificando en este momento se deriva, a través de la griega, de la primera escritura fonética conocida, desarrollada por los fenicios. En Líbano.
Europa se ha apropiado de todas las culturas de la humanidad. Ese es su secreto y su fuerza.
Europa se ha apropiado de todo lo que ha visto a su alrededor. A veces en el buen sentido de la palabra, desde la cerveza que hizo fermentar algún agricultor de Mesopotamia al vino cultivado en Armenia y al aguardiente que un hijo de una familia persa destiló en el siglo VIII a orillas del Éufrates. A veces en el malo, como cuando conquistó las Indias occidentales. A menudo, su conciencia de ser universal, de querer abarcar más allá de sus fronteras, ha significado sangre y destrucción para otros pueblos, asimilando de ellos todo lo que pudo. No es el lugar aquí de discutir si ha hecho bien o mal: hizo, y por eso es Europa.
Europa ha sido a lo largo de milenios una única larga costa abierta: la del Mediterráneo. Y no digo una frontera abierta, porque nunca hubo tal frontera. El primer momento en la historia en que cabe trazar una divisoria política a lo largo de todo el mar Mediterráneo es 1963 (independencia de Argelia). Hasta entonces nunca faltaron Estados encabalgados sobre las dos (o tres) orillas. Estados, naciones, colectivos, religiones. Quienes hoy afirman que Europa la define su “herencia judeocristiana” obvían que se trata de dos religiones palestinas y que hubo papas bereberes.
Quienes reivindican la herencia grecolatina como esencia de Europa olvidan que el Imperio romano no habría existido sin el norte de África, de las playas de Casablanca hasta el Mar Rojo. Olvidan que la cultura griega culminó en Egipto: no habría astronomía moderna —y por consiguiente ni navegación ni Indias— sin Ptolomeo de Alejandría ni tampoco sin los astrolabios andalusíes. Es más: olvidan que conocemos a Platón, Aristóteles y Euclidio a través de traducciones del árabe. Que no habría guarismos ni álgebra ni, por ende, matemáticas ni internet, sin el persa Juarizmi de Bagdad.
Imaginen ustedes un Renacimiento que hubiera pedido “respeto a los valores europeos” para cerrarse en banda ante la pretensión de conocer las estrellas, todas ellas —hasta hoy— marcadas con nombres árabes. Hasta el euro es una tardía y pobre copia norteña de la unión monetaria del Mediterráneo en épocas omeyas: con monedas árabes se pagaba en Dinamarca, Suecia y Novgorod.
El euro es una tardía copia norteña de la unión monetaria del Mediterráneo en épocas omeyas
Europa es la historia de una apropiación y difusión de ideas, conceptos y valores que siempre ha reconocido como universales. Es tan ridículo pretender que deba limitarse a “su identidad propia” —como si la tuviera sin la orilla sur del Mediterráneo —como lo es llamar “eurocentrismo” —al estilo de cierta izquierda— la idea de que este conjunto de conceptos, valores y herramientas ha tenido siempre y seguirá teniendo validez universal. Como si los demás pueblos ahora de repente no tuviesen derecho a reapropiarse de este conjunto al que contribuyeron.
Es contra Europa y contra los valores universales —asimilados y redifundidos— contra lo que cabalgan Santiago Abascal y sus semejantes en el Parlamento europeo cuando hablan de “identidades”. Lo hacen pintando como enemigo al otro, al de fuera, al inmigrante. Y se refieren —suelen decirlo— no a cualquier inmigrante, sino en primer lugar al moro, al musulmán. Al semejante, al hermano.
Pueden hacerlo, y pueden cosechar aplausos y votos erigiéndose en salvadores ante el “peligro islámico” porque los países surmediterráneos ya han sido arrasados por la misma ola del fascismo identitario que Abascal o Wilders defienden en Europa. Sus culturas, mejor dicho los restos apuntillados por el colonialismo del siglo XIX, llevan ya dos décadas siendo destruidas por la extrema derecha islámica. Por el salafismo wahabí, esa secta político-religiosa creado en el siglo XVIII, que hoy ha usurpado el nombre del islam, gracias a sus petrodólares.
Derecha e izquierda europea unidas colaboran en esa destrucción al otorgarle a esta secta el valor de una “identidad” de todos los pueblos surmediterráneos. Con ello permiten elevarlo a rango de enemigo, como si tras la temible máscara no estuviéramos nosotros mismos. Como si el Corán fuese algo más que un evangelio apócrifo en lengua árabe (Emilio Ferrín dixit). Como si esa civilización arábiga que esa secta ha destruido fuese menos europea —griega, romana, bizantina, andaluza— que la nuestra. Y como si no hubiese sido la Iglesia cristiana la que más ferozmente se haya opuesto a todo lo que hoy llamamos valores europeos.
Este afán por compartimentar los pueblos en identidades definidas por dogmas religiosos es lo que destruye Europa y, con ella, el futuro de los demás pueblos que comparten los valores universales de los últimos milenios, desarrollados —por aquel afán humano del navegar es necesario— alrededor del Mediterráneo.
Puede ser que Santiago Abascal se crea el Cid cuando monta a caballo en un vídeo. Pero se olvida de que el Cid (de Sidi, señor) llevaba un nombre árabe.
·
¿Te ha interesado esta columna?
Puedes ayudarnos a seguir trabajando
| Donación única | Quiero ser socia |
 |