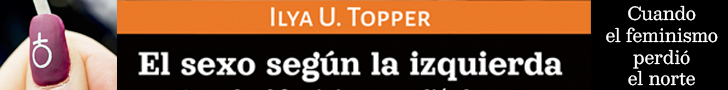Emires y almirantes
Nicanor Gómez Villegas
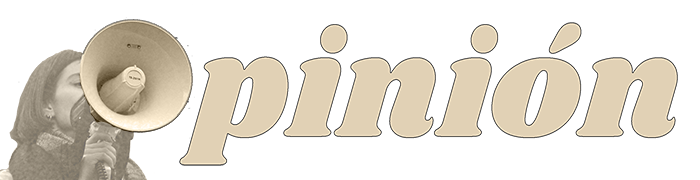
Madrid | Septiembre 2025
Si quisiéramos crear un prontuario de palabras arquetípicas de ese mosaico de civilización y cultura que es el Mediterráneo, almirante sin lugar a duda sería una de ellas. En esta columna analizaré el origen y ramificaciones culturales e históricas de esta palabra.
Es sabido que el rey de Marruecos —para hablar con propiedad, el rey del Reino del Ocaso o Magreb— es, además de jefe del Estado, el líder religioso del pueblo marroquí. En Marruecos y en la diáspora marroquí, lo cual no es cuestión baladí para uno de los países que mayor población de origen marroquí acoge (algo que, a veces, es un decir). Sería inexacto decir que es el jefe de una Iglesia, como en el caso del soberano británico, que lo es de la Iglesia Anglicana (no de la Iglesia de Escocia) desde los tiempos de Enrique VIII.
El concepto de Iglesia está fuera de lugar cuando se habla del islam; cuando nos referimos a esta religión debemos pensar siempre en la comunidad de creyentes, la umma, que es quien reconoce a los gobernantes del Estado. Un rey —o malik— y un sultán no son elegidos por los creyentes. Se imponen a través de la filiación dinástica o por la fuerza de las armas. En ambos casos, los súbditos del monarca llevan a cabo un juramento de lealtad (además de los musulmanes, ese juramento también lo realizan los líderes de comunidades ajenas a la umma, como los dhimmies o “protegidos”: cristianos, zoroastras, judíos, etc.), la llamada bay’a (juramento de lealtad que aún se lleva a cabo en Marruecos), que siempre es un acto político, no religioso. En lo religioso, los creyentes, los pertenecientes a la umma de los creyentes, no tienen líderes, entre ellos y Allah no hay nadie más.
Comendador de los creyentes es la traducción al castellano de Amīr al-Mu’minīn, traducido al latín medieval como Miramolinus
En el caso del Rey de Marruecos y comendador de los creyentes, Mohamed VI, su dinastía, la alauí, se considera que es jerifiana, pues su fundador —y, una vez más, esto hay que creerlo— es descendiente del rasul Muhammad a través de su nieto, Hasan ibn Alí.
Los dos líderes que hasta ahora ha tenido la República Islámica de Irán también son descendientes del profeta, por eso tanto Ruhollah Jomeini como Ali Jamenei tienen derecho (el primero, tenía) a llevar el turbante de color negro, el color de los sharif, chorfas o jerifes, en castellano castizo, los descendientes del profeta Muhammad a través de su hija Fátima, su yerno Alí y sus nietos Hasán y Hussein, a cuyos descendientes también se les denomina sayyids.
Comendador o príncipe de los creyentes es la traducción al castellano de Amīr al-Mu’minīn, que fue traducido al latín medieval como Miramolinus, de donde proceden el griego bizantino amermoumnês, el italiano miramolino, el portugués miramolim y, por supuesto, el castellano miramamolín, que las crónicas castellanas de las guerras contra los almohades atribuían como nombre personal al califa de turno. Los almohades, movimiento religioso de origen bereber procedente del Atlas, establecieron un califato y reivindicaron para sus califas la legitimidad islámica de Amīr al-Mu’minīn, la propia de los primeros califas, los califas rashidun o “bien guiados”(khalifa significa “sucesor” del Rasul, “el enviado de Dios”). Es impagable la descripción que de la tienda del califa “Miramamolín”, de su jaima califal, y de su palenque con miles de esclavos negros encadenados, hicieron los principales cronistas cristianos de la batalla de Las Navas de Tolosa (1212).
Amīr en árabe clásico, en nuestra lengua emir, significa comandante o jefe militar (del verbo amara, “dar órdenes”). Comandante o jefe militar sin connotación religiosa alguna. Tampoco denota un rango especialmente elevado. Un caudillo al frente de una hueste más o menos grande podía ser llamado emir. De ahí, que el califato abasí se creara un rango militar para quien estaba por encima de los otros emires y por debajo del califa, amir al-umará, “o comandante de comandantes”.
Jorge de Antioquía fue uno de los primeros almirantes del reino normando de Sicilia, un cristiano melquita nacido en Siria
En la onomástica del inabarcable universo islámico, desde el Atlántico al Pacífico, desde los Balcanes hasta el subcontinente indio, desde el Volga y Crimea hasta Zanzibar, lo encontramos como nombre de persona, sin ir más lejos en el mundo del cine, como Emir Kusturica, en la antigua Yugoslavia, y Amir Khan, la superestrella de Bollywood, en la India. Existen además otras variantes como Mirza (del persa (a)mir-za(de), “hijo del comandante”) o la versión femenina del nombre: Mira o Amira.
Almirante, la palabra que he presentado como consustancialmente mediterránea, vale decir europea, tiene, naturalmente, un pasado. Almirante tiene como antepasado, lo han adivinado, Emir o Amir.
El castellano antiguo amirate, nos informa el DRAE, procede del del latín medieval amiratus, adaptación del árabe amīr al-baḥr, “el comandante o emir del mar”. Probablemente la palabra se acuñó en Sicilia, una zona de profunda simbiosis y sincretismo entre el mundo árabe-islámico, lo latino y lo bizantino. Sin embargo, mi asesor en todas las cuestiones relacionadas con camellos me pone al corriente de una teoría según la que almirante se deriva del rango de amir al-rahl, con el término ´árabe rahl (traslado) designando la flota que comunicaba Al Andalus con el Magreb.
Ya hemos hablado de la relación entre la raíz de rihla, viaje, y el camello; podemos elucubrar acerca de una transposición de caravanas de camellos del desierto a caravanas de camellos en el mar: los buques. Aunque del mismo modo, también se encuentran en los diccionarios de la lengua árabe las expresiones “buque del desierto” o “buque de tierra firme” para el camello. Y es que los árabes del mar a los que estudió —y estudia— magistralmente Jordi Esteva, antes de marinos de agua salada fueron marinos en esos mares inmensos de la península arábiga.
Con todo, la palabra emir llegó a Sicilia desde el árabe amīr, y quizás simultáneamente a través del griego medieval de los bizantinos amirás, ádos, muy presentes también en aquella época en el sur de Italia. Este fue el caso de Jorge de Antioquía, uno de los primeros almirantes del reino normando de Sicilia, un cristiano melquita nacido en Siria a finales del siglo XI, desde donde se trasladó con sus padres hasta Ifriqiya (la actual Túnez). Allí encontró trabajo junto a su padre en Mahdia en la administración del erario de los sultanes ziríes. Tras algunas importantes diferencias con sus empleadores, Jorge de Antioquía se fugó en 1110 en una nave y se dirigió a Palermo y allí ofreció sus servicios al conde normando Roger de Sicilia, que aún no era rey. Su experiencia como administrador, su familiaridad con las aguas, peligros y oportunidades del Mediterráneo y su conocimiento del árabe (era uno de esos seres mediterráneos fascinantes, a caballo entre diferentes lenguas, griego y árabe en su caso, y religiones) le granjearon la confianza del gran Roger, quien le encomendó una embajada ante los califas fatimíes de Egipto.
Nunca olvidaré un oficio bizantino un Jueves Santo en 2023 en aquella iglesia palermitana: cantos en griego medieval y albanés
En 1123 Jorge de Antioquía se convirtió en el segundo comandante de la flota comandada por el almirante Cristodulo, otro bizantino al servicio de los normandos. En 1127 Jorge desbancó a Cristodulo y se convirtió en el emir o comandante de Palermo y en 1133 le fue concedido el título de amiratus amiratorum, que ha sido interpretado como “almirante de los almirantes”, aunque más bien significa, “emir de los emires” o generalísimo, es decir, la tradición al latín del rango árabe más arriba citado de amir al-umará y del bizantino amiras ton amiradon. Otro título de origen bizantino utilizado también en la corte palermitana de los Hauteville fue magnus amiraturum, del griego mégas amiras. Gran almirante, como en la Kriegsmarine alemana (Grossadmiral).
Quien visita Palermo no puede dejar de acudir a visitar uno de los epítomes de aquel prodigio que fue el arte siculo-normando, la iglesia de Santa Maria dell’Ammiraglio, conocida como la Martorana, creada como iglesia ortodoxa pero que hoy es una de las dos concatedrales de la eparquía (una especie de arzobispado) de los albaneses greco-católicos de Sicilia. Ah, el Mediterráneo y sus odiseas de pueblos de un lado al otro del Gran Mar. Otro día retomaremos esta canción albanesa.
Entre los asombrosos mosaicos de fábrica bizantina destaca sobremanera uno encargado por el patrono de la iglesia en el que se le representa realizando una genuflexión del patrono de la iglesia ante la virgen María. Nunca olvidaré un larguísimo oficio bizantino un Jueves Santo en 2023 en aquella iglesia palermitana. Olor a cera, a incienso, cantos en griego medieval y albanés, frescos y mosaicos prodigiosos. Perdí la noción del tiempo.
En 1147 Jorge de Antioquía fue el almirante de la flota sículo-normanda que prácticamente expulsó a los bizantinos de sus últimas posesiones en el sur de la península italiana. Desde Otranto comandó la flota de galeras que arrebató Corfú a los bizantinos, saqueó Atenas y el Golfo de Corinto. Sus fuerzas llegaron hasta Tebas, donde tuvo lugar un acontecimiento que llevaría la cultura de la seda hasta Italia, ya que fueron saqueados los talleres que se dedicaban a la sericultura y los artesanos judíos expertos en el trabajo de la seda fueron secuestrados y conducidos hasta Sicilia. De este modo, la Ruta de la Seda se fue desplazando hacia Occidente, hasta llegar algún día a Valencia. Pero esa es otra historia.
Tras la reconquista bizantina en 1149 de Corfú, el almirante Jorge envió una flota de cuarenta barcos a Constantinopla
En 1148, Jorge de Antioquía volvió a comandar otra expedición naval; en este caso regresó al África de su juventud y conquistó la ciudad de Mahdia y toda la costa que iba desde Trípoli hasta el Cabo Bon. De este modo, Ifriqiya se incorporó, como Reino de África, al Reino de Sicilia, que gracias a Jorge de Antioquía alcanzó su apogeo territorial, abarcando, además de Sicilia, el sur de Italia, Corfú, Malta y algunos otros territorios griegos y parte del Norte de África, como acabamos de ver. Tras la reconquista bizantina en 1149 de Corfú, envió una flota de castigo de cuarenta barcos a Constantinopla, donde, como anticipo de la Cuarta Cruzada de 1202, trató de saquear la capital del imperio bizantino. El gran almirante del Reino de Sicilia falleció en 1152. Un puente que se conserva intacto lleva su nombre en Palermo, el Ponte dell’Ammiraglio. A secas. No era necesario en aquel momento especificar.
A Jorge de Antioquía lo sucedieron como Almirante de Sicilia, Felipe de Mahdia —otro enigmático personaje que venía también de África, un eunuco que fue ajusticiado después de ser encausado bajo la acusación de haber apostatado y haberse convertido al islam (probablemente había sido musulmán antes de emigrar a Sicilia)— y Maione de Bari, un longobardo que se puso al servicio de los reyes de Sicilia. Margarito de Bríndisi sería el último gran almirante de Sicilia.
Castilla tuvo gloriosos almirantes, como Bonifaz, quien participó en la toma de Sevilla, y Pero Niño, Conde de Buelna. Y la Corona de Castilla tuvo la institución del almirantazgo, cuya sede estaba bien tierra adentro: en Medina de Rioseco. La familia Enríquez tenía prácticamente el monopolio sobre ese importante oficio de la Corona de Castilla. Y almirante fue Cristóbal Colón, no lo olvidemos.
Los grandes almirantes otomanos recibían el título de Kapudan Pashá, como el temido y temible Jeireddín Barbarroja
La Francia de los reyes cristianísimos tenía Admiral de France. Y en la historia de Francia hay un almirante muy ilustre: Coligny, el jefe del partido protestante, aniquilado como tantos de sus correligionarios en la infausta noche de San Bartolomé, el 23-24 de agosto de 1572 en París. ¿Y la pérfida Albión? ¿Podemos imaginar una institución más británica que el Almirantazgo, y su First Lord of Admiralty? ¿O un británico más emblemático que el almirante Lord Nelson, héroe de Trafalgar? Naturalmente, no quiero olvidar Cosme Damián Churruca, Gravina o Alcalá-Galiano; ni mucho menos a los grandes almirantes de la monarquía hispánica y sus aliados, Don Álvaro de Bazán (El fiero turco en Lepanto, / en la Tercera el francés, / en todo el mar el inglés, / tuvieron de verme espanto), Don Juan de Austria, víctor con Álvaro de Bazán, Sebastiano Veniero, Andrea Doria y Marcantonio Colonna en la más alta ocasión que vieron los siglos, la batalla de Lepanto en 1571. En el himno de nuestro Armada se canta: en Lepanto la Victoria y la muerte en Trafalgar, del alfa a la omega.
Tampoco olvidaremos a los grandes almirantes otomanos, quienes recibían el título de Kapudan Pashá o Kapudan-ı Derya o “Capitán del Mar”, como el temido y temible Jeireddín Barbarroja, su hijo Hassan Pashá o su hermano Turgut Reis, conocido entre los cristianos como Dragut.
Tras el fin del Reino de Granada, el conflicto entre el islam y la cristiandad no concluyó, ni muchísimo menos. Tampoco con la expulsión de los moriscos durante el reinado de Felipe III. Musulmanes y cristianos libraron un pulso naval que se reprodujo y encarnizó durante varios siglos de modo especular en ambas riberas del Mediterráneo occidental. La Monarquía Hispánica llevó a cabo repetidos proyectos de establecimiento de cabezas de puente en la costa africana: las plazas de soberanía que han llegado hasta nuestros días (Melilla, Peñón de Alhucemas, Peñón de Vélez de la Gomera, Alborán), Bujía, Orán, Argel, Túnez, etc. Los piratas berberiscos apoyados por los otomanos y sus almirantes naturalmente pasaron al contrataque en las riberas europeas del Mediterráneo, principalmente a través del saqueo de los puertos de la costa del sur de Italia, de la Costa Azul, la costa levantina española y las grandes islas, Córcega, Cerdeña y las Baleares. El saqueo solía venir acompañado de la toma de cautivos, quienes eran conducidos a los mercados de esclavos de Argel y Túnez e incluso Constantinopla.
Francisco I de Francia cedió la ciudad de Tolón a Barbarroja para que la flota otomana pudiera invernar
En 1535 Barbarroja saqueó Mahón y se llevó cautiva a Constantinopla a gran parte de su población. En 1543 saqueó Eze, Roquebrune o Niza. Precisamente en aquel invierno de 1543-1544 Francisco I de Francia cedió la ciudad de Tolón a Barbarroja para que la flota otomana pudiera invernar. Se vació la ciudad de su población cristiana e incluso la catedral fue desacralizada temporalmente y convertida en mezquita para que los turcos pudieran cumplir con sus obligaciones religiosas. Todo con tal de hacer frente al enemigo común: los Habsburgo.
Estos episodios son el origen de las historias de cautivos que están en el corazón de lo mejor de nuestra literatura. Cervantes, es bien conocido, fue cautivo durante varios años en Argel. Esa experiencia conformó su biografía y su literatura, algo que queda de manifiesto en el bellísimo episodio del cautivo de Don Quijote. En la Costa Azul y en la costa del Tirreno la historia es la misma.
También hubo almirantes en la Corona de San Esteban, en Hungría, como Miklós Horthy, regente de una corona sin rey y almirante de un país que se quedó sin mar después de la I Guerra Mundial y del Tratado de Trianón. O Aleksandr Kolchak, héroe de nuevo cuño en la desquiciada Rusia de Vladimir Putin, santo en el panteón de los rusos blancos y bestia negra de los Soviets, que se hicieron trizas en la sangrienta guerra civil rusa. Kolchak, como un personaje de Hugo Pratt, que termino sus días en Irkutsk, el destino final del viaje del correo del zar, Miguel Strogoff. Solamente que al almirante Kolchak lo aguardaba un pelotón de fusilamiento en las aguas congeladas del lago Baikal y no el hermano del Zar de Todas las Rusias.
Las aguas del Mediterráneo fueron y siguen siendo camino de encuentros e intercambios culturales que cambiaron la historia de los pueblos de sus riberas. Pero también fueron escenario de infinidad de batallas navales desde la antigüedad. Esta breve historia de los comandantes de muchas de ellas, que va de emires a almirantes, ha concluido. De momento.
·
© Nicanor Gómez Villegas | Sep 2025 | Especial para MSur