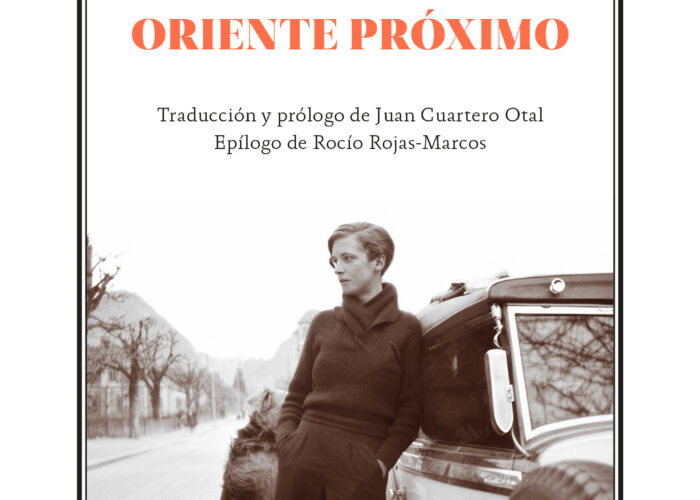La gasolina de las protestas
Lluís Miquel Hurtado
·
La chica de la mesa de enfrente y yo llevábamos veinte minutos intercambiando miradas furtivas. El humo de nuestras pipas de agua, alimentando el aire al alimón, formó una neblina embriagadora a través de la cual, en última instancia, pude observar cómo la acompañante de aquella joven iraní se decidía a calzarse las botas y acercarse hacia mi mesa. La noche, definitivamente, prometía.
–Que dice mi amiga que si tienes coche.
–¡Por supuesto que no! Soy extranjero, español y periodista freelance– dije entre carcajadas.
–Ah…. bueno, adiós– zanjó, y regresó a su asiento. No hubo más miradas.
Relato aquel trance bajo las estrellas de Yazd, una ciudad conservadora de provincias, cada vez que intento explicar cómo, en Irán, el coche ha adquirido rango casi de tótem. También se podría explicar observando las cejas arqueadas de muchos amigos cuando me oyen defender las bondades del metro, un transporte denostado por la misma clase media. O, por añadir, cuando critico el exceso de calefacción en cualquier hogar, las luces siempre abiertas en él, el gas perennemente encendido de la cocina.
Porque detrás del coche elevado a símbolo de estatus, en una sociedad adicta a compararse con el vecino, imposibilitada de regalarse grandes viajes, necesitada de emanciparse o simplemente resignada a pegar polvo sobre cuatro ruedas, hay un combustible que se ha vendido a precio irrisorio durante décadas. A unos seis céntimos de euro el litro hasta antes de que las calles estallasen hace una semana, tras una repentina – aunque anunciada desde hace meses mediante globos sonda – decisión del Consejo Supremo de Coordinación Económica (CSCE) de incrementar un 50% su coste y racionarlo a 60 litros por mes y vehículo.
El Estado subvencionaba gasolina, pan, azúcar, aceite de cocina, medicina e incluso arroz
Tamaño precio –aunque si se debe traducir en euros también se deberían comprar las diferencias salariales entre europeos e iraníes– no se debe sólo a que Irán es el tercer país del mundo en reservas de crudo probadas. Por contra, debería alegarse que su infraestructura petroquímica, vetusta y precaria tras décadas de sanciones y mantenimientos deficientes, no permitió a Irán ser autosuficiente en producción de gasolina, de muy baja calidad, hasta febrero de este año, tras inaugurarse la tercera fase de la macro refinería Persian Gulf Star. Con todo, Irán ha sido durante años el segundo mayor consumidor de gasolina del mundo, sólo por detrás de Estados Unidos.
La razón está en lo que sucedió tras la caída de la monarquía Pahleví, en 1979. La floreciente República iraní, a la que pronto se le añadiría el epíteto Islámica, nació como una gran reacción de hastío popular hacia las élites. Junto con el retorno a la soberanía propia o el fin de la corrupción aristocrática, la justicia social fue una de las reivindicaciones que más se entonaron en las calles de Teherán, voceadas por fedayín comunistas, intelectuales nacionalistas y jóvenes seminaristas.
La invasión iraquí que tuvo lugar un año después, y que dio pie a una guerra de ocho años agónica, acabó por justificar el establecimiento de uno de los sistemas de subsidios más amplios del planeta. Hasta 2010, cuando el Gobierno le dio parcialmente la puntilla, el Estado invertía unos 90.000 millones de euros en subsidiar energía – casi la mitad se dedicaba a la gasolina – y bienes de consumo básicos como pan, azúcar, aceite de cocina, medicina o incluso arroz, crucial en la dieta diaria de los iraníes pese a ser Irán un país al borde de la bancarrota hídrica.
Quienes teóricamente iban a beneficiarse de la reforma fueron los primeros en salir a manifestarse
Cada rial de este plan ha surgido de la venta de crudo. Como salió el dinero para subvencionar la segunda fuente de riqueza del país, la industria de la automoción, fomentando la construcción de una serie de ‘coches del pueblo’ de precio tan bajo, en comparación con los modelos que han salido de esas mismas líneas para Peugeot o Renault, como sus elementos de seguridad. Una política de ‘coche para todos’ que ha tenido como sus últimas víctimas el medio ambiente, los pulmones de los iraníes y la posibilidad de desarrollar un buen y limpio sistema de transporte público. Una de las últimas estimaciones del FMI indica que Irán dedica el 1.6% de su PIB a hacer que millones de coches circulen por sus contaminadas capitales.
No han sido pocos los analistas y los políticos de segunda línea que, durante años, han alertado de la insostenibilidad de este plan. Entre las razones esgrimidas aparecen la constatación del surgimiento de una élite que ha medrado a costa de llenarse el bolsillo aprovechando estos flujos de dinero. O el hecho de que esta forma de subsidio beneficia por igual al que tiene tres coches que al que tiene uno, rompiendo la misma regla de justicia social que amparó el plan de subsidios.
La decisión de Estados Unidos de retirarse el año pasado del Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC), más conocido como acuerdo nuclear, parece haber sido el acicate final para tomar cartas en el asunto. Se estima que las amenazas de EEUU de castigar a quienes compren petróleo iraní han logrado reducir las ventas de crudo de 2,5 millones a apenas unos pocos cientos de miles diarios, siendo optimistas. El impacto de esta reducción en las arcas públicas, que no es baladí, parece haber forzado a las autoridades a pisar el acelerador de las reformas. Entretanto, las sanciones golpean a diario la vida de millones de iraníes, muchos ya incapacitados de comprar carne, acceder a medicinas cruciales para tratar sus enfermedades o forzados a renunciar a los pequeños placeres del día a día; atrapados entre la presión externa y una creciente reacción interna: el principio de Arquímedes en su versión más siniestra.
La propuesta alternativa de la mayoría de expertos es sustituir estos subsidios al producto por subsidios directos a quienes más lo necesiten, o potenciar la menguante yarané, una suerte de renta mínima que los sucesivos gobiernos han reducido hasta volverla casi residual, pero todavía imprescindible para cientos de miles de familias. Precisamente la reforma del precio del combustible aprobada bajo luz y taquígrafos la semana pasada preveía una compensación de este tipo: según explicó el Gobierno durante su anuncio, dos tercios de los iraníes recibirían ayudas directas obtenidas gracias a la subida del coste de la gasolina. Y, aún así, justo quienes teóricamente iban a beneficiarse de ellas fueron los primeros en salir a la calle a manifestarse. Así se evidenció la verdadera raíz del problema: Irán ya no se fía de su establishment.
No es nuevo. Los mismos líderes políticos han expresado en ocasiones, de una forma u otra, con más o menos claridad, la constatación de que hay un resquemor sedimentado en el corazón del iraní de a pie. A falta de una o dos razones claras, y teniendo en cuenta que se trata de un hartazgo transversal, esta vez es más exacto decir que el iraní está sencillamente quemado. De ver cómo sus élites se llenan los bolsillos y sus hijos alardean de ello, mientras anuncian empresas costosas para influir en Irak, Siria o Líbano. O de sufrir los rigores del día a día producto de las sanciones draconianas impuestas por EEUU, el creciente desempleo y una inflación galopante mientras sus gobernantes salen a la palestra sólo para lanzar diatribas antiimperialistas o contra Israel. Discursos cuyo efecto adverso notarán sus bolsillos.
Es como si, después de haberse unido en el asfalto para acabar con las injusticias de un sistema golpista y títere de EEUU, hace cuatro décadas, el sistema que desde entonces rige Irán caminase en una dirección y, la mayoría de la población, en otra. Y nadie sabe qué ocurrirá cuando ambos caminos se alejen definitivamente, si no lo han hecho ya.
Gasolineras ardiendo, bancos destrozados… un descontento sin más argumentos que el hartazgo
Estos días pudimos observar unas protestas similares a las que estallaron en enero de 2018, pero más violentas. Unos pocos cientos de obreros, a lo sumo uno o dos millares, irrumpiendo en el centro de ciudades de provincia, en zonas humildes de la región árabe o kurda, expresándose con mucha virulencia y poco mensaje. Nada que ver con proclamas pro democracia, propias de las revoluciones de terciopelo o la marchita primavera árabe. Lo visto, gasolineras ardiendo, bancos destrozados y sedes oficiales asaltadas, es la viva manifestación de un descontento carente de más argumentos que el hartazgo.
La respuesta ha sido la réplica perfecta para azuzar el fuego, el modus operandi escrito en el manual del ‘buen’ autoritario regional: fuerzas de seguridad carentes de formación y de rendición de cuentas disparando al tuntún munición real. Una masacre de más de un centenar de personas en todo el país, en apenas cinco días. Una población todavía más cabreada, cada vez menos aterrada, pero necesitada de volver a sus rutinas y sobrevivir para seguir alimentando a los suyos. Hasta el próximo round.
Todavía es pronto para evaluar las consecuencias de esta última ola de descontento. ¿Optarán las autoridades por hacer frente común, reducir las brechas abiertas entre las diversas alas del poder tras la retirada de EEUU del acuerdo nuclear, en pro de su supervivencia como bloque? En ese caso, aparentemente, la única vía pasa por reconciliarse con las calles. Reconocer su sufrimiento, hacerles un guiño, como mínimo cosmético. No necesariamente echarse atrás con reformas económicas imprescindibles, ahora más que nunca. Se trata de recobrar el prestigio perdido a golpe de porra.
Los iraníes, particularmente la debilitada ala centrista del sistema, son conocidos por su pragmatismo. Pero parece que, esta vez, como antaño, sus líderes han elegido tirar por otra vía: la arrogante. El epíteto “conspiración extranjera” cada día enerva más a quienes protestan, la inmensa mayoría de los cuales, como mínimo, comparte el mismo recelo hacia el extranjero que los gerifaltes dicen abanderar. Piden a su gente ayuda para mejorar sus vidas y se topan con que son acusados de actuar sólo motivados por un oscuro poder enemigo. Para colmo, se les responde en la calle con una violencia desproporcionada ejercida por su Estado. Esta arrogancia ha tenido su punto álgido en el cierre casi total de internet, en contraposición a la comunicación entre las élites y la población, más necesaria que nunca en pro de la convivencia futura en Irán.
“Mis amigos están sin nada que hacer, de brazos plegados en casa. Su negocio depende exclusivamente de internet y sin conexión es imposible trabajar”, confiesa una amiga iraní, de clase media alta, que ha salido del país para, en sus palabras, “desahogarme, porque no puedo con tanta tristeza y presión. No he salido a manifestarme en Teherán, no veo razones para protestar por el petróleo. Pero lo ocurrido, esa reacción, ha roto algo dentro de mí. Veo cómo se ha comportado el Gobierno con la gente y me siento fatal”. Ese dolor es el daño último que Irán, innecesariamente, se ha hecho a sí mismo esta vez.
·
¿Te ha interesado esta columna?
Puedes ayudarnos a seguir trabajando
| Donación única | Quiero ser socia |
 |