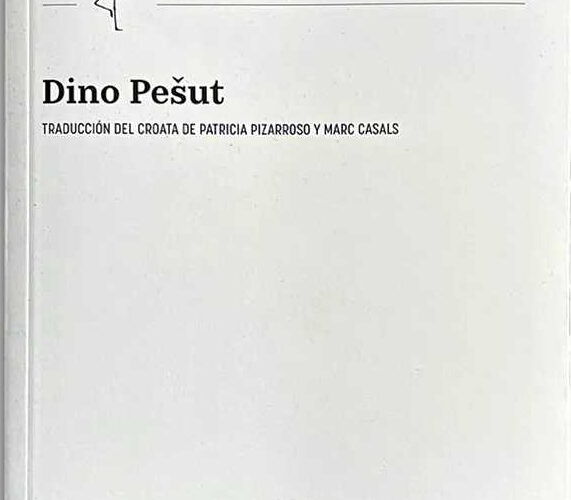El veterano
Irene Savio
![]()
Zagreb
Aquel hombre de mediana edad, con voz tosca y ojos grises, piel excavada e imperfecta, lavaba las vasijas con un frenesí incansable. Como si aquellos bultos lo pudiesen hundir todo en la oscuridad y su sonrisa, siempre cálida y pegajosa, dejase poco margen al mal. Y, sin embargo, él tenía un pasado, un pasado situado a una distancia peligrosamente cercana a la Historia y que encarnaba la guerra en todas sus complejas secuelas.
La primera vez que vi a Tomislav G. fue el 21 de junio de 2013. Yo estaba en Zagreb después de haber logrado convencer a mis editores de cubrir la entrada de Croacia en la Unión Europea, en momentos en los que este club no era precisamente el más en boga. No había sido tarea fácil. Sin titulares de tragedia griega a la vista, bombas y muertos en espera, sólo la entrevista con el presidente Ivo Josipovic había finalmente decidido a mis jefes y salvado mi travesía.
Había un silencio sólo interrumpido por una cuarentona, que chillaba impidiendo el acceso a toda mujer en minifalda, shorts o escote
Ni bien llegada, pasé por la catedral de Ascensión de la Virgen, de San Esteban y de San Ladislao, el templo cristiano más importante de la ciudad, donde se estaba celebrando una misa de media tarde. En el alto edificio, de un estilo neogótico amalgamado con rasgos de arte románico, los parroquianos, todos croatas y muchos jóvenes, rezaban en voz baja, sin hacerle mucho caso a los turistas que iban ingresando en el templo.
Había un silencio casi sepulcral, sólo interrumpido por una cuarentona algo entrada en canas, que chillaba impidiendo el acceso a toda mujer en minifalda, shorts o con escote. Recordé en ese momento que ya años antes me había tropezado con hordas de evangelizadores católicos aquí y allá, testimonio de ese carácter profundamente religioso de los croatas. Y que los zagrebíes amaban repetir ser fruto de la influencia austro-húngara, época en la que la primera diócesis en Zagreb había sido fundada por el rey Ladislao I de Hungría.
Pasaron días antes de que comprendiera que en el café de Tomislav se reunían varios veteranos que habían luchado por la independencia de Croacia contra el ejército yugoslavo. Junto con otros colegas —Leticia, Héctor y un par de fotógrafos—, habíamos alquilado un apartamento en el número cien y tantos de la calle Ilica, una amplia avenida que desde las afueras de Zagreb conduce hacia la plaza Ban Jelacic, la principal explanada de la capital del país. El café de Tomislav se encontraba a pocos metros de casa, justo delante de la parada de autobús y, por ello, casi todos los días pasaba por allí, compraba un capuchino y a veces también me sentaba a charlar con los otros clientes del lugar.
Dos jóvenes, un serbio y un croata, en trance etílico, mientras orinaban en dos esquinas opuestas, se gritaban
Fue así, y no por olfato periodístico, que llegué a entender que los amigos de Tomislav eran también sus excompañeros de tropa. Quizá mi torpeza se debió a que ninguno de ellos, al menos a primera vista, desprendía la monstruosidad que algunos, a veces con prejuicio, relacionamos en nuestro subconsciente con las guerras balcánicas de los 90.
He intentado imaginarme varias veces cómo pudo ser aquella guerra que yo, por mi edad, sólo vi en las pantallas de televisión y en las imágenes que publicaban los diarios. La realidad es que, pese las muchas noticias positivas sobre la cicatrización de las heridas bélicas, hay señales de que aquello aún no se ha cerrado. En el autobús o en el tranvía, donde no es raro ver a gente con disturbios mentales. Y también cuando uno está paseando por la calle o de compras. Siempre hay escenas.
Como esa noche, en la que presenciamos un grotesco sketch: dos jóvenes, un serbio y un croata, que, en una especie de trance etílico, mientras orinaban en dos esquinas opuestas, se gritaban en la cara. El uno contra el otro. Y, ¿por qué se gritaban? Sin motivo. Así, sin más, y en inglés, a pesar de ser hablantes de idiomas que son tan símiles que apenas se diferencian.
La mayoría de los clientes de Tomislav eran receptores de subsidios, trabajaban poco y nada y, por eso, no era difícil encontrarlos reunidos en el café. Pero, así y todo, debo confesar que al principio me costó acercarme a ellos —acercarme hasta una esfera más íntima, digo—, lo que tal vez se debió sencillamente a que en realidad los croatas no son muy parlanchines. O porque, tras que Tomislav me contara su historia, tuve la sensación de estar frente a gente resbaladiza y mendaz, que generaba en mí una multitud de atroces interrogantes de los que no estaba segura querer una respuesta.
Tomislav ha cerrado su cafe. Pero huir de la realidad no es cosa fácil en los Balcanes
Así, a menudo dejaba que Tomislav acabara la conversación hablando sobre sus dos pasatiempos preferidos: esquiar y el fútbol. Ah, ¡el fútbol! A pesar de que yo sea prácticamente una analfabeta sobre el asunto, siempre me ha sorprendido como la gente se siente a gusto hablando de 11 personas que corren detrás de un balón. Incluso en Croacia, país que, hasta donde sé, casi no hay jugadores famosos. O quizá sí, uno: el mediocampista Zvonimir Boban, que se hizo mundialmente conocido por integrar el Milán de Italia.
Irónicamente, fue Vesna, una colega local —que yo siempre recuerdo por sus historias sobre Tito—, la que primero me lo mencionó hace 5 ó 6 años, cuando, una noche, decidió llevarnos al restaurante que Boban abrió en la céntrica calle Gajeva. Una taberna con un menú de platos italianos y una estética de aspiración bastante kitsch. “Así son algunos nuevos croatas”, me resumió entonces Tomislav.
Desde aquellos días, ya han pasado casi dos años. Tomislav ha cerrado su café. Dice que quiere abrir uno más grande, en el centro de la ciudad, pero es difícil saber si ocurrirá de verdad. Tampoco sus amigos siguen ahí, algunos se han ido a trabajar a una obra en Rusia, me ha dicho. De todos los finales que me había imaginado ninguno se parecía a este. Sin embargo, huir de la realidad no es cosa fácil en los Balcanes.