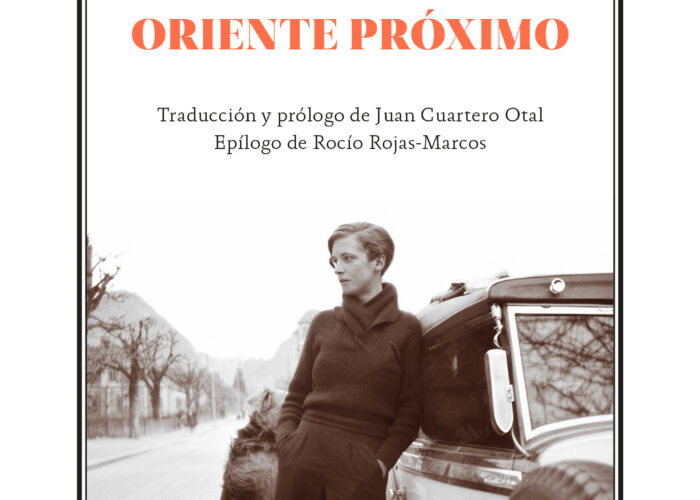Tiempo de guerras perdidas
Ilya U. Topper
![]()
Ganar una guerra no es lo más difícil. Lo difícil es perder una guerra.
Una guerra, dejó dicho Clausewitz, es la continuación de la política con otros medios. Es una herramienta que tiene un objetivo político y que se sirve de la violencia para conseguirlo. Se utilizará cuando uno de los bandos ha verificado que no le queda otra, cuando han fracasado los demás medios: negociaciones, tratados internacionales, presión pública. No siempre es una decisión tomada en un círculo de generales o un gabinete de ministros: puede ocurrir, como en Siria, que una población entera se vaya deslizando en un tobogán de violencia hasta que los fusiles de asalto reemplacen las pancartas de los manifestantes y sus peticiones de justicia.
En la Edad Media hubo un método de resolver litigios en los que había una palabra contra otra, sin saberse quién mentía: un duelo a espadas. Quedaba jurídicamente establecido que la razón la tenía quien ganara el combate. Hoy ya no lo creemos. Hemos visto demasiadas guerras ganadas por el bando canalla. Pero una vez que la violencia se convierte en el medio de resolver la contienda, ya no sirve de nada tener razón, derecho, la causa justa. La guerra, precisamente, reemplaza la ley.
Y hay que aprender a perder una guerra, una vez que se ha aceptado hacerla. Es duro. El maquis español tardó 13 años —desde la victoria de Franco en 1939 hasta la evacuación en 1952— en dar por terminada una guerra ya perdida, y algunos guerrilleros resistieron otros diez años más. Seguramente la vida de cada uno de ellos alcanza para escribir dos novelas, rodar una película y una serie de televisión y colocar placas de homenaje. Morir sin renunciar a los ideales puede ser admirable. Pero morir no es un objetivo político.
Morir sin renunciar a los ideales puede ser admirable, pero morir no es un objetivo político
Porque no basta con pensar en el heroísmo de los 2.000 guerrilleros que murieron a tiros en el monte español (junto a 200 guardias civiles). Ni en los tres mil que fueron prendidos. También hay que pensar en las 17.000 personas que no eran guerrilleros, no eligieron morir heróicamente, pero fueron detenidas y juzgadas como colaboradores del maquis. Porque la guerra nadie la hace solo. Ni el guerrillero más solo la hace solo: la hace por el pueblo y obliga al pueblo a hacerla por él. Normalmente sin tiempo para preguntar al pueblo si realmente prefiere el heroismo y la muerte a la larga noche de la dictadura.
Al pueblo no se le da a elegir. No le dan a elegir los dictadores ni tampoco los que deciden tomar las armas. Asaltar un cuartel, derribar la estatua del dictador, declararse en rebeldía, izar la otra bandera, montar la barrricada y amartillar los fusiles puede ser un acto aclamado por el barrio o el territorio entero, pero también será el barrio o el territorio entero el que pagará las consecuencias cuando resulta que el adversario es más fuerte. Tener la razón no garantiza la victoria militar.
Hay levantamientos populares armados que acaban en victoria, aunque últimamente no andamos sobrados de ejemplos. Es difícil llamar triunfo del pueblo lo que ha pasado en Libia desde que unas milicias populares derrocaron a Gadafi. En Siria, la rebelión árabe que más ilusión despertó en los países vecinos y en Europa —siempre se le llamó Thaura, Revolución, aludiendo a ideales como libertad, igualdad, fraternidad—, el caso es más claro: se ha perdido la guerra. Es duro de asumir para quienes la apoyaron en charlas y prensa: nació como una causa justa de un pueblo oprimido por un brutal dictador. Y aún cuando ya sabíamos que la fraternidad aludida era la de de los Hermanos Musulmanes, todavía parecía natural seguir apoyándola: mejor una cofradía religiosa que un asesino. Mejor una libertad vigilada por islamistas pagados desde el Golfo que una celda de torturas.
Asad debería estar en un tribunal de La Haya esperando cadena perpetua, pero no lo está: ha ganado
Ir a la guerra pudo parecer una decisión razonable en junio de 2011: Habían caído Zin el Abidine Ben Ali y Hosni Mubarak, Gadafi estaba en las últimas, Saleh se tambaleaba… ¿por qué no Asad? Pero han pasado casi diez años desde aquel levantamiento, y la cuestión ya no es si entre las milicias armadas que resisten todavía en la provincia de Idlib, algunas casi indistinguibles del Estado Islámico, quedan grupos que merezcan el nombre de revolucionarios, ni cómo sería una Siria en la que estas milicias estuvieran en el poder. No estarán. La guerra la ha ganado Asad, gracias a sus brutales tácticas de persecución, los encarcelamientos masivos, los bombardeos, las armas iraníes, los aviones rusos, la muy sucia jugada del Estado Islámico. Debería estar en un tribunal de La Haya esperando cadena perpetua, pero no lo está: ha ganado.
Lo que todavía se llama oposición siria debe asumir esta realidad: Asad ha ganado la guerra. Ya no sirven de nada los congresos en hoteles internacionales, desde Doha a Estambul y Ginebra, que durante los primeros años intentaban dar la impresión de que había dos gobiernos, uno en Damasco y otro en el exilio. Seguir nombrándose mutuamente altos cargos, como hizo durante 37 años el Gobierno republicano español en el exilio, sería un desprecio a la realidad: la de cinco millones de sirios exiliados en Turquía, Jordania y Líbano que no viven en hoteles. No todos estos refugiados son perseguidos políticos fichados en una lista negra: muchos han huido de una guerra en la que nadie pregunta antes de disparar. No todos han encontrado una nueva vida en el exilio: la gran mayoría sigue subsistiendo a duras penas, esperando el momento de regresar. Y ese momento ya no es la caída de Asad: es el fin de la guerra.
Seguir haciendo la guerra después de perderla no es una heroicidad en el nombre del pueblo: es joderle la vida al pueblo.
Esto vale para más conflictos. Cuesta asumirlo, cuando la causa es justa. Como en el caso del Sáhara Occidental, donde apoyar al Frente Polisario significa respaldar la legalidad internacional. Sobre esto no hay debate: la única salida justa del contencioso es un referéndum popular que decida si el territorio se integra en Marruecos o se declara independiente. Así lo han firmado ambos bandos, y es el régimen marroquí el que impide celebrar este referéndum, incumpliendo su compromiso. Tanto está claro.
Fingir que una causa justa no puede perderse es simplemente aplazar la derrota a otra generación
Pero treinta años después de acordarse este plebiscito, también está claro que ninguna potencia internacional va a forzar a Marruecos a cumplir. Ni lo hará Francia, ni Estados Unidos, ni tiene sentido esperarlo de España. Pensar que con Podemos en el Gobierno, Madrid pudiera forzar a Rabat a retirar sus tropas del Sáhara es vivir en un mundo de ilusiones. No tiene las herramientas para hacerlo, ni aunque tuviese la voluntad. No puede enviar un portaaviones a bombardear cuarteles en Aaiún. Tampoco puede cerrar sus fronteras a cal y canto e imponerle a Marruecos un bloqueo comercial, no sin el acuerdo de la Unión Europea. Se pueden hacer gestos políticos pero ¿alguien se cree que un gesto político pondrá fin al control que Rabat mantiene sobre el territorio?
Esta guerra la ha ganado Marruecos. Y mantener al pueblo saharaui, treinta años después, en la ilusión de que no es así y la independencia está a la vuelta de la esquina, es una irresponsabilidad.
Aún más irresponsable es amenazar con volver a la guerra: como si ahora pudiera ganarse una contienda que se perdió en 1991. Incitar a la juventud a volver a las armas, como el Frente Polisario ha hecho el mes pasado, es vender humo. Lo máximo que podrá ocurrir es que una decena de jóvenes acaba muriendo heróicamente para que el conflicto aparezca en las portadas de prensa del mundo. ¿Y luego?
Cuando se pierde una guerra, manteniendo una fuerza relativa —y el Frente Polisario la tiene: apoyo diplomático internacional, un 20 por ciento del territorio, influencia sobre la población saharaui residente en la parte ocupado— lo que hay que hacer es negociar y sacar las mejores condiciones posibles. No actuar como si se hubiese ganado. Fingir que una causa justa no puede perderse es simplemente aplazar la derrota a otra generación. Un movimiento político que no está dispuesto a asumir una derrota en el campo de batalla no debería tomar las armas. Porque morir por una causa será heroísmo, pero no es política. Pedir a un pueblo entero que muera con heroísmo antes de asumir una derrota es un crimen.
También se acerca al delito la postura de ciertos colectivos de izquierda empeñados en promocionar este heroísmo cuando el pueblo implicado ya ha dejado de creer en él. Sorprende el empeño de algunos de militantes europeos de hablar del “Kurdistán Norte” para referirse al Kurdistán turco: una terminología creada por el PKK, la guerrilla kurda, cuando aún planteaba rediseñar las fronteras de Turquía, Irán, Iraq y Siria para crear un Estado kurdo independiente. Hoy, cuando la cúpula del PKK ha renunciado oficialmente a la secesión y proclama luchar por los derechos kurdos dentro de Turquía —lo que vuelve incomprensible la lucha armada— y las máximas dirigentes de la guerrilla rechazan explícitamente la idea de fundar un Estado kurdo, pedir al PKK que no entregue las armas mientras dure la “ocupación de Turquía del territorio kurdo” en Anatolia, como he leído alguna vez, es de caricatura. Hace sospechar que a algunos militantes no les interesan siquiera las causas, sino solo la posibilidad de morir por ellas. Siempre que lo hagan otros, claro.
No he hablado de Palestina en esta columna. Porque Palestina es un caso aparte. Es el único conflicto del mundo en el que el vencedor no le ofrece al vencido ninguna posibilidad de asumir la derrota. Someterse al régimen de Asad, tragar con el régimen marroquí, aceptar una Turquía nacionalista es humillante. Pero cualquiera de estas derrotas es un sueño inalcanzable para el pueblo palestino: si Israel no le permite establecer un Estado propio ni una autonomía, mucho menos le permite renunciar a ese Estado, rendir las armas, firmar una capitulación incondicional, entregar el territorio y convertirse en ciudadanos de Israel. ¡Eso jamás, Yavé no lo quiera!
Hay una sola cosa que nunca se debe hacer cuando se gana una guerra, y es no permitir al adversario perderla. Pero eso es lo que está haciendo Israel. Así, el pueblo palestino no tiene derrota posible.
·
·
© Ilya U. Topper | Especial para MSur · 6 Dic 2020
¿Te ha interesado esta columna?
Puedes ayudarnos a seguir trabajando
| Donación única | Quiero ser socia |
 |