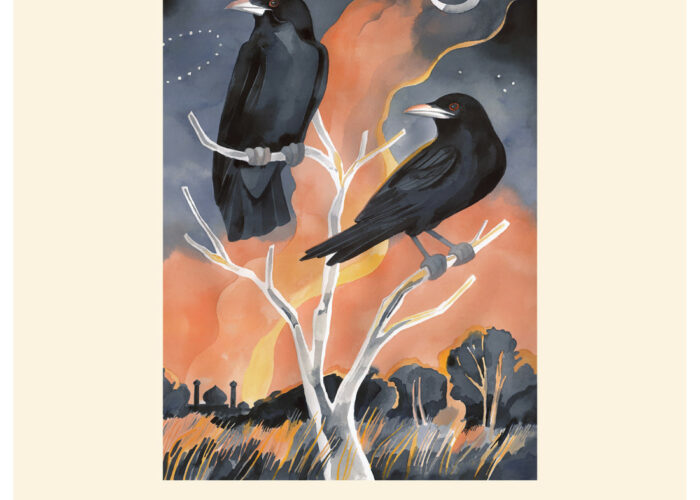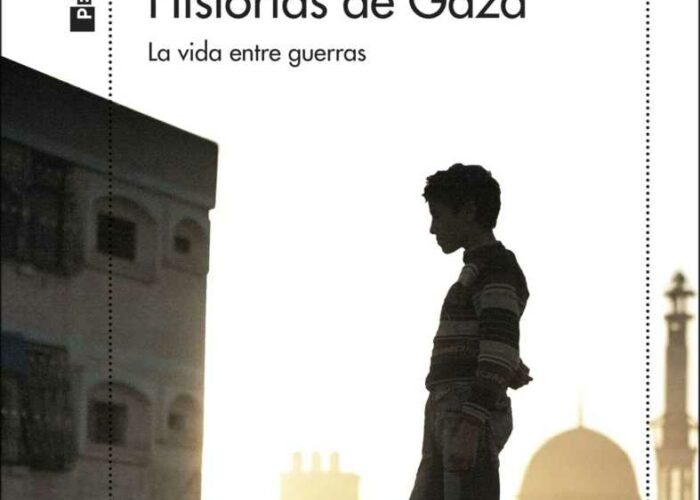Flogging a dead horse
Alejandro Luque
Este libro comienza con la flagelacion de un caballo muerto. El caballo en cuestión se llama Jacques Prévert, y su muerte es doble porque a) dejó de respirar hace treinta y pico años, y b) no conozco a nadie que cite a Prévert como su poeta favorito, ni siquiera como una lectura recurrente. Sin embargo, ese género popularizado por los Sex Pistols, la flagelación de caballo muerto, no está al alcance de cualquiera. Ya quisiéramos en España, país pródigo en insultadores de insufrible vulgaridad y cobardía, tener a algún estilista del zurriagazo sobre la carne en descomposición como (démosle la bienvenida) Michel Houellebecq.
Hay que tener talento para decir de alguien que su visión del mundo “deslumbra por su nulidad”, o que “Si Jacques Prévert escribe, es porque tiene algo que decir; eso le honra. Desgraciadamente, lo que tiene que decir es de una estupidez sin límites”. Houellebecq gusta de dormir la siesta, no lo olvidemos, a la sombra de Schopenhauer, que elevó el insulto a la categoría de obra de arte. Y ¡chas, chas!, a golpe de látigo, nos introducimos en estas Intervenciones, ramillete de artículos, cartas, entrevistas y textos varios que el autor de Plataforma ha ido publicando desde 1992 en reputados medios como Paris Match o Les Inrockuptibles.
A ese alarde de inútil ensañamiento le sigue, unas páginas más adelante, una reflexión sobre el mundo actual, infinitamente más interesante, que recuerda por momentos a Paul Virilio y a Lipovetsky, y que viene a concluir en un original elogio de la lectura y en un alegato contra el ritmo demencial que nos impone la sociedad de consumo. Este discurso entronca con algunas curiosas ideas que Houellebecq desgrana en una entrevista posterior, acerca del sexo y el dinero como puntales de una cultura construida sobre el deseo, es decir, una cultura egoísta, que también tienen su gracia.
Seguimos pasando las páginas y asistimos a consideraciones varias sobre el arte contemporáneo, la creación poética, la juerga, la pornografía, el modelo alemán, Neil Young, la metafísica, con unos poemas francamente malos deslizados por medio… A veces comparece en estos textos la inteligencia, a veces sólo el ingenio, pero en todo caso se leen muy bien porque quien los articula conoce su oficio, y además ejerce de intelectual a la contra, de figura un tanto molesta, rebelde y libérrima, ajena a toda corrección política, y eso siempre es motivo de regocijo para el lector burgués.
Es ahí donde Houellebecq naufraga estrepitosamente, cuando no entiende que el sistema que cree sacudir no hace sino absorberlo y convertirlo en otro producto de consumo, colocándolo en el escaparate bajo el epígrafe «Incómodos, Irritantes e Iconoclastas». “Nietzsche, Schopenhauer y Spinoza no serían aceptados hoy”, lamenta el escritor, convencido de pertenecer a la misma estirpe. Pero a él sí se le acepta, se le publica y se vende torrencialmente.
La diferencia es que antaño el intelectual tenía una influencia más o menos notable sobre la conciencia colectiva, acompañada de su correspondiente responsabiidad, mientras que ahora —por usar una imagen de Edmundo Desnoes— su papel se limita a agitar el gorro de cascabeles con que el mercado le corona.
Un ejemplo del talento malogrado de Houellebecq es su actitud ante el feminismo. Desde su postura de “varón desenfocado” —que nuestro Vicente Verdú comparte tan a menudo, y con la que Juan Antonio Maesso ha hecho un divertido libro—, el francés no se despeina al afirmar que “siempre he considerado a las feministas unas amables gilipollas” —perdonando la vida, o acaso ignorando la existencia, de varones feministas—, reduce todo el movimiento al vehemente manifiesto Scum y se felicita de que “treinta años después de los comienzos del feminismo ‘de gran público’, los resultados son desoladores”.
Ideas, en todo caso, de una ceguera conmovedora, sólo superada por su amigo Alain Finkielkraut, que en un alarde de vanguardismo corrió a denostar el rock. Eso también es azotar a un caballo muerto, perder tiempo en cuestiones superadas. No entraremos en la cuestión, ampliamente comentada en Intervenciones, del revuelo que causó la frase de Houellebecq “la religión más estúpida es el islam”. Francia no acuñó en vano las palabras ‘épater’ y ‘boutade’.
El libro concluye, en fin, como empezó: con el azote de un caballo muerto, éste reciente. Se llamaba Robbe-Grillet, el “indigesto Alain Robbe-Grillet” —aprueba en la contraportada la misma editorial que publicó Las gomas y La casa de las citas: ¿no les parecía tan indigesto entonces?— y con él ya había tenido Houellebecq algún rifirrafe en vida. Cómo sustraerse a la tentación de descargar la fusta por última vez sobre el cuerpo casi caliente todavía. Para que luego digan que la literatura y el pensamiento no son oficios peligrosos. Para los caballos, claro.