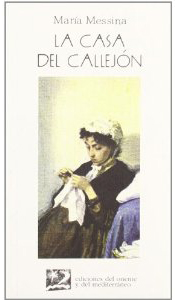Ibsen en Sicilia
Alejandro Luque
Hacia 1880, más o menos cuando Henrik Ibsen publicaba su Casa de muñecas, nacía en la provincia de Palermo (Sicilia) una mujer admirable llamada María Messina. Morena, cabello corto, facciones tensas, apenas suavizadas por una mirada profundamente melancólica, así se ve en una de las escasas fotografías que se conservan de ella.
Fue alumna aventajada de Giovanni Verga, escribió sin descanso hasta el final de sus días, pero su obra se precipitó muy pronto a un olvido atroz. Condenada a los márgenes de la historia literaria, tuvo que ser el gran Leonardo Sciascia quien, deslumbrado ante el hallazgo de algunos de sus escritos, convenciera al editor Sellerio para restituir su nombre al lugar que merece.
Es lamentable que en la España actual, en plena –y seguramente necesaria– efervescencia feminista, apenas podamos tener acceso a dos títulos suyos gracias a las Ediciones del Oriente y del Mediterráneo: los cuentos Casa paterna y la novela La casa del callejón. Una representación escasa de su obra, pero suficiente: para comprender su fortaleza humana, su altura literaria, la importancia de su legado.
La Sicilia de María Messina es la isla provinciana de principios de siglo XX, deprimida en todos los sentidos, que se refugia de la claridad y la belleza natural, como de una amenaza, entre cuatro tristes paredes, a modo de “cárcel de gente honrada”, decía Borgese, “casas donde falta todo salvo el honor, acre y desconfiado, y donde la penuria sofoca todos los sentimientos, salvo el resignado sacrificio y el temor de Dios”. Y donde las preteridas, las resignadas, aquellas a las que se niega entidad más allá del paritorio y las labores domésticas, son siempre las mujeres.
Sin embargo, ante el sistema que las excluye, María Messina no dimite, no abdica de su condición de mujer y de siciliana. Las estructuras sociales son rígidas, opresivas, pero el primer paso para transformarlas es reivindicar la propia existencia y, lejos de cualquier fanatismo, su orgullosa pertenencia a esa tierra. “Mi sicilianidad”, diría, “se nutre en las raíces más profundas de mi alma: sicilianidad de raza, de nacimiento y de sentimientos, de todo lo cual me enorgullezco”.
Por paradójico que resulte, recomiendo completar la lectura de Messina con la novela de Vitaliano Brancati que se publicó unas décadas más tarde, Don Juan en Sicilia. Tal vez el drama de la mujer siciliana se entienda mucho mejor conociendo también el drama del varón, del macho isleño que, siendo mil veces verdugo, vive convencido de ser víctima.
Deudora de Verga, sí, pero superior al autor de Los Malavoglia; menos forzada su prosa, más vivos sus personajes, más ágiles sus diálogos, lo que no es decir poco. Se la ha comparado también con Chéjov –suponemos que por el modo de narrar el hastío existencial, la grisura cotidiana–, y con Colette, y Sciascia llegó a referirse a ella como “la Katherine Mansfield siciliana”.
Con María Messina, no obstante, creemos asistir a veces al origen mismo de la literatura, al hecho de inventar una ventana que no existe para pasar de un mundo a otro mejor, para exorcizar los demonios a fuerza de representarlos, para fundar un espacio donde exiliarse de la miseria y la vulgaridad.
Tal vez a muchos lectores les decepcione descubrir que la obra de María Messina, su aliento emancipador, no contiene consignas, manifiestos, alegatos explícitos. A diferencia de Ibsen, sus escritos no desembocan en el seco, fulminante portazo de Nora Helmer. En su recreación de la vida corriente de la mujer isleña, que “carece incluso de la fuerza de gemir”, no restalla de forma visible la bandera del feminismo, pero donde la voz de los personajes es apenas un susurro, un gesto humillado y sumiso, la caja de resonancia de la literatura prodiga entre líneas una elocuencia clamorosa. Esta palermitana fascinante no pudo, o no quiso, ir más allá. Pero, sin duda, sabía eso de que narrar las injusticias puede ser, a veces, un excelente modo de denunciarlas.