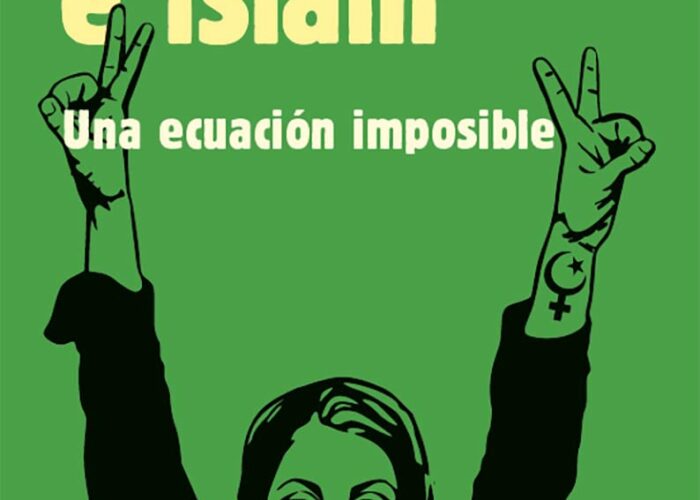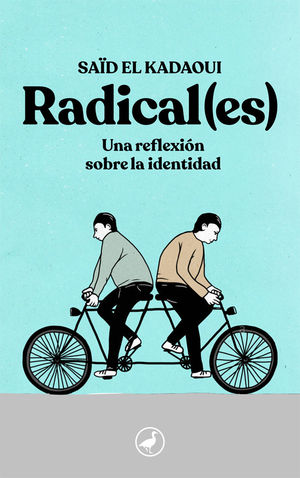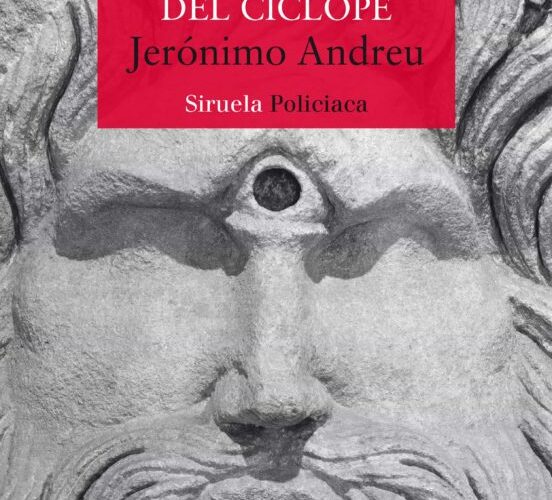Instantánea desenfocada
Ilya U. Topper

Juan Gómez Bárcena (antólogo)
Bajo treinta
Género: Relatos
Editorial: Salto de Página
Páginas: 158.
ISBN: 978-84-1506-553-1
Precio: 11,90 €
Año: 2013
Un respeto para el fotógrafo. Porque él no tiene la culpa. Así titulaba un galería suya Wilhelm Busch, el inventor o al menos el maestro de la novela gráfica, allá en 1890, cuando aún hacía falta quedarse quieto ante el objetivo. Y si el sujeto no era capaz de aguantarse, ¿qué culpa tenía el tipo detrás de la lente de que la fotografía saliese como salía?
Diferentes son las antologías. Cuando alguien quiere hacer una foto fija del estado de la literatura en su país y a tal fin reúne en un volúmen obras selectas de, digamos, una decena de autores menores de treinta años, sí tiene la culpa. Tiene libertad para pedir y para rechazar. El lector, por su parte, no lee la obra de cada uno de los autores: sólo conocerá lo que el antólogo ha tenido por bueno salvar de la criba.
Al menos, éste es mi caso: sin que sea mérito de mi parte, antes al contrario, no soy, por circunstancias más bien geográficas, seguidor de la narrativa española de la última década. Y por esas extrañas carambolas del destino o la conspicua ausencia de ellas, no conozco a ninguno de los autores personalmente, ni tengo referencias de ellos, ni me he informado en esa crónica de la humanidad que algunos llaman internet. Ah, y conste también que esta lejanía emocional y geográfica – me protegerá contra el peligro de que me escupen en la copa de pacharán el próximo sábado noche en la Alameda – es uno de los motivos porque me ha caído tamaña responsabilidad de reseña.
No me pidan juzgar a partir de un trozo de dedo si una señora es bella o fea
Empezamos mal. Empezamos con Guillermo Aguirre (Bilbao, 1984), pero no con un relato sino con un capítulo de la novela Leonardo. Y qué quieren que les diga. El antólogo, Juan Gómez Bárcena, defiende en el prólogo «la pertinencia de incluir no sólo relatos sino también fragmentos de novela» para no «prescindir de la aportación de autores relevantes», pero descarta los relatos de estos mismos autores por no estar a la altura de sus obras más largas. Meter un relato malo en lugar del fragmento de una novela buena habría sido «un desprecio al propio género del relato, que habría quedado relegado al papel de escaparate, de recurso comodín para que los novelistas pudieran demostrar su valía». ¿Y a qué ha quedado relegado, díganme ustedes, si se mezclan relatos de verdad, es decir el más noble y el más difícil de los géneros literarios, con un conjunto de páginas arrancadas de su medio natural? Esto no quiere decir que Leonardo sea una mala novela. Pero no me pidan juzgar a partir de un trozo de dedo si una señora es bella o fea.
Yo mataré monstruos por ti, de Víctor Balcells Matas (Barcelona 1985) sí es un relato, apenas tres folios, construido como un recuerdo infantil sobre la muerte del abuelo. Lo malo es que se lee como si fuera realmente un recuerdo infantil, como si relatar una sensación personal fuera toda la pretensión del autor. Lo que en los talleres de literatura llaman un ejercicio de estilo. Similar al de Aloma Rodríguez (Zaragoza, 1983) en Delfines: si alguien necesita diez líneas para describir las diversas relaciones entre abuelos, padres y tíos de su familia para relatar un entierro, es que aún le falta reemplazar el álbum familiar por la creación de personajes.
Y tampoco pasan de ejercicio las elucubraciones sobre un esqueleto de clase de anatomía que hace Almudena Sánchez (Mallorca, 1985) en Cualquier cosa viva. Ni mucho menos La última obra de arte, un monólogo ante mamá que Juan Soto Ivars (Águilas, 1985) colocó de prólogo a una novela – nos informan – y que tampoco quisiera juzgar. La novela, digo.
Muy distinto es En la antesala, de Matías Candeira (Madrid, 1984). Esto sí es un relato construido con ganas. Con ganas terriblemente malvadas. No me va mucho el gore, pero aquí se destila con más sorna que unas gotas de cabernet-sauvignon envenenado en un decantador de cristal de bohemia.
Los hombres que miran, de Irene Cuevas (1991), se inscribe más bien en una corriente minimalista, que relata poco, pero consigue crear una ambientación sutilmente erótica, al menos original. Al igual que Marta González Luque (Santander, 1984) en Vietnam: aquí el ambiente recrea una opresiva soledad adolescente que deja huella. Más, en todo caso que Cristian Crusat (Ibiza, 1983) con Piedras, donde parece haber una historia que pugna por salir, sin alcanzar más que otro ejercicio de estilo. Aunque, eso sí, mejor que Romperse, de Aixa de la Cruz (Bilbao, 1988), que se queda en una única escena de un deportista obsesionado con su alimentación: un retrato psicológico, sí, pero un retrato no es un relato.
O prueben leerse Verlaine hijo de María Folguera (Madrid, 1984) prescindiendo de la palabra Verlaine, que parece más un reclamo publicitario que otra cosa: queda una confusa reflexión sobre violencia familiar y homoerotismo, demasiado confusa.
El mono de circo heroinómano y ladrón de sombreros acierta al buscar la incredulidad del lector
La viuda, de Jenn Díaz (Barcelona, 1988) es otro capítulo de novela, pero no lo adivinaríamos si no lo advirtieran: sí tiene forma de relato. Eso sí, basado en algo que parece poco más que un chascarillo de pueblo ambientado en ese espacio-tiempo indefinido que tiene la ventaja – para el escritor, no para el lector – de que no hay que intentar ser realista, pero no nos queda claro para qué sirve aquí el irrealismo. En eso acierta Julio Fuertes Tarín (Valencia, 1989), con un inverosímil mono de circo heroinómano y ladrón de sombreros en Una deslumbrante muestra de esplendor heterogéneo: aquí, la incredulidad del lector es precisamente el efecto buscado y bien construido.
Y queda por dilucidar qué pretende Cristina Morales (Granada, 1985) con Yo no iba a venir, un relato, perdón, otro capítulo de novela, en el que describe, nombres reales y correos electrónicos incluidos, su participación en una mesa redonda para escritoras. ¿Denunciar el machismo inherente a la promoción literaria oficial, por crear mesas redondas aparte para escritoras? ¿lucirse un poco al sol del nombre de Juan Bonilla? ¿hacerse la graciosa? En todo caso, no hacer literatura.
Bien. Me quedo con Candeira y con Tarín. El resto, al menos en las facetas que muestra de ellos Bárcena, parece escogido para confirmar la segunda frase del prólogo de éste: «que las nuevas generaciones no son capaces de generar literatura de calidad».
Pero esperen. Hay una segunda oportunidad. Vamos a la repesca.