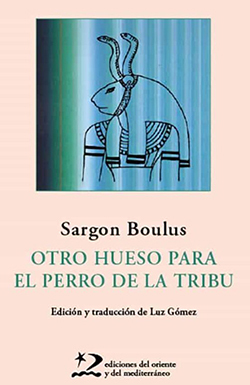La calle de los sueños
Ilya U. Topper
![]()
Bagdad
– Diciembre 2003 –
I
La posguerra
Bagdad es una ciudad desolada que se acurruca en la orilla del Tigris. En diciembre hace frío en Bagdad y la lluvia ciega los pocos cristales que quedan en las ventanas.
Los charcos se han hecho dueños de las calles y a veces hay que mirar bien para saber si son de agua o si son de petróleo, ese petróleo que gotea de los generadores que se alinean en todas las aceras e intentan mantener viva la red eléctrica de la ciudad, el calor, la luz. Sobre todo la luz. Bagdad en diciembre es una ciudad oscura, muy oscura, donde casi nadie se atreve a salir a la calle a partir del atardecer.
Bagdad ardió bajo las bombas hace siete meses, pero desde que se apagaron las llamaradas, nadie ha quitado las cenizas, nadie ha vuelto a pintar las paredes ennegrecidas, nadie ha plantado nuevos arboles en el lugar de las palmeras a las que las bombas le arrancaron las frondosas cabezas.
Nadie sabe de sus amigos porque los teléfonos han dejado de existir desde hace siete meses
Bagdad es una ciudad en posguerra y vive a un ritmo fugaz, ansioso, frágil, desesperado. Las calles se asfixian bajo los millares de coches que traen semana tras semana desde Kuwait y Alemania, pero no dan abasto para comunicar a los seis millones de personas que se aglomeran a ambas orillas del Tigris: nadie sabe de sus amigos porque los teléfonos han dejado de existir desde hace siete meses. Como también dejaron de existir la electricidad diaria, los medicamentos, el agua limpia, los camiones de la basura. Los habitantes de Bagdad sobreviven entre los esqueletos de lo que fue ciudad, su jardín, su hogar y su cárcel.
En primavera el cielo empezó a escupir fuego para romper los barrotes, pero resulta que tras los muros fragmentados de la prisión sólo se adivina un horizonte de fango, basura y petróleo encharcado. Las mercancías afluyen a esta ciudad como el agua de la lluvia afluye al Tigris, pero nadie sabe que hacer con los electrodomésticos nuevos en una casa sin luz, nadie sabe para que regalar una muñeca a una niña que perdió los brazos bajo los bombardeos, nadie sabe que hacer con la comida que sobra en todos los mercados si no puede trabajar el día de mañana y quizás ni siquiera llegar a casa sin que le asalten en la esquina.
Quienes antes tenían todo menos la libertad, ahora ya no tienen nada, excepto la libertad
Quienes antes tenían todo menos la libertad, ahora ya no tienen nada, excepto la libertad. Una libertad pagada en sangre, en cadáveres de niños, en miembros arrancados, en heridas que no quieren cicatrizar. Una libertad vigilada por vehículos blindados con largos cañones, por hombres, casi adolescentes, en uniformes color de arena que hablan un idioma extraño y disparan cuando se asustan. Hombres, casi adolescentes, con gruesos fusiles que noche tras noche rompen la puerta de alguna casa con dinamita para llevarse presos a todos los varones y encerrarlos para meses en una prisión que no se llama Guantánamo porque no está en el Caribe. Así que a los habitantes de Bagdad les timaron con cruel indiferencia, porque tras tanta sangre pagada ahora ya no tienen nada, y ni siquiera la libertad.
Cuando los habitantes de Bagdad pasan frente a los tanques y a los hombres en uniforme color de arena, no les reprochan que hace siete meses desembarcaran para dar por finalizada la tiranía. No los odian por lo que hicieron entonces sino por todo lo que desde entonces no llegaron a hacer: devolver la vida a la ciudad en escombros. Cae la noche sobre Bagdad y se adivina que va a ser una noche muy larga, quizás la más larga.
II
Soldados
Hay un soldado que monta guardia en una ciudad que se llama Bagdad y que él no conoce, entre gente cuyo idioma no entiende, en un pais cuyo lugar en el mapa y en la historia ignora. Hay un soldado que tiene frío bajo el uniforme, el chaleco antibalas, el casco de acero, las correas de su metralleta y su cinturón de balas. Tiene frío porque su país queda muy lejos, casi al otro lado del globo, y no le dejan siquieran llamar por teléfono a sus padres sin que el sargento esté delante. Tiene frío porque quizás aun no haya cumplido los dieciocho años, en su país tal vez no tendría aún edad de conducir un coche, y aquí tiene edad de matar.
Al soldado lo miran con desprecio, miedo y compasión. Más desprecio que miedo y más compasión que desprecio
Hay un soldado que en un control militar cualquiera debe vigilar los coches que pasan y ni siquiera sabe qué es lo que debe controlar y qué decir a la gente cuyo idioma no entiende y que le miran con una mezcla de desprecio, de miedo y de compasión. Más desprecio que miedo y más compasión que desprecio: porque ellos saben que tienen la razón de su lado, la historia, el mapa y el futuro, y él sólo las armas. Unas armas que dan un frío terrible.
Hay un soldado que en el control militar se asoma a la ventanilla de un coche cualquiera y al comprobar que el conductor habla inglés, se abre el chaleco antibalas para mostrar su nombre y apellido sobre la camisa y dice: me llamo John Smith. No soy enemigo de la gente de Iraq, no quiero ser enemigo de nadie. Por favor, dígales a los demás que no me maten.
Hay un soldado que oye un ruido extraño y en un acto reflejo curva el dedo en el gatillo de la metralleta. Cuando descubre que ha disparado sobre un niño, se desespera. Quiere pedir perdón a los padres, y el general no se lo permite. Quiere quitarse el uniforme y volver por donde vino para nunca más tocar un arma y el general no se lo permite. Quiere llorar y no le dejan. Hay un soldado que dirige la metralleta contra la propia sien y vuelve a curvar el dedo en el gatillo. Hay cincuenta soldados que prefieren matarse a si mismo, antes de que les obliguen a seguir matando a los demás.
Hay un padre de un soldado muerto en Iraq que recorre Bagdad para hablar con los niños iraquíes y pedirles perdón
Hay un soldado que está de patrulla y al pasar por las calles de una ciudad que no conoce pero que se llama Bagdad, ve la puerta de un café internet. El soldado se asegura de que nadie le observa antes de meterse dentro y escribir un rápido y clandestino mensaje a sus padres para contarles la realidad. Una realidad muy diferente de la que sale en las televisiones de su lejano país. Una realidad en la que han muerto centenares de sus compañeros sin que nadie, nunca, haya querido dar cuenta.
Hay un padre de un soldado muerto en Iraq que recorre Bagdad para hablar con los niños iraquíes y pedirles perdón porque su hijo les disparara. Hay un padre de un soldado que se desespera cuando ve que a estos niños les faltan brazos, piernas y ojos por las bombas de racimo que su hijo o los compañeros de su hijo lanzaron desde los aviones. Hay un padre de un soldado muerto en Iraq que llora con los padres de estos niños porque comprende de repente que su culpa no es la de haber permitido que su hijo muriera en el desierto sino la de haber permitido que fuera a matar. Hay un padre que comprende de repente que el imperio en el que vive está edificado sobre soldados que mueren de miedo y que matan por miedo.
III
La calle de los sueños
Al doblar la esquina, la calle se abría como una promesa. Aquí, la luz funcionaba y las farolas iluminaban la calzada, casi limpia. Había poco fango a lo largo del bordillo. Los escaparates se presentaban como entradas a un mundo de fantasía, casi impensable en este contexto: collares y pulseras de oro, relojes, maniquíes vestidos con blusas rojas y vaqueros, sugerencias de un corte de pelo atrevido, cristalería de bohemia, electrodomésticos relucientes, los anuncios de refrescos, la ventana de un café de internet.
Delante, en la acera, se habían puesto los chicos que vendían la version barata y asequible de este extraño paraíso: jabones importados de lejanos países, perfumes, peines y broches, mecheros plateados, jerséis con logotipos conocidos, chaquetas de falso cuero, revistas con brillantes portadas de color, jovenes pinos o cipreses: la navidad estaba cerca. También en Bagdad.
La gente pasaba, apresurada, bebiendo el tacto de las telas, la ropa que no podrían comprar en la vida
La gente pasaba, apresurada, bebiendo con los ojos y los dedos el tacto de las telas, la ropa que quizás no podrían comprar en la vida, y mucho menos llevar puesta en una calle de Bagdad, pero que estaba ahí. Lo importante era que estuviera ahí. Atestiguaba con su sola presencia que lejos de aquí, muy lejos, tras veinte fronteras infranqueables, el mundo seguía existiendo. Que había personas que podrían llevar, y no sólo en sueños, estas mechas rubias o esta blusa escotada, enchufar a la pared aquella batidora, viajar en un coche que conservara todos sus faros, y parar en una gasolinera sin necesidad de esperar turno durante ocho horas. Que el planeta no se había reducido, definitivamente, a los muros carbonizados, las ventanas de cristales destrozados, los barrizales y los charcos que se abrían en el suelo de la ciudad nada más doblar la esquina, cualquier esquina.
Resistían a la última amenaza: al peligro de que la guerra lograra destruir, encima, sus sueños
Todos sabían que dentro de escasos minutos tendrían que volver a las tinieblas de una ciudad arruinada pero durante el breve paseo por la acera, sorteando cuidadosamente las mercancías esparcidas, agradecían la ilusión de sentirse parte de un mundo en el que aún existían los sueños. Todos se habían resignado a que morir era fácil y quizás inmediato entre los tanques de un ejército extraño y ajeno, los disparos de quienes lo combatían, las explosiones diarias de coches cargados de dinamita, los revólveres de aquéllos que aprovechaban el tiempo sin ley para adueñarse de todo lo que la guerra no había convertido aún en cenizas. Pero resistían heróicamente, día tras día, a la última amenaza de esta sangrienta contienda: al peligro de que la guerra lograra destruir, encima, sus sueños.
Quienes pasaban por la calle Karrada Dájil de Bagdad, sabían que sólo quien sigue soñando puede sobrevivir a la guerra sin dejar de ser humano. Por eso se atrincheraban tras un maquillaje reluciente, se ponían una cazadora vaquera como si fuera un chaleco antibalas: porque su último refugio, su postrera línea de defensa, era soñar con que ellos, ellas, en el fondo no eran diferentes de los habitantes de París, Berlín o Lisboa. Que tenían los mismos derechos y el mismo futuro. Y que, después de todo, y pese a mil bombardeos, Bagdad jamás podía ser condenada a muerte y borrada de la memoria.
·
·
© Ilya U. Topper | Textos escritos en Bagdad en diciembre de 2003 y leídos por María Quirós en la sección Una gaviota en Madrid del programa Océano Pacífico · Cadena Dial | 8, 15 y 22 de diciembre 2003
·
·
¿Te ha interesado esta columna?
Puedes ayudarnos a seguir trabajando
| Donación única | Quiero ser socia |
 |