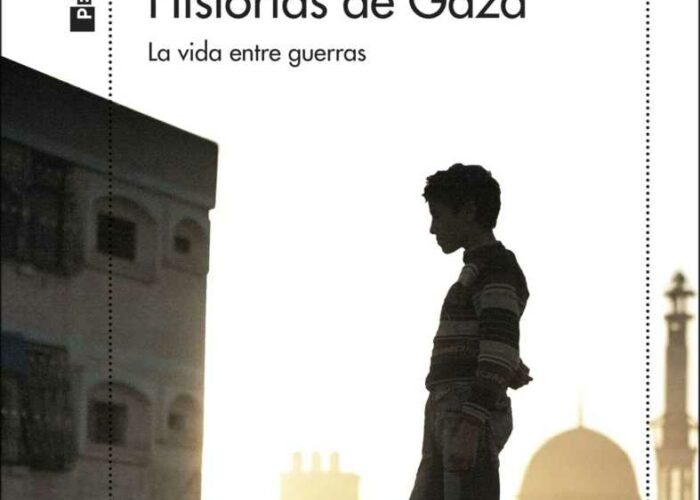Antonio Serrano Cueto
M'Sur
El rapto fundacional

En la Cádiz que fue fenicia, griega y romana vino a nacer hace 51 años Antonio Serrano Cueto, aunque su graduación en Filología Clásica fue en Sevilla. Hoy, como profesor de la Universidad gaditana, compagina las tareas académicas –destacan sus estudios de Fernando de Arce y Polidoro Virgilio– con su quehacer como escritor. Serrano Cueto ha ejercido así la poesía (No quieras ver el páramo, Son caminos), la narrativa (Fuera pijamas, Zona de incertidumbre) y los géneros híbridos, como en el volumen Papeles secundarios. Sus últimas entregas han sido una curiosa antología de vocación mediterránea, Después de Troya. Microrrelatos hispánicos de tradición clásica, y el libro de relatos breves París en corto, fruto de una larga estancia del autor en la capital francesa.
En esta ocasión propone un recorrido por las mujeres de la mitología clásica en el Mediterráneo, desde Medea hasta Calipso, pasando por Helena, Circe, Ariadna, Dido, Europa… Historias a menudo terribles, marcadas casi siempre por el signo del rapto, que han acabado formando parte del imaginario fundacional de Occidente e inspirado infinidad de relatos y obras de arte posteriores en múltiples culturas. Y al mismo tiempo, se trata de una galería de féminas asombrosas, cuyos perfiles y peripecias siguen, aún hoy, apasionando a aquellos que curiosean en las viejas leyendas del Mare Nostrum.
[Alejandro Luque]
···
···
Por el mar se las llevaron
Mujeres de la mitología clásica en ruta por el Mediterráneo
···
···
No solo los mortales son hijos del asombro. Si prestamos oído a la fabulación de Apolonio de Rodas, el día en que los cincuenta héroes griegos comandados por Jasón botaron la nave construida por Argos (carpintero de ribera inspirado por Atenea), los dioses asomaron sus rostros entre las nubes para contemplar el prodigio de la primera navegación marítima. Igualmente admiradas debieron de sentirse las Nereidas que Catulo situó en su poema al paso espumeante de la embarcación, pues emergieron de las profundidades para contemplar de cerca el portento. Porque dioses y Nereidas sabían que el mar defiende sus misterios emboscado en formidables asechanzas, de las que ni siquiera estarían a salvo los semidioses de la nave Argo.
A decir verdad, los marineros griegos no necesitaban recordatorios. Evitaban las salidas a mar abierto y optaban por la navegación de cabotaje. Era más seguro tener un horizonte cierto, una costa visible que brindase un puerto ocasional en caso de peligro y refugios oportunos para pernoctar cuando anocheciera. Y si el Mediterráneo, cercano y familiar pese a todo, infundía temores tales, mucho más temible era el Océano circunterrestre. Hesíodo lo tenía por un río inmenso al otro lado del cual la noche extendía su manto infinito de oscuridad. Para Pomponio Mela, de esta gran masa de agua que rodeaba Europa, Asia y África nacían, como afluentes, los mares intercontinentales: Mediterráneo, Golfo Pérsico, Caspio y Rojo. Pues bien, allí adonde las naves negras no llegaban, llegaba el pájaro de la imaginación.
Por eso en los dominios del Océano, y en buena medida en el extremo occidental del Mediterráneo, pasadas las Columnas de Hércules (Estrecho de Gibraltar), se ubicaron islas y tierras fabulosas, a menudo habitadas por seres monstruosos: el jardín de las Hespérides, Eritía (Gerión), Sarpedonia (Gorgonas), las islas de los Bienaventurados, la Atlántida, Cerne, Panquea, Hespera, etc.
También en el otro extremo, en los confines de oriente, cabía imaginar lugares y razas extraordinarios. Como el reino de Eetes en la Cólquide (hoy Georgia), en la costa este del Mar Negro, el país donde se custodiaba el vellocino de oro que era razón y meta del viaje de los esforzados argonautas.
Aun cuando este era el único propósito con el que partió desde Yolco, en la región de Tesalia, Jasón no se llevó sólo el ambicionado vellón del carnero. A su partida de la Cólquide la nave portaba otro preciado botín: la joven hechicera Medea, hija de Eetes, que había ayudado al extranjero y traicionado a su familia y su pueblo. He aquí un dilema trágico de larga fortuna literaria: un extranjero, rey o príncipe, arriba por mar a una tierra lejana y allí enamora a una princesa o reina, que ha de elegir entre secundar los planes del desconocido y escapar con él, o permanecer fiel a los padres, como exige la sagrada pietas.
En la elección del primero está la sustancia literaria. Si se tratase de un mero acuerdo matrimonial, no habría tragedia. Sin embargo, la elección suele ser traumática porque implica, de una parte, la traición de la familia, dado que el extranjero no alberga buenas intenciones; de otra, consecuencias dramáticas. La huida de Helena de Esparta, esposa del rey Menelao, si es que hubo consentimiento (la versión más extendida califica el asunto como rapto por obra del troyano Paris), desencadenó la guerra más cruel y duradera de aquel tiempo legendario y sumió en la ruina la ciudad de Troya, plaza inexpugnable hasta entonces.
La fuga de Medea con Jasón originó una serie de desgracias en cadena: el asesinato de su hermano Apsirto y el de Creúsa de Corinto, rival en el amor de Jasón; y, lo peor de todo, su propia destrucción como madre infanticida. En cuanto a Ariadna, su historia con Teseo terminó con el abandono de la joven cretense en la isla de Naxos. Nada menciona Homero sobre el viaje de Helena y Paris a su salida de Esparta. Es de suponer que con vientos favorables en tres o cuatro jornadas podrían haber alcanzado las costas de Troya, siendo así que solo mediaba una parte del mar Egeo.
Sin embargo, los dioses se complacían provocando tormentas, derivas y extravíos que prolongaban, a veces durante años, la navegación de los humanos. Odiseo es el paradigma. Algunas fuentes sostienen que la nave de Paris fue desviada por voluntad divina hacia Egipto y que desde allí navegó hasta Fenicia (actual Líbano), donde el troyano conquistó y saqueó Sidón. Es testimonio homérico que de esta ciudad procedían los hermosos peplos, bordadura de las mujeres fenicias, que se llevó al palacio de Troya, uno de los cuales, el de mejor factura, fue ofrendado por la reina Hécuba a la diosa Atenea en el fragor de la batalla.
La navegación de Medea desde la Cólquide resultó más larga y azarosa. Como en el caso de los periplos de Odiseo y de su imitador el troyano Eneas, tanto a la ida como a la vuelta los argonautas recalaron en islas maravillosas y hubieron de encarar incontables peligros. La nave no regresó sobre su estela por el Bósforo, el Mar de Mármara y el estrecho de Dardanelos, sino por un itinerario alternativo más al norte que duró varios meses y combinaba vías fluviales y rutas marítimas. Navegaron hacia el oeste por el cauce del antiguo río Istro (hoy Danubio) hasta alcanzar el mar Adriático, ya que en la época de Apolonio de Rodas se creía en la existencia de una vía de salida del Istro al Mediterráneo. Luego continuaron hacia el sur por un buen trecho del Adriático, pero una tempestad los arrojó de nuevo hacia el norte. Penetraron por el río Erídano (el Po actual) y de ahí pasaron a la corriente del Ródano, que los devolvió al Mediterráneo.
Entonces avanzaron bordeando el este de Córcega y la costa occidental de Italia, cruzaron el estrecho de Mesina, anclaron en las aguas de una isla en la costa occidental griega (posiblemente Corfú) y de nuevos vientos tempestuosos los empujaron mar adentro, hasta las costas africanas de Libia. De ahí pusieron rumbo a Creta y, finalmente, arribaron a su patria, Yolco (hoy Volos), en la ribera oriental de Grecia.
Si este es el trayecto sobre una geografía real, el viaje de los argonautas, como los de Odiseo y Eneas, se trazó en parte sobre un mapa imaginario, salpicado de islas y pueblos cuya identificación histórica es tarea ardua y no pocas veces vana. Por mandato de Zeus, que les exigía expiar el asesinato de Apsirto junto a la maga Circe, se vieron forzados a amarrar en la isla Eea, donde la hechicera Circe, hermana de Eetes, pastoreaba animales híbridos en un paisaje tan bello como inquietante. También fondearon en Esqueria, la isla riquísima de Alcínoo y los feacios, modelo antiguo de hospitalidad.
A su vez los peligros reales para la navegación se asociaron a monstruos marinos que hoy forman parte del legado cultural de Occidente. En la isla Antemusa aguardaban las sirenas de dulce y mortífero canto, mujeres pájaro en la tradición griega, como se aprecia en un stamnos ático del siglo V a. C. que se conserva en el British Museum. (Aún habría de pasar tiempo para que, especialmente a través del género de los bestiarios, fueran sustituidas por las sirenas pisciformes que acabaron imponiéndose en nuestra cultura.)
En el caso del estrecho de Mesina, un paso entre acantilados de tres kilómetros de ancho donde la travesía resultaba peligrosa por los fuertes vientos, las corrientes, los arrecifes y la profundidad de sus aguas, los navegantes debían sortear a Escila, mujer cuya parte inferior estaba compuesta de seis perros feroces, y Caribdis, un vórtice de agua que engullía los navíos y cuanto flotase a su alcance tres veces al día y otras tantas regurgitaba los restos.
Medea, que se había embarcado bajo promesa de matrimonio, estuvo al menos en dos ocasiones a punto de ser devuelta a los colcos, quienes desde el reino de Eetes iban en pos de los argonautas haciéndoles guerra continua y reclamando a la traidora. Sin embargo, y para evitar su deportación, al final fue desposada por Jasón en Esqueria, a instancias de Arete, la esposa de Alcínoo. La deslealtad posterior de Jasón, ya en tierras de Corinto, y la terrible venganza de Medea fueron cantadas en verso trágico por Eurípides y Séneca.
La historia de Ariadna tiene ribetes parecidos: enamoramiento, traición y abandono. Esta vez la travesía marítima solo tuvo lugar en aguas del Egeo, y de nuevo una princesa se enfrentaba al dilema susodicho: el amor a un extranjero o la lealtad (pietas) a la familia. Teseo, príncipe de Atenas, había navegado hasta Creta para acabar con la maldición del Minotauro impuesta por un oráculo. Por tercera vez (en períodos de nueve años), y en expiación de la muerte de su hermanastro Androgeo a manos de los atenienses, el monstruo se cobraba un espantoso sacrificio humano: siete parejas de jóvenes eran embarcados en el puerto del Pireo con rumbo a la isla para ser devorados por la bestia.
Ariadna, hija del rey Minos, se enamoró de Teseo y lo ayudó a escapar del laberinto facilitándole el célebre ovillo de hilo, según la versión más difundida. También hubo, como en la historia de Medea, promesas nupciales que el varón dejó pronto incumplidas. En efecto, de regreso a Atenas, Teseo hizo escala en la isla de Naxos, cuyo nombre ha quedado vinculado para siempre al abandono de la princesa minoica mientras dormía. Que fuese deliberada y pérfidamente, como ha transmitido la tradición, o por imperativo de los dioses nos importa poco ahora. Lo cierto es que de nuevo el mar se ofrecía como territorio de una fuga consentida y antesala de una traición.
Pero a diferencia de Medea, el destino le tenía reservado a Ariadna un compromiso de mayor prestigio: una boda divina. De ahí que las artes plásticas representen con frecuencia a Ariadna sumida en un sueño apacible que no parece preludio de la desdicha. De este modo la vemos en la escultura romana Ariadna dormida que se custodia en los Museos Vaticanos y en Ariadna en Naxos del pintor estadounidense John Vanderlyn. Y es que del primer encuentro con el que será su esposo, el dios Dioniso, solo cabe esperar una experiencia grata, como quiso evidenciar Sebastiano Ricci en Dioniso y Ariadna. Es obvio que los artistas no estaban pensando tanto en el dolor por el abandono insular (el que cantó Catulo en hexámetros latinos), cuanto en el feliz hallazgo en la playa.
En cambio, muy otra será la suerte de Teseo. Desde la playa de Naxos Ariadna contemplaba cómo a bordo de la nave ateniense se alejaba toda esperanza de boda. Su lamento se tornó al final en maldición sobre el héroe y los suyos. Y así lo quiso el destino despiadado (y dicen que a veces justo). Al aproximarse al puerto de Atenas, el héroe se olvidó de que había acordado una consigna con su padre Egeo: cambiar las velas negras por velas blancas que proclamasen desde la distancia la victoria sobre el Minotauro. En consecuencia, el rey interpretó que su hijo había perecido y se suicidó arrojándose al mar, que desde entonces lleva su nombre. Teseo el pérfido, el desmemoriado respecto de su pacto de amor con Ariadna, provocaba así la ruina de su familia precisamente por un olvido.
La escena catuliana de la joven cretense maldiciendo al orillas del mar, con la nave proa al horizonte, es la misma con que Virgilio imaginó a Dido, reina viuda de Cartago, cuando Eneas, luego de enamorarla y yace con ella placenteramente, se hacía de nuevo al mar para llevar a cabo la misión que tenía encomendada: la búsqueda de un emplazamiento para fundar una nueva Troya. El lamento de Dido también contiene una imprecación. La reina convoca a un descendiente guerrero, un vengador nacido de la sangre de su raza que se alce en armas contra los romanos. Ahí está poetizado el embrión dramático de las guerras púnicas y la figura excelsa de Aníbal. La alteración del esquema antes mencionado viene dada por la ausencia del dilema y, en consecuencia, de la fuga marina de la mujer.
Algo semejante sucede en otro episodio célebre de la Eneida: la estancia de los troyanos en la isla de Ogigia, también ubicada en el Océano, donde la ninfa Calipso habitaba en una gruta rodeada por bosques de alisos, álamos negros y cipreses poblados por búhos y alcotanes. Allí, en ese locus amoenus que Jan Brueghel el Viejo pintó hacia 1616 con colores fantasmagóricos, se enamoró del héroe y lo retuvo varios años a su lado, en un intento de que se olvidara del regreso (nóstos), sabedora de que ese riesgo siempre pende sobre las cabezas de los viajeros.
Pero el dios Hermes descendió a la isla para recordar al troyano que tenía inconclusa su misión. Calipso lo vio zarpar con dolor, aunque resignada a la pérdida por la pietas debida a los dioses. Así pues, los encuentros de Eneas con Dido y Calipso, con el recuerdo de Ariadna oteando el horizonte, enseñan que el mar regala la dicha tanto como la arrebata.
De naturaleza distinta fue la navegación de la princesa fenicia Europa, hija de Agenor (o de Fénix, hijo de este, según otras fuentes). El relato principia con la joven en la playa de Sidón en compañía de sus amigas, todas entretenidas recolectando flores. Este acto (la anthología griega) simboliza como pocos la exhibición de la virginidad de las mujeres que lo ejecutan, y constituye una tentación para el dios adúltero y lascivo por excelencia: Zeus. Metamorfoseado en un toro blanco y camuflado en un rebaño guiado por Hermes, seduce a la princesa echándole (cuenta Hesíodo) su aliento de azafrán, de cuyas propiedades afrodisíacas (como el laurel, la ajedrea y otras muchas plantas) dejaron testimonio los escritores de Grecia y Roma.
El mismo Hesíodo afirma que el toro la alzó sobre su lomo de nieve y la transportó por los aires en dirección a Creta. No obstante, la versión del viaje por mar (sobre todo la incluida en las Metamorfosis de Ovidio) es la que ha dejado huella indeleble en la literatura y el arte occidentales.
Las diferencias ahora con los casos anteriores son notables. El lugar del extranjero lo ocupa un dios-toro (o toro sagrado) y la joven no rinde sus amores al visitante, sino que este la engaña en tierra y consigue que ella se acerque, lo acaricie y le ofrezca flores y guirnaldas. Concluido con éxito el cortejo, Europa lo montó a la amazona y el toro surcó el mar como insólita nave. Las ropas ondulantes de la mujer, que se sujetaba asustada a los cuernos del animal, actuaron como vela para acoger el impulso del viento sureño. Creta fue el destino de esta navegación revestida de elementos nupciales: las flores, el vestido como vela-velo nupcial y el rapto en sí, como veremos más adelante. En la isla en que la nodriza Amaltea amamantó a Zeus, la pareja se unió carnalmente junto a una fuente y bajo unos plátanos que desde ese instante serían, por gracia divina, de hoja imperecedera.
Pero el rapto de Europa no es más que la cara narrativa de un recorrido de mayor trascendencia. Se trata de un mito de significación compleja que se ha querido iluminar a partir de la importancia del toro en culturas antiguas. La epopeya sumeria Gilgamesh y la ceremonia minoica de la taurocatapsia (o salto de un atleta sobre un toro) en el fresco del palacio de Cnosos dan cuenta de la relevancia del animal. Más cercano a nosotros en el tiempo, el mitraísmo, religión mistérica y solar que gozó de notable culto en Roma en los siglos II-IV y cuyo meollo sagrado era el sacrificio del toro (tauroctonia) por el dios indoiranio Mitra.
Este acervo religioso y cultural ha propiciado interpretaciones del mito desde todos los enfoques posibles (astronómico, religioso, antropológico, político, psicoanalítico, folclórico). Así el viaje podría representar el trayecto que dibuja el sol en la bóveda celeste: de oriente (Sidón, Líbano) a occidente (Creta); la derivación asiática de la cría bovina y su culto; o la transferencia de formas de gestión política (en especial la monarquía) desde el Mediterráneo oriental a islas todavía bárbaras. A su vez Europa podría reencarnar a la gran diosa madre europea, a la que se asociaban atributos animales, entre ellos bovinos.
La mitología grecolatina abunda en raptos en cuya ejecución participan (como raptores o víctimas) los dos sexos y todas las categorías: dioses, héroes y simples mortales. Baste una muestra. Zeus raptó a Hera, Io, Europa y al mozo Ganímedes; Posidón hizo lo propio con Teófane y con otro mozo, Pélope. Hades se llevó a los infiernos a Perséfone (que, como Europa, recogía flores acompañada por ninfas en un prado). A la misma Perséfone quisieron raptarla Teseo y Pirítoo. Hércules se apoderó del príncipe Hilas. El centauro Neso intentó raptar a Deyanira, esposa de Hércules. El tebano Layo raptó a Crisipo, hijo de Pélope. Eos, diosa de la aurora, raptó a Titono y Céfalo. El viento Céfiro se apoderó de la ninfa Cloris.
Los relatos míticos no hacen sino enmascarar una práctica que debió de darse con cierta frecuencia entre los pueblos antiguos. El historiador Heródoto refiere, atribuyéndolo a fuentes persas, que el rapto de mujeres ajenas motivó las primeras diferencias entre los griegos y los pueblos bárbaros de Asia. Comenzaron los fenicios en la playa de Argos, cuando, después de vender su cargamento, secuestraron a varias mujeres griegas, entre las que se encontraba Ío, hija de Ínaco. En respuesta, los griegos secuestraron a Europa en las playas de Fenicia. Si bien ya estaban igualados, los griegos añadieron un nuevo rapto: el de Medea. Más tarde los troyanos harían lo propio con la espartana Helena.
Según los persas (añade Heródoto), raptar a mujeres era una gran felonía, pero vengar los raptos, una estupidez mayúscula, ya que estas eran raptadas con pleno consentimiento.
La finalidad sexual de los raptos mitológicos y el supuesto consentimiento han seducido a numerosos artistas plásticos, pues en sus obras, ya desde tempranos mosaicos y frescos romanos, la víctima aparece en actitud complaciente y sensual. Así suele presentarse Europa en las numerosas pinturas y esculturas que celebran el mito (Erasmus Quellyn, François Boucher, Henri Matisse, Wladimir Vereschagin, Fernando Botero y Óscar Alvariño, entre otros muchos). Así vemos también a Io en el cuadro de Correggio; a Helena en Jacques Louis David; a la ninfa Cloris en la Primavera de Botticelli; a Ganímedes en Girolamo Da Carpi; a Céfalo en Pierre-Narcisse Guérin…
Esta privación de la libertad femenina a menudo se resolvía en una boda, dado que el rapto y las nupcias llegaron a ser elementos indisolubles. En las bodas de la Roma antigua el cortejo nupcial se iniciaba con la escenificación del rapto de la doncella, acaso como vestigio del legendario rapto de las sabinas. Si bien no se trataba de una práctica generalizada en Grecia, ya que la joven salía por su propio pie de la casa paterna, Heródoto y Plutarco mencionan la boda por rapto como costumbre en Esparta.
Sometidas a matrimonios pactados, las mujeres griegas y romanas eran adolescentes cuando abandonaban el hogar familiar. Y pese a que Catulo y Varrón afirman que las lágrimas que las novias derramaban al ser raptadas eran fingidas, algo de verdadero tendría ese llanto que afloraba cuando se veían obligadas a renunciar bruscamente a la infancia y a entrar en la vida adulta, en la casa de un marido al que, con frecuencia, habían tratado poco o nada y, sobre todo, a ser parte principal en el mundo de la fecundidad.
En este punto cabe preguntarse si los enamoramientos de Helena, Medea y Ariadna no constituyen una versión edulcorada del rapto practicado por los griegos y los asiáticos en sus incursiones marítimas por el Mediterráneo. Un mar entre la realidad y la leyenda, un vasto sendero para el encuentro con el amor o con la violencia del sexo forzoso. Helena, Medea, Ariadna, Dido y Calipso recibieron por el mar a sus amantes, pero, mientras que las tres primeras embarcaron en las naves extranjeras y pagaron un alto precio por ello, la desgracia de Dido y Calipso consistió precisamente en lo contrario: en permanecer en sus hogares sufriendo la ausencia de un varón que el mar reclamaba.
Con todo, también ellas pagaron el precio del desamor: Calipso con la soledad de la isla y Dido con su muerte por suicidio. El caso de Europa, con su trasfondo religioso, es diferente, sobre todo porque el causante del rapto no arribó a Sidón por mar, sino que descendió desde el Olimpo.
En todas estas historias la osadía de echarse al mar en busca de tesoros o en el afán de conquistar tierras lejanas iba pareja al deseo contrario: volver a su patria. Muchos fallecerían en la empresa y otros, como Paris, Jasón y Teseo, regresarían a salvo y en parte victoriosos, pero para descubrir pronto que sus vidas y la de sus familias habían cambiado para siempre y que el ultraje infligido a una mujer extranjera arrebatada por mar no siempre tenía un final feliz.···
···
© Antonio Serrrano Cueto 2014 · Primero publicado en Caleta (Dic 2015)