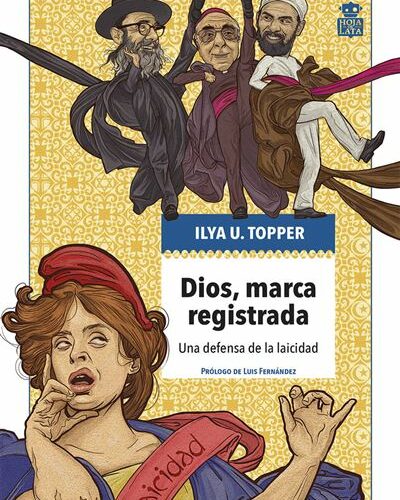Jean Rolin
Crac
M'Sur
Castillos bajo la arena

Para viajar no hace falta, desde luego, una excusa. Pero si se encuentra una buena, puede que el viaje se haga mucho más sabroso. Puede bastar con una coincidencia, como la que un buen día se tropezó el escritor francés Jean Rolin: el hecho de haber pasado parte de su infancia en la pequeña localidad de Dinard, como lo hizo –con algunas décadas de diferencia– el legendario T. E. Lawrence, conocido por la gente leída y los fans de Peter O’Toole como Lawrence de Arabia.
Este es el hilo del que tira Rolin para emprender su propio periplo por Oriente, en concreto para ir tachando de su lista de tareas pendientes la visita a la treintena de fortalezas medievales que constituyeron el índice de la tesis doctoral de Lawrence en Oxford. Las actuales fronteras de Siria, Líbano y Jordania delimitan el espacio en el que el autor del polémico Cristianos y El rapto de Britney Spears traza paralelismos entre el pasado y el presente al tiempo que brinda su mirada personal sobre este sufrido territorio.
Beaufort, el Crac de los Caballeros, Kerak… Nombres que remiten a ese momento histórico sobrepoblado de mitos e invenciones que son las cruzadas. Si Lawrence viajó a pie, únicamente pertrechado con una guía Baedeker y una pistola Mauser, Rolin lo hace con un buen acopio de lecturas y medios más actuales, pero sin renunciar a cierto espíritu aventurero que, caducos orientalismos aparte, sugestiona siempre al europeo que decide emprender el camino hacia Levante.
[Alejandro Luque]
Crac
Lawrence y yo tenemos, al menos, una cosa en común: separados por poco más de medio siglo de distancia, ambos pasamos parte de nuestra infancia en Dinard. Descubrí esta coincidencia mientras leía las cartas de Lawrence traducidas por Étiemble y publicadas por Gallimard en 1948, y lo que más me llamó la atención, además del hecho de que hubiéramos vivido en la misma ciudad —cuyas dimensiones no son como para que muchas personas puedan decir lo mismo—, fue constatar, después de un rápido cálculo, que entre la estancia dinardesa de Lawrence y la mía no había transcurrido más tiempo, quizá incluso algo menos, que entre aquel periodo de mi infancia y el momento presente. Y como en Dinard se produjeron menos cambios, o cambios menos visibles, entre finales del siglo XIX y mediados del siglo siguiente que entre aquella época y la nuestra, es probable que entre la ciudad actual y la de mi infancia haya más diferencias que entre esta última y la ciudad que conoció Lawrence. Lo que equivale a decir que Lawrence y yo conocimos casi la misma ciudad y, por si fuera poco, exactamente a la misma edad.
La familia de Ned —el apodo de Thomas Edward Lawrence— se estableció allí en 1891, huyendo del oprobio que había caído sobre ella en Gran Bretaña como consecuencia de la conducta reprobable del padre, que algunos años atrás había abandonado a su legítima esposa y desaparecido con la institutriz de sus hijas. En esa época, los balnearios de la costa Esmeralda estaban en su mejor momento, en particular entre el público del otro lado del Canal de la Mancha. Incluso disponían de una pequeña iglesia anglicana, sobre cuyos bancos yo me senté a menudo, fuera de las horas de oficios; y las instalaciones auspiciadas por el conde Rochaïd Dahdah, un millonario libanés, le confirieron lo esencial de lo que todavía hoy constituye su encanto pasado de moda.
E incluso si no fue antes de 1900 —mientras la familia ilegítima, desafiando el oprobio y atravesando la Mancha en sentido contrario, se había instalado hacía cuatro años en Oxford, con el fin de procurar a los cinco hijos las condiciones de una educación compatible con los prejuicios de clase de sus padres— , incluso si no fue antes de 1900 cuando el camino de ronda que bordea la punta del Moulinet fue abierto al público, hay razones para pensar que el joven Ned, desafiando su inaccesibilidad, se aventurara por este camino y trepara de alguna manera (seguramente ayudándose con pies y manos, como hará más tarde para escalar las murallas del Crac) por entre los peñascos en que está suspendido, hasta abarcar en su totalidad el panorama que se extiende desde el cabo Fréhel a las murallas de Saint-Malo, que yo iba a descubrir medio siglo más tarde, prácticamente idéntico; un panorama de una belleza sin igual en el mundo (y de una tristeza también sin igual, pero esto por razones privadas de las que Ned no podía tener idea).
Aunque sin duda no será en Dinard, sino algunos años más tarde, en Karkemish, a orillas del Éufrates, en compañía de sus colegas arqueólogos y de Dahoum, su joven ayudante sirio, cuando Lawrence conocerá los momentos más felices de su existencia —o más bien, los raros momentos felices de esta—, eso no le impedirá volver en varias ocasiones durante la primera década del siglo XX, mientras recorre Francia en bicicleta para documentarse sobre la arquitectura militar de la Edad Media. En una carta a su madre escrita en Dinard con fecha viernes 24 de agosto de 1906, Ned evoca la excursión que acaba de hacer al castillo de Fougères, con un calor como jamás había sentido antes (pero que retrospectivamente, en las arenas del Néguev o del desierto sirio, le habría parecido sin duda ligero, suponiendo que hubiera conservado el recuerdo). A pesar de que en las cartas a su madre —la cual se mostraba muy propensa, durante su infancia, a utilizar el látigo— se abandone, en ocasiones, a aburridas descripciones de los edificios que acaba de visitar —la descripción en varias páginas del castillo de La Hunaudaye (durante mi infancia un lugar habitual de excursiones familiares) es un modelo en el género—, en la del 24 de agosto se permite algunas consideraciones más banales, no solamente sobre el tiempo que hace, sino también sobre su alimentación principalmente frugívora —«soberbio festín de moras, eran enormes […], y abundantes, ya que los bretones no las comen»—, y sobre los trastornos de su digestión: «Me hice polvo el estómago comiendo demasiadas ciruelas el miércoles, los efectos los noto hoy». Curiosamente, a pesar de que esta excursión sea muy anterior al desarrollo de la ganadería intensiva porcina y avícola, y la consiguiente contaminación de los acuíferos, Lawrence se queja de la dificultad para conseguir «algo decente para beber», añadiendo que «no se puede encontrar leche en ninguna parte, y agua de Seltz solo de cuando en cuando». Aunque sería una suerte, me parece a mí, que en aquellas fechas se pudiese encontrar agua de Seltz en Bretaña, incluso de cuando en cuando. Es cierto que su predilección por estos dos brebajes es tal que, cinco años más tarde, en Karkemish, aquejado de una crisis aguda de disentería, tan agotado que «apenas puedo levantar la mano para escribir esto», anota en su diario que, cuando se encontraba mal, había soñado con leche y con agua de Seltz. «Sublime», añade. Luego leemos: «Sobre las seis, me alimenté de aroroute —debe de tratarse de arrurruz, una planta tropical de la que se extrae una fécula con propiedades astringentes— y de leche».
En una carta dirigida a su madre dos días después de la anterior, Lawrence menciona el nombre de sus anfitriones en Dinard, los Chaignon, una pareja con la que sus padres habían hecho amistad en su exilio bretón. «Creo que soy tan fuerte como el señor Chaignon», escribe en su carta del 26 de agosto, «le pondré a prueba uno de estos días». «Las gentes de aquí», continúa, «dicen que soy mucho más delgado que Bob —uno de sus hermanos—, y que tengo mejor acento». Sin embargo, la grasa de Bob, a su juicio, «vale más que mis músculos, excepto para la señora Chaignon, que ha quedado impresionada al ver mis bíceps cuando me bañaba. Dice que soy un Hércules».
Un año después, en agosto de 1907, Lawrence está de nuevo de paso por Dinard, y no ha perdido nada de sus bíceps. Después de buscar alojamiento en «cinco hoteles que estaban todos llenos», escribe a su madre en una carta enviada desde Mont-Saint-Michel, «como ya eran las ocho de la tarde, fui a casa de los Chaignon […]. Todos a una me recibieron con gritos de bienvenida». (Quizá debido a la hospitalidad de los Chaignon, por una parte, y por otra a su propio dominio de la lengua francesa, Lawrence se confesará menos francófobo de lo que convenía a un oficial británico de su época, excepto en sus juicios sobre la política de Francia en Oriente Medio durante la primera guerra mundial y los años siguientes, política que, sin duda, merece ser juzgada con severidad, pero ni más ni menos que la de Inglaterra en el mismo contexto.)
«El señor Corbel estaba con ellos», continúa, «y se ha quedado estupefacto al saber de dónde venía» (venía de Angers, donde había dormido la víspera). «Doscientos cincuenta kilómetros, oh là là!, qué maravilla. ¡Doscientos cincuenta kilómetros!» (Todo esto en francés en el texto). La carta no precisa si, durante su estancia en casa de los Chaignon, Lawrence volvió a bañarse, pero puesto que estamos en el mes de agosto hay que suponer que sí. Lo cierto es que en un artículo publicado el 31 de julio de 2013 en el periódico Ouest-France, un especialista en historia local, Henri Fermin, se ocupa de la cuestión de Lawrence y el baño y nos da algunos detalles sobre el asunto que me resultan desconcertantes: detalles que, junto con su infancia dinardesa, acaban por vincularme indisolublemente al autor de los Siete pilares de la sabiduría, al menos en lo que respecta a los placeres balnearios. Porque al joven Ned, nos dice Fermin, le gustaba nadar «lejos de la multitud de Saint-Énogat» (el barrio de Dinard en el que los Chaignon tienen una casa), en «una pequeña playa a los pies del castillo Hebert». Y si uno consulta Google Maps, o cualquier otro mapa detallado, no hay confusión posible: la única playa situada a los pies del castillo Hebert es la que se distingue a la izquierda de la punta de la Goule aux Fées, y que un espolón rocoso divide en su parte más alta, de tal manera que cuando sube la marea se acaban formando dos playas. Pues bien, esta playa es precisamente a la que nosotros solíamos ir en familia, en los años cincuenta y hasta principios de los sesenta, por las mismas razones que el joven Lawrence (para «huir de la muchedumbre de Saint-Énogat»), y es también la que yo frecuentaré solo, fuera de temporada y de cuando en cuando, durante el breve periodo, en los últimos años del siglo pasado, en que tuve un estudio en Dinard, habilitado en las dependencias del servicio (y no en las «cuadras», como pretenden los agentes inmobiliarios, pensando que los eventuales compradores preferirán, sin duda, compartir las instalaciones de los caballos antes que las de los criados) de esta gigantesca villa, que se torna aterradora cuando, deshabitada como está, cae la noche en invierno y se sume en la oscuridad. La casa la construyó en 1878 el conde Rochaïd Dahdah, de manera que el joven Lawrence debió de conocerla en su estado original, y se reformó después de la primera guerra mundial bajo la égida del conde y la condesa de La Rochefoucauld, y siempre se la conoció como el castillo de las Deux-Rives.
Continuando con los baños, Lawrence evoca otro, durante un nuevo viaje por Francia —unos tres mil ochocientos kilómetros en bicicleta esta vez, a razón de aproximadamente ciento sesenta kilómetros al día—, en una carta a su madre fechada en Aigües-Mortes el 2 de abril de 1908. En el año de su veinte cumpleaños, Ned ha puesto el listón algo más alto que en sus anteriores excursiones: ha atravesado el Macizo Central, bordeado los volcanes de Auvernia, que ha encontrado «curiosos» y feos», y ha sufrido enormemente en el ascenso hacia Le Puy, antes de descansar un poco en la bajada hacia el valle del Ródano, que ha bordeado, para después visitar el claustro de San Trófimo en Arlés, cuya belleza encuentra «absolutamente inimaginable», y no lejos de allí, la abadía de Montmajour. Ha divisado el Mediterráneo por primera vez desde las alturas de Les Baux (y en esta ocasión, como buen alumno de Oxford, no ha podido evitar la cita de Jenofonte, ¡thalassa, thalassa!, reproducida en su carta en caracteres griegos), luego ha ido desde Les Baux a Saint-Gilles y, finalmente, Aigües-Mortes, «un lugar encantador, una vieja, vieja ciudad, acurrucada todo a lo largo de sus viejas calles, y sin ninguna casa en el exterior de sus viejas murallas», pero a sus ojos una ciudad venerable, puesto que «de esta ciudad partió San Luis hacia las cruzadas».
«Era un día agradable, cálido y soleado, soplaba un ligero viento […]. La playa era de arena dura y se perdía en el horizonte, y la arena estaba ondulada como el mar […] Hacía mucho calor, pero no era desagradable, y el agua resultaba deliciosamente refrescante.»
Sin embargo, para Lawrence no se trata únicamente de disfrutar del frescor del agua —a pesar de ser este uno de los raros placeres que se concede de buen grado, como vamos a ver a lo largo de su existencia—, en un día abrasador y después de una noche siendo devorado por los mosquitos.
«Era consciente», escribe también en esta carta de 1908, «de haber alcanzado finalmente el camino del Midi y de todo el glorioso Oriente […]. ¡Oh! Tendré que volver a bajar por aquí y seguir más lejos […]. Este encuentro con el mar ha estado a punto de hacerme perder el equilibrio […]. Supongo que ahora conozco mejor que Keats lo que sentía Cortés, silencioso sobre un pico de Darién.»
«It was almost as if he were describing a religious epiphany. In a way he was» comenta Scott Anderson en su Lawrence in Arabia: era casi como si evocara una revelación religiosa. Y de eso era de lo que se trataba, en cierto sentido.
No es que sienta por las tumbas, ni siquiera por las de los héroes o los personajes que han dejado una huella en la historia, ningún tipo de inclinación especial, pero es un hecho que he visitado la de Lawrence en Moreton, en el Dorset, y, en otro contexto muy diferente, la de Saladino en Damasco.
«Los animales ardían y no se podía pisar la hierba», anoté aquellos días. Y, en efecto, así podría describirse la situación que predominaba en el Dorset, entre otros condados, en la primavera de 2001, durante el momento más crítico de la epidemia de fiebre aftosa (en inglés foot and mouth, pie y boca) que azotó aquel año Inglaterra. Para prevenir su propagación, seis millones de vacas, de corderos y de cerdos fueron sacrificados y reducidos a cenizas en gigantescas hogueras, mientras a lo largo de las carreteras rurales unos carteles recordaban cada cierta distancia, por las mismas razones, la prohibición tajante de poner los pies en la hierba, salpicada en aquella estación de narcisos y prímulas, cuya profusión multiplicaba las ganas de retozar en ella. Es una sensación extraña, y difícil de aceptar por mucho que esté fundamentada, la de estar condenado al confinamiento en el habitáculo de tu coche, mientras circulas, en primavera, por una carretera rural. Incluso en el interior del pueblo de Moreton, las extensiones de hierba —y ese era el caso del cementerio de Moreton, como de la mayoría de los cementerios ingleses— eran objeto de la misma prohibición, que el fotógrafo con el que viajaba y yo mismo tuvimos que infringir pasando por encima de la cinta amarilla que delimitaba el perímetro, como el de la escena de un crimen, para introducirnos en aquel paraje, que nos llevaría a la tumba de Lawrence. Allí constatamos que figuraban en ella dos inscripciones, una en inglés y la otra en latín, ambas de inspiración cristiana, cuya banalidad no hacía justicia a la agitada vida de su inquilino. No lejos de allí se encuentra también el cottage, Clouds Hill, donde vivió Lawrence al final de su vida, pero a falta de tiempo, o más probablemente porque ignorábamos su existencia, no lo visitamos.
Por lo que respecta a la tumba de Saladino, guiado por una información errónea, la busqué primero en el recinto de la mezquita de los Omeyas, en Damasco, donde me pareció haber dado con ella al ver el quiosco, o el relicario, o como quiera que se llame el edificio que conserva la cabeza de san Juan Bautista (aunque este debió de tener varias, si tenemos en cuenta el número de santuarios que reivindican la posesión de esta reliquia). Y cuando los hombres piadosos, afables y más o menos anglófonos que había en los alrededores del quiosco me hicieron comprender mi error, no se me ocurrió nada mejor para disimularlo, o al menos eso pensé entonces, que responderles, probablemente alardeando: «Oh! I am myself Juan Bautista!», señalándome así a mí mismo como un impostor o como un loco, cuando yo simplemente quería decirles que al llamarme yo también Juan Bautista, el hombre cuyos restos mortales (o únicamente su cabeza) contenía el relicario era mi santo patrón.
Había llegado a Damasco procedente de Beirut aquella misma mañana, por carretera; corrían los últimos días del mes de septiembre de 2017, y la guerra civil estaba en su sexto año. Para llegar a la mezquita de los Omeyas desde el barrio de Bab Touma tuve que tomar unas calles estrechas y en ocasiones cubiertas que atravesaban la ciudad vieja, y pasar sin contratiempos (gracias a que iba acompañado de un intérprete sirio y de varios turistas franceses favorables al régimen) unos cuantos controles, algunos de los cuales tenían un carácter militar y estaban muy organizados, pues disponían incluso de una especie de cabina para el registro de las mujeres, mientras que otros parecían haber sido improvisados por civiles armados. Y cuando por fin, una vez solventado el error del relicario y devuelto al buen camino, llegué hasta el edificio, muy cerca de la mezquita, que albergaba la tumba de Saladino, un vigilante me dijo que el horario de visitas había terminado, así que únicamente pude verla desde fuera y bajo vigilancia. La tumba me pareció enorme —pero no más, por cierto, que la de Napoleón en Los Inválidos— y sobre todo desmesuradamente alta en relación con sus otras dimensiones. Desde allí, siempre en compañía del intérprete sirio y de los visitantes franceses, volví a la ciudadela, por lo general cerrada al público, donde aquella noche ofrecía un recital una cantante siria, Faia, cuyo entusiasmo por el régimen de Bashar al-Ásad se mantenía también a un nivel desproporcionadamente alto desde el principio de la guerra. Faia siempre estaba de paso en su país de origen, aunque vivía habitualmente entre el Líbano y Suecia. Asistir a este concierto, y hacerlo además desde las primeras filas de espectadores, justo detrás de la esposa de un alto responsable de seguridad, me disgustaba bastante, pero no había tenido elección. El público era muy numeroso, y estaba compuesto principalmente por chicas jóvenes, la mayor parte de las cuales iban cuidadosamente maquilladas, y algunas, quizá la mitad, tocadas con un pañuelo que insinuaba que no eran más cristianas que alauitas.
Durante todo el recital, Faia llevó un vestido plateado y brillante, ceñido en el talle y abierto por abajo, lo que le daba un aspecto de hada de dibujo animado. Utilizaba con inteligencia sus manos, largas y finas, haciéndolas revolotear a su alrededor y, de vez en cuando, rozaba tal o cual parte distinguida de su anatomía; por otra parte, cantaba bastante bien, en mi opinión. En la última parte del espectáculo, mientras el público y la propia Faia se entregaban a un entusiasmo creciente, y algo inquietante, teniendo en cuenta las circunstancias, una espectadora de la primera fila se precipitó para ofrecerle una bandera siria, en cuyos pliegues la cantante se envolvió con tanto arte que resultó evidente que la escena había sido ensayada con anterioridad.
Después del concierto, mientras hacíamos el camino en sentido inverso, en dirección a Bab Touma, cuando debían de ser alrededor de las diez de la noche, el intérprete sirio, viéndome inquieto por el estruendo producido a intervalos regulares por algunas explosiones bastante cercanas y considerables, me dijo que no había motivo para inquietarse. «It’s just a battle going on», no es más que un combate que se prolonga un poco.
En la habitación de mi hotel, los ruidos de las explosiones llegaban muy atenuados, y me pareció que se interrumpían sobre la media noche. Pero al día siguiente por la mañana —desde hacía rato, delante de la iglesia caldea de Santa Teresa del Niño Jesús (en cuya explanada la santa estaba representada arrodillada a los pies de la Virgen, coronada de estrellas, en una gruta de yeso iluminada por una cruz de neón azul), esperaba el coche que debía conducirme al Crac—, en el silencio motivado por la retirada momentánea de los automóviles, se pudieron oír los mismos ruidos, y era bastante fácil reconocer en ellos no ya los ecos de un combate propiamente dicho, que hubieran debido incluir disparos de armas automáticas, sino los de un bombardeo, que era lo que estaba sufriendo ya, mucho antes de que la prensa internacional se conmoviese, el barrio cercano de Jobar, y más allá, sin duda, toda la región de la Guta.
····
© Jean Rolin (2019) · Traducción del francés: Manuel Arranz | Cedido por Libros del Asteroide