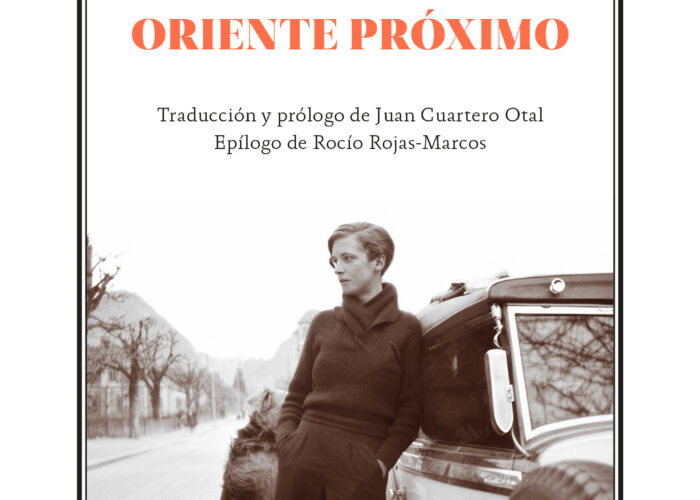Hasan Blasim
El cristo iraquí
M'Sur
Más madera (de ataúdes)

Un barranco en cuyo fondo yace un puñado de grandes barriles llenos de encurtidos, caídos del camión volcado arriba en la cuneta. Uno tiene agujeros en la tapa. Dentro no hay pepinillos: hay un chaval al que quisieron salvar del servicio militar cuando ha tocaba la invasión. Otra invasión.
Otra. Porque en Iraq siempre hay invasiones, guerras, matanzas. Es algo interminable, una espiral de violencia que parece repetirse como una voluta de humo tóxico. Así ya la dibujó Hassan Blasim (Bagdad, 1973, refugiado en Finlandia desde 2004) en su anterior obra, El loco de la plaza Libertad. Y así continúa en esta nueva entrega El cristo iraquí. El arte de la crueldad hecha literatura.
Lo de nueva entrega es según: El libro fue escrito en árabe en 2013 y salió en inglés aquel mismo año. Pero es solo ahora que Galaxia Gutenberg nos lo ofrece en castellano. La crítica lo ha comparado insistentemente a Bolaño y a Borges (aunque el argentino mojara su pluma en bastante menos sangre y heces). Como en la anterior obra, imaginamos que habrá que afrontar la lectura tras respirar hondo; su fantasía desbocada es demasiado realista. O esto prometen las primeras páginas del relato El canto de las cabras, cedidas por la editorial a M’Sur.
[Ilya U. Topper]
El cristo iraquí
El canto de las cabras
La gente esperaba, haciendo cola, para contar sus historias. La policía intervino para poner orden entre la multitud, y la calle principal, frente a la emisora de radio, quedó cerrada al tráfico. Entre la gente circulaban carteristas y cigarreros ambulantes. Les daba mucho miedo que se infiltrase un terrorista entre la multitud y convirtiera todas esas historias en una pulpa de sangre y fuego.
Habían abierto Radio Memoria tras la caída del dictador. Desde el principio la emisora había adoptado un estilo documental para su programación, sin boletines de noticias ni canciones: simplemente, reportajes documentales y programas que hurgaban en el pasado del país. La emisora había alcanzado gran fama cuando anunció que iba a grabar un programa titulado Su historia contada por usted mismo. Entonces fue cuando empezaron a agolparse delante de los estudios multitudes de personas que venían de todas partes del país. La idea era sencilla: seleccionar las mejores historias y grabarlas tal y como las contaban sus protagonistas, pero sin mencionar su nombre real. Luego los oyentes elegían las tres mejores, que ganarían suculentos premios.
Yo conseguí rellenar la hoja de solicitud, pero me resultó tremendamente difícil meterme en la emisora. Se desencadenó más de una discusión a causa de las apreturas. Viejos y jóvenes, adolescentes, funcionarios, estudiantes y desempleados iban a contar sus historias. Esperamos bajo la lluvia durante más de cuatro horas. Algunos éramos manejables, pero otros fanfarroneaban mucho con lo que tenían que contar. Vi a un hombre sin brazos y con una barba que le llegaba casi a la cintura.
Estaba sumido en sus pensamientos, como una estatua griega decrépita. Noté la ansiedad del joven bien parecido que lo acompañaba. A un comunista que había sido torturado en los setenta en las cárceles del Partido Baas le oí decir que la historia del hombre de la barba tenía muchas posibilidades de ganar, pero que él, personalmente, no había ido a eso: él no era más que un loco, pero su compañero, que era pariente suyo, deseaba el premio. El hombre de la barba era un profesor que había ido un día a comisaría a informar de que un vecino suyo comerciaba con antigüedades robadas en el Museo Nacional. La policía le agradeció su colaboración. El profesor, aliviada su conciencia, regresó a la escuela. La policía presentó al Ministerio de Defensa un informe que decía que el profesor era miembro de Al Qaeda y que se estaba ocultando. La policía estaba conchabada con el anticuario contrabandista. El Ministerio de Defensa envió el informe al ejército de Estados Unidos, que bombardeó la casa del profesor desde un helicóptero. Murieron su esposa, sus cuatro hijos y su anciana madre. Él escapó con vida, pero sufrió daños cerebrales y perdió los dos brazos.
Yo tenía más de veinte historias bulléndome en la cabeza, historias de mis largos años de cautiverio en Irán. Confiaba en que al menos una de ellas fuera un argumento contundente para aquel concurso.
Hicieron pasar a la primera tanda de concursantes y luego anunciaron a las multitudes que aún quedaban detrás de nosotros que aquel día no se aceptaban más solicitudes. Pasamos más de setenta. Nos sentaron en una sala inmensa, parecida a un comedor universitario. Un hombre vestido con un elegante traje nos dijo que primero íbamos a escuchar dos historias, para que viéramos el formato del programa. Habló también de las cuestiones legales de los contratos que tendríamos que firmar con la emisora de radio.
Las luces se hicieron más tenues y la sala quedó en silencio, como si estuviéramos en el cine. La mayoría de los concursantes encendió un cigarrillo y no tardamos en quedar envueltos en una espesa nube de humo. Comenzamos a escuchar la historia que contaba una mujer joven cuya voz nos llegaba nítida desde los cuatro rincones de la sala. Hablaba de su marido, un policía que había sido retenido por un grupo islamista durante largo tiempo. En la época de las matanzas de las sectas, los asesinos le enviaron el cadáver descompuesto y decapitado. Cuando las luces se encendieron de nuevo, se desató el caos. Todo el mundo hablaba a la vez, como un enjambre de avispas. Muchos ridiculizaron la historia de la mujer y dijeron que ellos tenían historias más raras, más crueles y más increíbles. Me fijé en una mujer mayor, de casi noventa años, que movía la mano con desdén y decía: «¿Y eso es una historia? Yo, si contara la mía a una piedra, le partiría el corazón».
Entonces volvió a salir el hombre del traje elegante e instó a los concursantes a que se calmaran. Con palabras sencillas explicó que las mejores historias no eran necesariamente las más aterradoras ni las más tristes, que lo que importaba era la autenticidad y el estilo de la narración. Dijo que las historias no tenían por qué ser de guerras y matanzas. Yo me quedé un poco abatido por lo que dijo y me di cuenta de que la mayoría de los concursantes no estaba prestando atención. Un hombre del tamaño de un elefante me susurró al oído: «Todo lo que dice ese gilipollas no son más que gilipolleces. Y una historia es una historia, sea bonita o sea una gilipollez».
Entonces apagaron de nuevo las luces y comenzamos a escuchar el segundo relato:
«La encontraron dándome de comer mierda. Durante una semana entera la estuvo mezclando con el arroz, el puré de patata y la sopa. Yo era una criatura cetrina de tres años de edad. Mi padre amenazó con divorciarse de ella, pero ella no hizo caso. El corazón se le había endurecido para siempre. Nunca me perdonó por lo que hice y yo nunca olvidaré lo cruel que fue conmigo. Cuando murió de cáncer de útero, las tormentas de la vida me habían llevado ya muy lejos. Me marché del país tiempo después del asunto del barril: abyecto, vencido, paralizado por el miedo. Una noche dije adiós a mi padre. Me acompañó hasta el cementerio. Leímos el primer capítulo del Corán junto a la tumba de mi tío. Nos abrazamos y él me puso un fajo de billetes en la mano. Yo le besé la suya y desaparecí.
»Vivíamos en una zona pobre de Kirkuk, un vecindario sin alcantarillado. La gente tenía fosas sépticas: se las excavaban en el jardín por tres dinares. Nozad, un verdulero kurdo, era la única persona del barrio especializada en excavar las fosas. Cuando murió Nozad se hizo cargo del trabajo su hijo Mustafa. Encontraron a Nozad quemado, reducido a cenizas en su tienda una noche en que se declaró un incendio. Nadie sabe qué estaba haciendo Nozad aquella noche. Algunos dicen que estaba fumando hachís. Mi padre no lo creía. Su proverbio favorito, para todo tipo de desgracia, era: “Todo lo que hacemos en este mundo efímero está escrito, preestablecido”. Así que yo, cuando era niño, siempre creí que “nuestra vida” estaba embutida en un libro de texto en algún sitio, o tal vez en el quiosco de prensa. Mi padre quiso preservar mi infancia con toda la buena voluntad y el amor del que fue capaz. Era amable con los demás y agradecido con la vida de una manera que todavía me sorprende. Era como un santo en un matadero para humanos. Las desgracias nos estuvieron golpeando muchos años seguidos. Pero mi padre no quería creer que estuviéramos malditos por una especie de fatalidad. Tal vez él se lo atribuía al destino. Estábamos a merced del abuso de cualquiera: los desconocidos, la realidad, Dios, la gente… hasta los muertos regresaban para atormentarnos. Mi padre intentó enterrar mi crimen por todos los medios, o al menos borrarlo de la memoria de mi madre, pero no lo consiguió. Al final se rindió. Dejó la tarea a los estragos del tiempo, con la esperanza de que así desapareciera la desgracia.
»Yo habré sido, seguramente, el asesino más joven del mundo: un asesino que no recuerda nada de su crimen. Para mí, al menos, no era más que un relato que se contaba para entretener a los demás en un momento dado. Me di cuenta de que todo el mundo escribiría, declamaría o cantaría la historia de mi crimen como les diera la gana. En aquel momento mi padre no trabajaba aún en el negocio de los encurtidos: conducía cisternas, y era el primer año que lo hacía. Mi madre le decía constantemente que tuvieran un tercer hijo, pero él se negó por la guerra, que le horrorizaba. Estábamos razonablemente bien. Todos los meses mi padre enviaba dinero con el que cubría los gastos de comida, ropa y alquiler de la casa. Mi madre pasaba el tiempo durmiendo o de visita donde mi tía, con la que hablaba sin cesar del precio que tenían las telas y lo caprichosos que eran los hombres.
»En verano, mi madre cayó en una especie de ensoñación: no escuchaba, ni hablaba ni miraba. El calor, en el centro del día, la dejaba fuera de combate. Al caer la tarde se daba un baño y dormía desnuda en su cuarto, como una hurí1 muerta. Cuando se hacía de noche recobraba parte de su vitalidad, como si hubiera salido de un coma. Veía su culebrón favorito en televisión y los programas nuevos, en los que el presidente daba medallas a los heroicos soldados por su valentía. Pensaba que tal vez mi padre estuviera entre ellos.
»Un día, a primera hora de la tarde, mi madre dormía con los brazos y las piernas abiertas bajo el ventilador del techo. Mi hermano y yo –él era un año menor– salimos al patio. No había nada allí fuera, salvo una higuera solitaria y la tapa de la fosa séptica. Recuerdo que mi madre lloraba bajo aquella higuera siempre que moría algún familiar nuestro o que nos golpeaba alguna desgracia. La boca de la fosa estaba tapada con una bandeja vieja de cocina, sujeta por una piedra enorme. Mi hermano y yo quitábamos la piedra, aunque nos costaba mucho, y empezábamos a lanzar guijarros a la fosa. Era nuestro juego favorito. Umm Alaa, que vivía en la casa de al lado, nos hacía barquitos de papel que poníamos a navegar en aquel charco de mierda.
»Dicen que yo empujé a mi hermano a la fosa y salí corriendo a esconderme bajo el tejado de la casa, en el gallinero. Cuando me hice mayor, les pregunté: “¿No pudo haberse caído, y que yo saliera corriendo de puro miedo?”. Me respondieron: “Tú mismo confesaste”. Tal vez me interrogaron como la policía del dictador. Yo no recuerdo nada. Pero todos contaron la historia como si fuera el argumento de una película que habían disfrutado viendo. Todos los vecinos tomaron parte en el intento de rescate. No encontraron al camión que solía venir, una vez al mes, a vaciar las fosas sépticas del vecindario. Emplearon todo lo que encontraron por allí para sacar la mierda del pozo: ollas y sartenes, un cubo grande y otros recipientes. Fue una tarea ardua y repugnante, como una tortura a cámara lenta. Estábamos en pleno verano y aquel olor hediondo se añadía al espanto y a la sacudida emocional. Antes de que se pusiera el sol, lo sacaron: un niño muerto, cubierto de mierda.
»Mi padre, que venía del frente, tardó mucho en llegar. Mi tío le escribió una carta y se hizo cargo de todas las gestiones del entierro de mi hermano. Lo enterramos en el cementerio infantil, en la colina. Seguramente sea ese el cementerio más hermoso del mundo. En primavera crecían allí flores de todos los tonos y variedades. Desde la distancia el cementerio parecía la copa de un árbol enorme y colorido: un cementerio cuya intensa fragancia se esparcía a muchas muchos kilómetros de allí. Una semana después nuestro vecino Umm Alaa abrió la puerta y vio a mi madre. La intensidad del dolor la había vuelto distraída. Había metido un poco de mierda en un cuenco y la estaba mezclando con mi comida, muy despacio, con una cuchara de plástico. Luego me la metía en la boca, sin dejar de sollozar.
»Mi padre me mandó a vivir con mi tío y me convertí en una especie de refugiado. Todos los viernes iba a mi casa de visita, acompañado por mi tía, que además echaba un ojo a mi madre. Me sentía como una pelota que la gente se iba pasando. Estuve así seis años, intentando entender qué había sucedido a mi alrededor. Había aprendido qué signifi caban sus sentimientos y sus palabras mientras llevaba puesta una corona de espinas alrededor del cuello. Era como arrastrarse por una cama de clavos. La fosa séptica era la pesadilla de mi niñez. En más de una ocasión he oído cómo la vida avanza en apariencia, se mueve hacia delante, despliega las velas o, en el peor de los casos, comienza a retroceder. Mi vida se limitó a explotar como los fuegos artificiales en el cielo de Dios, una pequeña deflagración en su poderoso firmamento. Pasé el resto de la infancia y la adolescencia observando a todo el mundo atentamente, como un francotirador oculto en la oscuridad. Observando y disparando. Sobre los horrores de mi propia vida liberé otras pesadillas, esta vez imaginarias. Compuse imágenes mentales de mi madre y de otras personas a las que estaban torturando y en la libreta del colegio dibujaba camiones enormes aplastando la cabeza a los niños. Aún recuerdo el retrato del presidente impreso en la cubierta del libro de trabajo: con uniforme militar, sonriente y, bajo la pintura, las palabras: “Una pluma puede disparar balas tan letales como un fusil”.
»Había un carro, tirado por un burro, que traía el queroseno. Iba por los callejones del barrio en invierno. Los niños iban tras él, esperando que el pene monumental del burro se le pusiera erecto. Yo solía cerrar los ojos e imaginar el pene del burro, grueso y negro, entrándole a mi madre por la oreja derecha y saliéndole por la izquierda. Ella gritaba, pidiendo ayuda, empujada por el dolor.
»Un año antes de que terminara la guerra mi padre perdió la pierna izquierda y los testículos. Obligaron a mi madre a llevarme con ella. Mi padre decidió regresar también y volvió a la actividad que realizaban su padre y demás antepasados: preparar encurtidos. Decían que mi abuelo era el vendedor de encurtidos más famoso de la ciudad de Najaf. El propio rey le visitó tres veces. Regresé a casa y me comporté como si fuera el recadero de mi padre, su siervo fiel. Yo estaba feliz, porque mi padre era un milagro de bondad. A pesar de todo lo que había sufrido en la vida seguía siendo fiel a su yo interior, que por alguna razón no había logrado torcer el sufrimiento. Le pusieron una pierna ortopédica y su capacidad de amor parecía aumentar cada día. Mimaba a mi madre y la cubría de regalos: gargantillas de oro, anillos, lencería bordada y flores.
»Mi padre enlosó el patio e hizo una tapa de hormigón para la fosa séptica. Dejó algo de espacio para la higuera, pero esta acabó muriendo a causa de la salmuera que utilizaba para sus encurtidos. Mi madre sollozó por última vez debajo de aquella higuera cuando yo tenía dieciséis años. El gobierno de Bagdad había construido una autopista y desmontó el viejo cementerio. Allí estaba la tumba de su padre. Durante mucho tiempo lloramos la pérdida de los huesos de mi abuelo.
»El patio estaba lleno de barriles de plástico para preparar los encurtidos, pilas de sacos de pepinillos, berenjenas, pimientos rojos y verdes, repollos y coliflores, bolsas de sal, azúcar, especias, botellas de vinagre y latas de melaza. Había también unas ollas enormes siempre llenas de agua hirviendo a la que echábamos las especias y luego todas las verduras, una por una. Mi padre no tenía la maestría de su padre, mucho menos la de su abuelo. Comenzó a probar nuevos métodos. Había pasado gran parte de su vida en las cisternas y olvidado muchas de las recetas familiares para preparar encurtidos. La cisterna le había costado las pelotas, la pierna y el negocio de sus antepasados.
»Yo me sentaba frente a mi madre durante horas, cortando berenjenas o rellenando pepinillos con ajo o perejil. Ella tenía una lengua venenosa como una víbora. El verano ya no le molestaba: se había convertido en una vaca gorda quemada por el sol y con la lengua muy suelta. Fumaba en exceso. En su corazón habían brotado unas hierbas perniciosas. A la gente le daba lástima y decían palabras tan venenosas como las suyas. “Pobre mujer: el marido impotente y sin hijos, sólo ese pájaro de mal agüero”, decían. El pájaro era yo, y era cierto que mostraba todos los signos del mal agüero. Mi padre siempre estaba ocupado con las cuentas, tratando con los de los puestos del mercado y llevando o trayendo barriles en la vieja camioneta. Al ponerse el sol se derrumbaba, muerto de cansancio. Cenaba, rezaba y nos contaba sus problemas con los encurtidos. Luego se quitaba la pierna ortopédica y se iba a la cama a acariciar con los dedos a su esposa de pelo cano.
»Después estalló la guerra con Kuwait y yo tenía que alistarme. Mi padre y mi tío se sentaron a hablar de la cuestión del servicio militar. Mi tío no había visto nunca los horrores del frente de la guerra con Irán. Estaba trabajando en el Departamento de Seguridad, en el centro de la ciudad. Mi padre tomó una decisión: no me entregaría para que me mataran. “¿Cómo voy a darles a mi único hijo?” Mi tío se lo rebatió, intentó explicarle cómo le afectaría a él, que estaba en el Departamento de Seguridad, que su sobrino se librara de defender la bandera. “¿Es que quieres que nos ejecuten a todos? ¿A nosotros… y a las mujeres?” Mi padre se mantuvo firme. Mi tío amenazó con arrestarme él mismo si no me alistaba, pero mi padre lo echó de casa.
»–Escúchame –dijo–. Sabes que soy un hombre apacible, pero este es mi hijo, carne de mi carne. Si continúas insistiendo te cortaré el cuello.
»Mi tío había estado bebiendo esa noche y se puso como un toro. Dejó a mi padre profiriendo insultos. Mi padre se puso en pie, rezó sus oraciones y se calmó enseguida.
»–Que Dios me libre del demonio maldito –dijo–. Es mi hermano. Y lo que ha dicho no es más que charla de borrachos. Le conozco. Tiene buen corazón.
»Estuve tres meses encerrado en casa. Las calles estaban llenas de policías militares y por ellas transitaban todas las agencias de seguridad. Mi padre ordenó que yo no trabajara por el día, por si me veían los vecinos. Por la noche salía al patio a escondidas, como un ladrón, llevando en la mano una linterna. Me sentaba junto a los sacos de berenjenas, pepinos y pimientos y me ponía a trabajar pensando en mi vida. En un bote vacío de leche mezclaba arak 1 con agua para que mi padre no me pillara; me emborrachaba y empezaba a catar todas las variedades de encurtidos que aquel conductor de camiones-cisterna podía ofrecer. El alcohol me corría por las venas y yo me acercaba gateando hasta la fosa séptica, pegaba la oreja a la tapa de hormigón y escuchaba. Le oía reírse. Cerraba los ojos e imaginaba el tacto de su hombro desnudo. Su piel estaba caliente del juego y el esfuerzo. Yo ya no recordaba su cara. Mi madre tenía una foto suya, la única que había, y no dejaba que nadie se acercara a ella. La escondió en el ropero: la metió en una cajita de madera decorada con un pavo real.
»Al despuntar el día se levantaba mi padre. Normalmente me encontraba dormido en mi sitio. Me ponía la mano en la frente y yo me despertaba al sentir el contacto de su mano.
»–Entra ya, hijo. Reza tus oraciones. Y que Dios te ayude. »Era bien consciente de que había estado bebiendo arak, pero para él la religión no eran las palabras de un profeta cualquiera, ni un conjunto de leyes o prohibiciones. La religión era el amor por la virtud, como solía decir a todo el que le discutiera alguna cuestión de la ley islámica. No olvidaré nunca el día que rompió a llorar en el campo de fútbol. Asustó a los niños y a mí me avergonzó e incomodó verle llorar. Los miembros del Partido Baas habían ejecutado a tres jóvenes kurdos cerca de la cancha. Los ataron a unos postes de madera y les dispararon a la vista de toda la gente del pueblo. Antes de hacerlo lo anunciaron por megafonía: “Estos traidores, terroristas, no merecen comer el alimento que ofrece esta tierra, ni beber sus aguas ni respirar su aire”. Luego, como era habitual, los baasistas se llevaron los cuerpos y dejaron los postes en su sitio, para recordar a todo el mundo lo que había pasado. Mi padre había ido a la plaza para llevarme al cine. Le encantaban las películas indias. Cuando vio que a una portería le faltaba un poste se dio cuenta entonces de que nosotros, los chicos, habíamos cogido los postes para montar la portería. En la madera había restos de sangre seca. Mi padre se quebró cuando uno de los niños dijo:
»–Nos falta otro poste. Tal vez ejecuten a otro. Cuando acaben lo cogemos.
»Una noche de verano volvieron a invadirnos. Mi tío empezó a llamar a la puerta, frenético. Mi madre estaba contando dinero y metiéndolo en un bote vacío de salsa de tomate. Mi padre y yo estábamos jugando al ajedrez. Podía ganarme sin dificultad, pero siempre me concedía el placer de ganarle los peones. Los sacrifi caba, amén de otras fi guras, sin cobrarse nada: se quedaba sólo con el rey y la reina. Luego empezaba a abatir mis figuras con su reina negra, hasta que me dejaba en jaque mate.
»Mi padre salió al patio a recibir a mi tío. Mi madre se echó un chal y salió detrás. Todos se quedaron de pie, discutiendo, junto a la fosa séptica. Hablaban con agitación, pero en voz baja. Yo los observaba desde detrás del cristal. Aún estaba un poco mareado de la priva del día anterior. Estaba esperando que llegara la noche para emborracharme de nuevo. Mi madre fue corriendo a coger algo que había debajo de las escaleras. Mi padre y mi tío se pusieron a vaciar entre los dos un barril lleno de coliflor en vinagre. Entonces llegó mi madre con un martillo y un clavo. Mi padre dejó el barril en el suelo y empezó a hacer agujeros con el clavo sin orden ni concierto. No tenía puesta la pierna ortopédica. Saltaba de un lado a otro sobre su única pierna, como si estuviera jugando o bailando. Mi tío aparcó la camioneta delante de la puerta principal y la cargó con toneles de encurtidos. Luego entró mi padre en el salón, sudando.
»–Escucha, hijo –dijo–. No hay tiempo. Tu tío tiene información de que la policía y el partido están buscando por todas las casas. Empiezan al amanecer. Tu tío tiene amigos leales en el pueblo de Awran. Te vas a quedar allí unos días, hasta que las cosas se calmen un poco.
»Me metí en el barril que habían vaciado y mi madre cerró bien la tapa. Mi padre y mi tío levantaron el barril, conmigo dentro, y lo metieron en la camioneta.
»Mi padre tenía razón. A fin de cuentas, eran hermanos y podían leerse el pensamiento. Mi tío iba conduciendo por las calles como un loco, para salvarme la vida. Se las arregló para que llegáramos a las afueras sanos y salvos, pero todas las carreteras que iban a las ciudades y los pueblos de la provincia tenían puestos de control militar. No tenía más opción que tomar una carretera secundaria. Eligió una que atravesaba los campos de trigo que hay al este de la ciudad. Quizá se equivocó de carretera, llevado por el pánico: hasta los críos conocían la cordillera de colinas rocosas y escarpadas que había más allá de los campos de trigo. Quizá las imágenes de la gente que torturaban en su departamento volvieron a su mente. Quizás imaginó que sus colegas lo disolverían en un tanque de ácido sulfúrico, o el titular: “Oficial de seguridad ayuda a un sobrino a escapar en un barril de encurtidos”. Iba conduciendo por los campos de trigo, pero ya apenas controlaba el volante. Yo estaba a punto de romperme las costillas en los baches y el polvo que levantaba la camioneta se colaba por los agujeros y entraba en el barril. El barril olía como los gatos muertos del vertedero de nuestro vecindario. ¿Acaso mi tío arrancaba las uñas y sacaba los ojos a la gente, les chamuscaba la piel con un hierro de marcar en los sótanos del Departamento de Seguridad? Tal vez las almas de sus víctimas le habían llevado al precipicio, tal vez era mi propia alma perversa o tal vez el alma que lo organizaba todo previamente, todo lo que es efímero y misterioso en este mundo transitorio.
»En la oscuridad, al fondo del desfiladero, había siete barriles que parecían animales dormidos. La camioneta había volcado cuando mi tío intentó tomar una segunda curva, muy escarpada, en la colina. Camioneta y barriles habían salido rodando desfiladero abajo. Me pasé la noche inconsciente dentro del barril. A primera hora de la mañana los rayos de sol empezaron a entrar por los agujeros, como las cuerdas salvavidas que se lanzan a un hombre a punto de ahogarse. Yo tenía la boca llena de sangre y me temblaban las manos. Estaba dolorido y asustado. Empecé a observar los rayos de sol que se entrecruzaban confusos dentro del barril. Quería escapar de aquel caos que había dado al traste con mi conciencia. Me sentía como si me hubiera fumado una tonelada de marihuana, un pez que recupera el sentido en una lata de sardinas, una lombriz muerta en un pozo abandonado, un feto pútrido con los huesos aplastados en un barril con forma de útero. Después, en mi cabeza se fijó otra imagen: mi hermano, ahogándose en el fondo de la fosa séptica y yo, lanzándome tras él.
»El lamento sonó tenue al principio, como si fuera un coro que practicaba. Empezó una cabra y se le unió otra; luego, todas las cabras juntas, como si al fin hubieran encontrado la nota adecuada. Los rayos del sol se movían y me daban en el ojo. Me meé en los pantalones, dentro de aquel barril y asombrado ante la crueldad del mundo al que estaba regresando. El pastor llamó a su rebaño y una de las cabras corneó el barril.»
····
© Hassan Blasim (2013) · Traducción de la versión inglesa [de Jonathan Wright]: Amelia Pérez de Villar | Cedido por Editorial Galaxia Gutenberg.