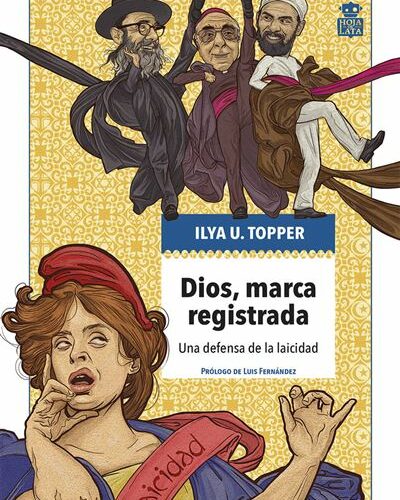Adam Zagajewski
Una leve exageración
M'Sur
De un tiempo extraño
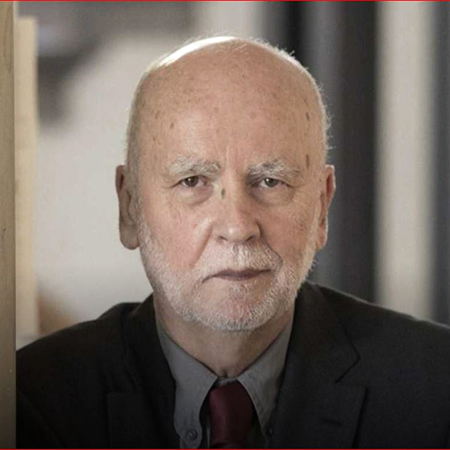
¿Qué pinta un polaco en una revista mediterránea?, se preguntará, no sin fundamento, más de uno. Y bueno, quizá bastaría decir que Adam Zagajewski no es un polaco cualquiera. Que, como sucede con otros europeos norteños, como los también poetas Henrik Nordbrandt o Cees Noteboom, la mediterraneidad es tan constante en su obra que nadie va a meter la nariz en su pasaporte. Sobre todo, porque el Mediterráneo es, además de un hecho geográfico, un espacio cultural donde está feo pedir pasaportes, porque todos somos de algún sitio, pero -Pérez Andújar dixit– eso no tiene ningún mérito, porque éramos muy chicos cuando lo hicimos.
Zagajewski es de esos autores que no solo no renuncian a sus raíces, sino que reflexionan morosamente sobre ellas. Y al mismo tiempo, no deja de proyectarse sobre el mundo, de preguntarse por el extraño tiempo del que venimos y en el extraño tiempo en el que nos encontramos. A través de la búsqueda de su propia individualidad, de su yo libre, sabe que ayuda a construir un nosotros más rico y humano. Tal vez por eso, en unos versos que él califica jocosamente de juventud, pide a las banderas: “Dejad de taparnos los ojos”.
Sus temas recurrentes, y también algunos aspectos de su intimidad, quedan recogidos en su nuevo libro, Una leve exageración, jugoso cuaderno de notas a la manera de aquel celebrado En la belleza ajena, donde el poeta, el viajero, el pensador y el novelista confluyen y se confunden. Un festín para sus devotos lectores, y un consuelo para estos días de encierro. No duden en empezar a leerlo: con Zagajewski siempre se vuela.
[Alejandro Luque]
Una leve exageración
·
·
UNOS DÍAS EN PARÍS—esta vez en junio, cuando la ciudad es más hermosa, cuando la majestad del verdor al-canza el apogeo de su esplendor botánico y los plátanos se señorean triunfalmente sobre el boulevard Saint-Germain y sobre los ruidosos coches de las calles como si fueran conscientes de que los auténticos residentes fijos de la metrópolis son ellos y no los fantasmas de los vehículos de lata, que sin duda no van a durar mucho y acabarán sus días en algún cementerio de herrumbre—. En la place Saint-Sulpice, se celebraba la feria de la poesía (Marché de la Poésie), un evento que mi desconfianza hacia las concentraciones artificiales de poetas me hacía mirar con una buena dosis de escepticismo y que, mientras vivía en París, tenía la costumbre de esquivar de lejos.
Este año, sin embargo, todo había cambiado: yo era un huésped, había venido de Cracovia y me estaba impregnando del paisaje y los olores parisinos. En la librería La Procure cercana a la plaza, dos muchachos jóvenes y alegres que hacían de cajeros, probablemente estudiantes—era mediodía y no había muchos clientes—se alternaban leyendo en voz alta fragmentos de los poemas de Rimbaud. Lo hacían con deleite, cosa que me pareció una prueba más convincente de la presencia de la poesía que la feria oficial, con sus puestos de madera, sus centenares de volúmenes en edición de lujo y sus poetas a la venta que, también en exposición, hacían guardia pacientemente junto a sendas mesitas a la espera de que alguien se acercara a pedirles una dedicatoria para un libro recién comprado. Y yo también hice guardia durante una hora, expuesto para la venta.
JUSTO AL LADO, se extiende el Jardin du Luxembourg, uno de esos elementos mágicos que ha hecho de París una de las pocas ciudades eternas de Europa, una metrópolis que no se somete a cambios de temporada, sino que conserva siempre—¿desde cuándo?, ¿desde la Revolución Francesa?, ¿o tal vez desde la gran reconstrucción llevada a cabo por Napoleón III y el barón Haussmann?—una unidad de estilo casi inédita en otros lugares. Los cafés de París, con su suelo empedrado y hasta hace poco cubierto de colillas, pero también los plátanos del boulevard Saint-Germain; una ciudad nerviosa; en invierno, la recorren estudiantes vestidos con americanas de pana y oficinistas trajeados, unos y otros sin abrigo, a pesar de que hace un frío penetrante, arrebujados en sus bufandas rojas atadas al cuello con un nudo cuyo secreto desconocen las demás ciudades. La bufanda de cachemir roja es un símbolo que proclama: «¡París es una ciudad sureña, y que el frío o la nieve no os lleven a pensar otra cosa!».
En los años treinta, en el Jardin du Luxembourg tuvo lugar un suceso que Raymond Aron relataría mucho más tarde. Era un hermoso día de primavera, Raymond Aron había salido a dar un largo paseo con su esposa y, en uno de los senderos del parque, dieron con una Simone Weil bañada en lágrimas (Aron y Weil se conocían bien, habían sido colegas en la École Normale). «¿Qué ha ocurrido?», preguntaron los señores Aron. «¡Cómo! ¿No lo sabéis? ¿No habéis oído nada?—contestó Simone Weil—. ¡En Shanghái, la policía ha abierto fuego contra los obreros!».
ESTOY ESCUCHANDO el concierto para violín de Chaikovski que apenas conozco, porque hasta hace poco rechazaba obstinadamente a este compositor, por considerarlo demasiado sentimental y facilón. Pero, con el paso de los años, uno se vuelve más tolerante y ahora descubro mucha belleza en él. Mientras sonaba la parte central de la obra—la Canzonetta. Andante—, he recordado algo que Sviatoslav Richter contó en el curso de una entrevista con Bruno Monsaingeon: durante la guerra, fue a parar al Leningrado sitiado, donde tenía que dar un concierto. Encontró una ciudad donde había tanta gente que moría bajo las bombas y los obuses, y en invierno por añadidura de ina nición y de hambre, que a lo largo de los muros de las casas y en los puentes de los canales yacían durante largo tiempo los cadáveres congelados que nadie retiraba. Y en aquella ciudad mísera y atormentada que disponía de una red radiofónica extensísima (una peculiaridad de la Unión Soviética: altavoces en todas las calles y la posibilidad de transmitir a cada momento el estado de ánimo del caudillo a las almas de los ciudadanos), de todos los megáfonos se derramaron las notas del movimiento lento del concierto para violín, la Canzonetta. Andante. No me lo puedo quitar de la cabeza. La contraposición entre la heroica ciudad moribunda, donde los ancianos y los enfermos pagaban con sus vidas las decisiones de las autoridades militares, y el parsimonioso canto del violín, el contraste de las calles lúgubres, las ruinas y el hedor con esta dulce cantinela, no me dejan tranquilo. De todos los postes, de todos y cada uno de los megáfonos, esta preciosa melodía. En medio de un paisaje de muerte.
OCURRIÓ DE VERDAD: a mediados de los noventa, en mayo, en un pueblo de la Toscana donde las golondrinas surcaban a una velocidad inverosímil el aire de las estrechas callejuelas, entramos en una cafetería atiborrada de gente para tomar un refresco y vi que el turista alemán que ocupaba el velador de al lado estaba leyendo un librito cuyo título logré descifrar después de retorcer el cuello durante un buen rato. No debo ser el único a quien intriga qué clase de libros lee la gente con la que coincide en sus viajes. Era la Mystik für Anfänger (‘Mística para principiantes’), una guía para los sedientos de vida espiritual (a decir verdad, la mera idea de que pueda existir un manual de estas características resulta bastante cómica). No voy a transcribir aquí mi poema que lleva el mismo título y me limitaré a decir que experimenté una iluminación: la poesía es la mística para principiantes.
El turista alemán que recorría la Toscana con un libro tontorrón en el bolsillo me ayudó a comprender que la poesía difiere sustancialmente de la religión y que uno de los factores más importantes de esta diferencia radica en el hecho de que el poema se detiene en un momento dado, estrangula su exaltación, no entra en el monasterio, sino que permanece en el mundo exterior, entre las golondrinas y los turistas, entre las cosas visibles y tangibles. Describe personas y cosas, participa de la existencia concreta de la gente y de las cosas, pasea por las calles mojadas por la lluvia. Escucha la radio y nada en las caletas del Mediterráneo. La poesía recuerda a los políticos, siempre dispuestos a insistir en lo cerca que están de la vida normal y a presumir de lo bien que conocen los precios de la mantequilla, del pan y de los pasajes de autobús. Y, como ellos, miente un poco, porque a menudo añora algo distinto.
RUE DE SERVANDONI, justo al lado del Jardin du Luxembourg. Una de mis calles, o mejor dicho callejuelas, preferidas de París: silenciosa, casi siempre desierta. La fachada de una de las casas ostenta una placa que nos informa de que precisamente allí estuvo escondido durante los últimos meses de su vida el marqués Nicolas de Condorcet, condenado a muerte por la Revolución. Finalmente abandonó su escondrijo, fue reconocido, denunciado y arrestado, y poco después murió en la cárcel en circunstancias misteriosas. Durante los meses que precedieron a su detención, trabajó en su obra final titulada Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain. ¡Buscado por los esbirros de la Revolución, escribía sobre el progreso! Aguzaba los oídos al ruido de los pasos que retumbaban en la silenciosa calle lateral y, al mismo tiempo, no lo abandonaba la fe en el progreso. Con un oído escuchaba los pasos de sus perseguidores, mientras con el otro se abría a la música del futuro, un futuro cada vez más perfecto. A pesar de ser testigo del terror desencadenado por los jacobinos, nunca perdió la fe en el perfeccionamiento de la humanidad. No sé qué debo admirar más en aquel filósofo escondido en la casa de la calle Servandoni: si su coraje o su ceguera.
UNA DE LAS FRONTERAS DE LA POESÍA: en la facultad, tuve una compañera, Hanka Kozarzewska, una muchacha de Nysa, a la que después no vi durante muchos años. Cuando finalmente restablecimos el contacto, me pidió mi opinión sobre el tomo de poesías de su ya difunto padre, Jerzy Kozarzewski. De paso, me contó una extraordinaria historia relacionada con él; más tarde, encontraría la misma historia en la monografía sobre Julian Tuwim escrita por Piotr Matywiecki (que, a su vez, cita como fuente principal a Tadeusz Januszewski). A saber: en 1946 , Jerzy Kozarzewski, un oficial de las Fuerzas Armadas Nacionales, una organización clandestina de orientación radicalmente nacionalista, fue condenado a muerte por un tribunal comunista. Con él, fueron sentenciadas a muerte cinco personas más. En un acto de desesperación y sin ver ninguna otra salida, sus familiares decidieron dirigirse a Julian Tuwim, que por aquel entonces, y tras haber regresado del exilio de la guerra, estaba mimado por las autoridades comunistas como si del mismísimo arcángel Gabriel se tratara. Le habían proporcionado un piso, un chalet, un coche con chófer, no paraban de hacerle propaganda en la prensa y en la radio, y le facilitaban contactos con las personas más encumbradas en la jerarquía del partido.
Para la nueva clase dirigente, Tuwim era un aliado que no tenía precio: un poeta famosísimo en la época de entreguerras—y que durante la Segunda Guerra Mundial había sufrido una evolución política y ahora se declaraba partidario de la extrema izquierda—había decidido regresar a la patria (fue uno de los pocos de su generación que lo hicieron) y, de este modo, legitimaba el nuevo régimen. La madre de Tuwim había sido asesinada por los nazis mientras su hijo estaba exiliado en Nueva York (la familia era de origen judío). Las Fuerzas Armadas Nacionales no eran precisamente famosas por su simpatía hacia los judíos. No obstante, Julian Tuwim decidió intervenir en defensa del principal acusado y de las otras cinco personas. Se ha conservado el texto de su alegato ante Bolesław Bierut, que era entonces la persona más importante del país. He aquí un fragmento:
Desde hace dos semanas—a partir del momento en que el azar me brindó la oportunidad de salvar a esta gente—, estoy que no me encuentro. Incluso me atrevería a confesar que me veo rodeado de una aura mística […], porque ¿dónde y cuándo lograré justificar mejor mi existencia en la tierra sino devolviendo la vida a los que arrostran la muerte? ¿Cuál es el destino de un poeta en el sentido último y esencial del término? Hacer el bien. Este bien a veces se llama belleza, a veces sabiduría y a veces verdad. Este bien lleva dos mil años clamando en vano desde la cruz.
Como afirman los autores citados, Tuwim hizo hincapié en que la ideología nacionalista le resultaba del todo ajena; sólo le interesaba salvar la vida de aquellos jóvenes. Y ocurrió algo inverosímil: Bierut los indultó. Julian Tuwim salvó a seis jóvenes que tenían toda una vida por delante. A mediados de los cincuenta, cuando el clima político cambió, fueron puestos en libertad. Mi compañera de estudios estuvo unos años privada de su padre, pero no lo perdió. Kozarzewski murió a una edad avanzada, después de una larga vida.
Por aquí transita una de las fronteras de la poesía. Tuwim, un poeta inspirado, inestable y propenso a la exaltación, pero también dotado de un excelente sentido del humor (sólo que raras veces ambas facetas coincidían en su poesía), aquiescente con la situación de la postguerra (una situación del todo inaceptable para cualquier artista verdadero), colmado de honores y de dinero y desposeído de la más simple solidaridad humana para con todos aquellos que, en la ciudad en ruinas donde aún se extraían restos humanos de los sótanos enterrados bajo los escombros, no tenían un chalet, ni un piso bonito, ni un coche con chófer, ni conexión telefónica directa con Bolesław Bierut, es decir, para con la enorme mayoría de sus congéneres, hizo algo magnífico. Le otorgó sentido a su ascenso artificial, salvándoles la vida a aquellos seis jóvenes. Sin embargo, el biógrafo nos cuenta que, poco después, se le dio a entender que ya bastaba de peticiones de indulto y que no lo habían hecho venir a Varsovia para que anduviera incordiando a las autoridades con intervenciones humanitarias.
A PROPÓSITO DEL BIEN O DE LA BONDAD: Cioran introdujo en sus Cuadernos una nota en la que primero subraya cuán magnífica es la bondad humana, para añadir inmediatamente después que nunca casa bien con una gran inteligencia. Si efectivamente fuera así, el mundo sería un lugar espeluznante. Por suerte, esta observación del gran misántropo forma parte de sus numerosas equivocaciones. Para impugnar su tesis, basta un solo ejemplo: Józef Czapski. O, por sacar a colación a un famoso, Friedrich Nietzsche, que pregonaba la voluntad de poder y el desdén por los débiles, pero en la vida real era un hombre obsequioso, apacible y benévolo (el mismo Cioran nos lo recuerda a menudo). Y tenía miedo a la soledad, a pesar de glorificarla en sus tratados. No hay que confiar excesivamente en lo que dicen los escritores.
UNA NOTA EN EL DIARIO DE JÓZEF CZAPSKI (del 4 de noviembre de 1961 ). Después de visitar la exposición del expresionista abstracto Mark Tobey y tras citar el título de la famosa selección de obras de Simone Weil a cargo de Gustave Thibon La pesanteur et la grâce (‘La gravedad y la gracia’), caracteriza así la pintura del artista estadounidense: «En esta grâce de Tobey, en su contemplación alimentada con el sincretismo religioso […], hay algo extraño respecto al contenido esencial de nuestra vida, de nuestro planeta. De repente, sentí que a mí no me resultaba tentadora, que mi universo estaba en la gravedad, en los cuerpos sólidos y en la materia pesada que habría que transformar, como lo hacía Rembrandt, en vez de olvidarla, como lo hace Tobey».
Esta observación, una observación de primera importancia, me resulta muy familiar: la sensación de que el arte no debería abstraerse de la pesanteur, de lo doloroso e incluso de lo feo, y que toda búsqueda de claridad, de luz, tiene que realizarse con plena conciencia de lo que tira hacia abajo. La definición de exaltación podría ser ésta: la exaltación es el olvido del dolor, de la fealdad y del sufrimiento en aras del realce de la belleza. Y las obras exaltadas merecen mi rechazo o me dejan indiferente. La esencia del arte es precisamente la incesante lucha de lo pesado, de lo que deriva del sufrimiento, con lo que ilumina y enaltece.
A LOS VENCEJOS les gusta también la basílica de Santa Catalina, una enorme iglesia gótica cuya historia abunda en dramas, incendios e incluso terremotos, por lo que sus obras de construcción nunca han terminado—Santa Catalina no tiene torres, es un gran hangar—. Aquí hay incluso más vencejos que en la iglesia de San Marcos. Su vuelo es caótico, en parte colectivo—se complacen en formar patrullas de diez o doce pájaros—y en parte individual, porque, cada dos por tres, algún vencejo se separa de la negra muchedumbre de sus congéneres. Trazan círculos en el aire cálido del anochecer de junio y silban, pero sus silbidos tienen un no sé qué de ajeno, áspero, no son silbidos propios del universo humano; así podría haber silbado Kaspar Hauser.
LO QUE AÑADE PESO a los apuntes de Czapski son las lúgubres circunstancias de naturaleza histórica que los acompañaron (Czapski habla de ello en la misma nota de su diario cuyo fragmento acabo de citar). A saber: el 1 7 de octubre de 1 9 6 1 se produjo en París una masacre de árabes. Era la época en que la guerra de Argelia todavía no había terminado; varias decenas de cadáveres, tal vez cien o más, fueron sacados de las aguas del Sena. Los historiadores afirman que la policía arrojó los cuerpos de los manifestantes árabes desde lo alto del hermoso puente de Saint-Michel que está en el corazón mismo de la ciudad.
La matanza en cuestión es uno de los acontecimientos más oprobiosos de la Francia de la postguerra. Por aquel entonces, el prefecto de París era el tristemente famoso Maurice Papon, el mismo que en la época de Vichy había colaborado fervorosamente con los nazis—bajo la ocupación alemana, desempeñó el cargo de secretario general de la prefectura de Burdeos y contribuyó a la deportación de más de mil seiscientos judíos—. Józef Czapski reseñó la elegante pintura de Tobey teniendo muy presente aquella matanza de árabes (de la que la prensa francesa se hizo eco con retraso y cuyas verdaderas dimensiones jamás se han hecho públicas). Con toda seguridad no postulaba que tragedias de esta índole fueran representadas literalmente, con verismo, pero sí pretendía que la «contemplación alimentada con el sincretismo religioso» no se alejara demasiado del dolor y de la fealdad del mundo. Que no se rompieran del todo las cuerdas que unen el dolor con la belleza…
·
·
© Adam Zagajewski (2015) · Título original:Lekka przesada| Traducción del polaco: Anna Rubió Rodón y Jerzy Sławomirski (2019) | Cedido por Acantilado Editorial