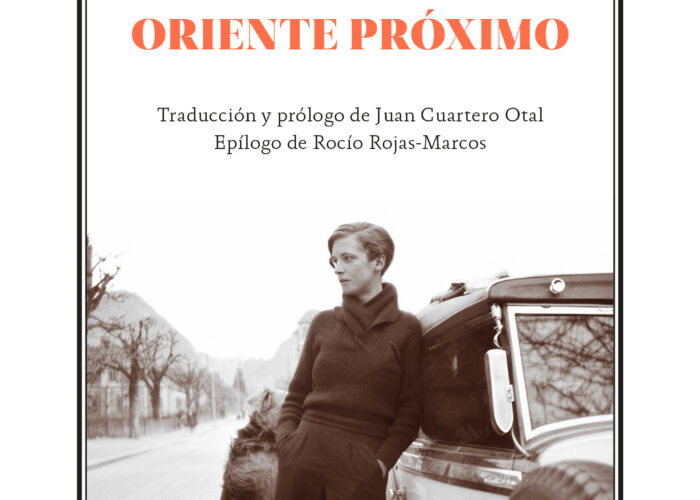La segunda toma de Santa Sofía
Ilya U. Topper
![]()
¿Y qué hará ahora Gli? se preguntaba mi amigo Mehmet, dramaturgo turco, ante la noticia de que a la antigua basílica de Santa Sofía la han vuelto a convertir en mezquita. Gli es una gatita gris, o más bien una señora gata, porque sus 16 años de vida equivalen a 80 humanos, según mi amigo, y dicen que ya nació en Santa Sofía, donde los guardias siempre la han tratado como una emperatriz bizantina. Gli es como los críos pronuncian gri, es decir gris.
En Estambul es normal que alguien se preocupe más por el destino de una gata gris que por los milenarios frescos y mosaicos por los paredes de la basílica. También es verdad que el revuelo internacional tenía cierto tinte de exageración: cuando el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció en julio que iba a revertir la secularización del edificio y convertir la antigua iglesia en la mezquita que ya fue durante 582 años, hubo quien puso el grito en el cielo: ¿cómo puede convertirse en mezquita un edificio que es patrimonio de la humanidad? Olvidándose de que la Mezquita Azul, ubicada a trescientos metros, también es patrimonio de la humanidad: se inscribieron en el registro juntos.
Quien se perdió una excelente oportunidad de quedarse callado fue Grecia. Porque si uno defiende un patrimonio de la humanidad ¿con qué cara puede decir que convertirlo en mezquita es “un día de dolor para los ortodoxos, el cristianismo y el mundo heleno”? Son palabras del arzobispo griego Jerónimo II, y las dijo mientras ordenaba doblar las campanas de todo el país en señal de luto. A la misma hora a la que el muftí mayor de Turquía, Ali Erbas, se sentó en el púlpito de Santa Sofía con una gran espada otomana en la mano. Un espectáculo perfectamente sintonizado a ambos lados del Egeo, que dejaba clara una cosa: ninguno de los dos cree en la humanidad.
El adversario en este juego no son los cristianos ni Grecia, sino la otra mitad de Turquía
Con su repiqueo, la Iglesia subrayó lo que la ultraderecha griega se atreve a decir en público: que nunca ha renunciado a la reconquista de Constantinopla. Porque quinientos años ante tus ojos, señor, son como media vigilia. Al otro lado del mar, Erdogan y la plana mayor de su partido, el islamista AKP, no se cortó en afirmar que Santa Sofía, igual que toda Anatolia, pertenece a los turcos “por el derecho de conquista”.
Una conquista, eso sí, irreversible: Mehmet II había entregado en 1453 el templo “hasta el juicio final” a una fundación pía, y “en nuestra fe, los bienes de una fundación pía son intocables: quien los toca, arderá, la maldición caiga sobre él”, dijo Ali Erbaş. Le abrieron juicio: Quien había secularizado el templo en 1935, dándole estatus oficial de museo, fue Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República, padre de la nación. Insultar a Atatürk —y mandarlo al infierno es un insulto— es delito penal. Así lo entendió el partido socialdemócrata CHP, el principal de la oposición. Erbaş tuvo que salir a dar explicaciones: No había querido, o en realidad sí había querido decir exactamente eso, pero sin hablar mal de los muertos, dijo.
La denuncia muestra cuál es el objetivo del presidente turco, el mismo que cuatro años antes había descartado rotundamente convertir Santa Sofía en mezquita: “No caeré en este juego, eso son todo trampas”, dijo Erdogan entonces. Pero el adversario en este juego no son los cristianos ortodoxos ni Grecia, ni la Unesco. Sino la otra mitad de Turquía. Aquella que cree que el Estado debe ser laico.
El laicismo de Turquía solo es otro nombre para el islam como religión oficial del Estado
“Lo que pretenden es arreglar cuentas con los fundadores de la República”. Así lo resumió en una entrevista con Efe el politólogo turco Güven Gürkan Öztan. Lo que cuenta es el gesto simbólico. El edificio se seguirá preservando, ningún cuidado les va a faltar a los mosaicos y fresco, seguirán siendo visibles fuera de las horas del rezo gracias a un sistema de cortinas sobre raíles. Lo único que sufrirá son las arcas del Estado: con 3,7 millones de visitas anuales se hacía una caja de 50 millones de euros anuales. Ahora, la entrada es gratis. Pero qué son 50 millones de euros cuando se trata de “completar la reconquista de Estambul”.
Reconquista, no conquista: los otomanos ya tomaron Constantinopla, Mehmet el Conquistador entró en el templo, disparó una flecha a la cúpula y se puso a rezar. Erdogan repitió el gesto —sin flecha— en un acto grandilocuente diseñado para imponer la imaginería otomana como modelo de Turquía. No es casualidad que alguna vez haya retratado como derrota el Acuerdo de Lausana de 1923, acta de defunción del Imperio y certificado de nacimiento de la Turquía moderna. Esa Turquía laica que reivindican los kemalistas.
¿Laica? Eso dicen. Eso creen. En realidad, el laicismo de Turquía, desde el mismo momento en que se fundó el país, solo es otro nombre para lo que nunca ha dejado de ser el islam como religión oficial del Estado.
Cierto: hay una inmensa diferencia entre el ordenamiento jurídico turco y el de los países vecinos que declaran el islam religión oficial en su Constitución… o incluso entre los que no lo hacen, pero mantienen la herencia otomana de multirreligiosidad —que no es laicismo— como Líbano, Siria e Israel. Cierto: en Turquía, cualquier ciudadana puede casarse con cualquier ciudadano, porque es un acto cívico, no sujeto a la autoridad de imames, curas, rabinos, y lo mismo vale para divorcio y herencia. La ley es laica en Turquía, y nunca se debe despreciar el gigantesco avance que esto significa para la vida cotidiana de las personas frente al corsé religioso.
Pero no es laica la nación: lo que nunca ha conseguido Turquía, lo que nunca ha intentado siquiera, es crear un concepto de ciudadanía más allá de la religión. La Diyanet, equivalente a un Ministerio de Religión, el cuerpo que dirige Ali Erbaş, la estableció el propio Atatürk en 1924. Porque las mezquitas, dejó dicho, tienen que ser centros de alimentación espiritual y los sermones del viernes deben educar y guiar al pueblo.
La nación turca, dejó dicho Atatürk, tiene dos virtudes: la lengua y la religión
Por supuesto, Mustafa Kemal no era practicante, no rezaba y no consta que jamás se le pasara por la cabeza que una botella de raki fuese pecado. Algo que solo sorprenderá a quien no conozca más del islam que la caricatura que han hecho de él los salafistas: ya me gustaría saber si alguno de los políticos españoles que protestan contra la “invasión islámica” de la inmigración y reivindican “los fundamentos cristianos de Europa” y la necesidad de adoctrinar a los niños en el colegio han ido alguna vez a misa o le hacen ascos a los condones.
Ignoro si Atatürk se creía realmente que la religión era la guía del pueblo o pensó que vistas las circunstancias de su tiempo no había manera de llegar más lejos. Pero así lo dijo y así marcó el país que estaba creando: una nación edificada sobre el fundamento de la religión. Una nación, dejó dicho, con dos virtudes: la lengua y la religión.
Ante la duda, la religión primaba sobre la lengua. Cuando Atatürk negoció con Grecia la limpieza étnica que entonces se llamaba “intercambio de población”, la “etnia” la definía no el idioma sino la fe. Coincidía a menudo, pero cuando no, el criterio era claro: la población anatolia que hablaba turco pero iba a misa (los karamanlides) se mandó a Grecia; quienes hablasen griego pero frecuentaban mezquitas (como en Creta), se despacharon a Turquía.
Así se forjó una nación cuyo principal denominador común era el islam. Con su cuerpo de imames pagados por el Estado y su jerarquía controlada por la Diyanet, que no es un Ministerio de las Religiones: únicamente tiene potestad sobre las mezquitas. Iglesias griegas y armenias y sinagogas dependen de sus propias jerarquías, protegidas por el Tratado de Lausana. Es decir, por un tratado firmado con potencias extranjeras. Y extranjeros han quedado los ciudadanos griegos y armenios hasta hoy en la mente del pueblo. Por supuesto hablan turco sin acento, pero eso no es suficiente: para muchos siguen siendo la quinta columna de quienes un día intentaron desmantelar el Imperio.
Quien impuso clases de religión obligatorias no fue el AKP: fue la Junta militar del golpe de 1980
Turquía nunca ha intentado superar esta división. Ha tolerado a esos cuerpos extraños que son armenios y griegos y ha ocultado bajo un espeso silencio la existencia de quince o veinte millones de alevíes declarándolos, abracadabra, musulmanes heterodoxos. Sin reconocer que sus templos sean templos: deben rotularse casas como casas de reunión social. Porque para eso, los alevíes no son suficientemente musulmanes. El conflicto lleva décadas intentando resolverse y es imposible, porque hacerlo socavaría el minarete como pilar del Estado.
Es sobre esta base del islam estatal, que ni los kemalistas más recalcitrantes —ellos menos que nadie— han cuestionado nunca que Erdogan han edificado el Estado islamista en que Turquía se está convirtiendo hoy. Y es sobre este tobogán construido el primer año de la República turca que el país se está deslizando desde hace dos décadas hacia el islamismo oficial. Bastaba con un empujón.
Quien impuso las clases de religión obligatorias en el colegio no fue el AKP: fue la Junta militar del golpe de 1980, la misma que encarceló al mentor de Erdogan, el islamista Necmettin Erbakan, y prohibió el velo en las universidades. El mensaje era obvio: se trataba de utilizar la religión contra una determinada ideología política religiosa. O como habría dicho un rey absolutista: El islam soy yo.
Desde que llegó Erdogan a la cúpula del Estado, naturalmente, el islam es él. Aquella versión del islam que él tiene por la verdadera, cada día más similar al salafismo que sus aliados de Qatar, sus adversarios de Arabia Saudí, sus hermanos en la fe en Pakistán y sus vecinos de Irán financian en todas partes del mundo. Una versión incompatible con la capa de pintura laicista con la que los kemalistas intentaron tapar durante años las fisuras de su ideario.
Haber nacido musulmán ha dejado de ser condición suficiente para ser turco: hay que parecerlo
Durante generaciones, esa capa de pintura había permitido vivir relativamente bien al pueblo turco… si uno no era griego o armenio o, siendo aleví, no tenía la mala suerte de toparse con una turbamulta islamista armada de antorchas para linchar a vecinos o intelectuales agnósticos. Pero si alguien tenía la esperanza de que, con tal de no meneallo, el pueblo evolucionaría poco a poco hacia un laicismo de verdad, se equivocaba: la contrarreforma islamista mundial iniciada en los ochenta pronto prendió raíz en Anatolia. Haber nacido musulmán ha dejado de ser condición suficiente para ser turco: cada vez más hay que parecerlo, además. Erdogan lo dejó claro en 2014 con la frase “Son ateos, son terroristas”.
El despliegue mediático de la reconquista de Santa Sofia fue solo la piedra final de la nueva cúpula del antiguo islam estatal. Acarreando a nacionalistas —más nacionalistas que religiosos— con autobuses de toda Turquía. Porque para este fervor no alcanzaba con los musulmanes de a pie de Estambul, ni siquiera contando con los que acuden el viernes a la Mezquita Azul. A ellos les importaban más los gatos. ¿Qué será de Gli?
La verdadera segunda toma de Santa Sofia llegó en agosto y pasó igualmente a las portadas de los periódicos. Un alcalde de un pueblo de Ankara, de sólidos credenciales islamistas, envió un segundo gato a Santa Sofia para hacerle compañía a Gli. No es un humilde gatito gris sino un gato de estirpe de Angora turca, blanco con ojos bicolor, como manda la pureza de la raza, y se llama Kılıç: espada.
·
© Ilya U. Topper | Especial para MSur
¿Te ha interesado esta columna?
Puedes ayudarnos a seguir trabajando
| Donación única | Quiero ser socia |
 |