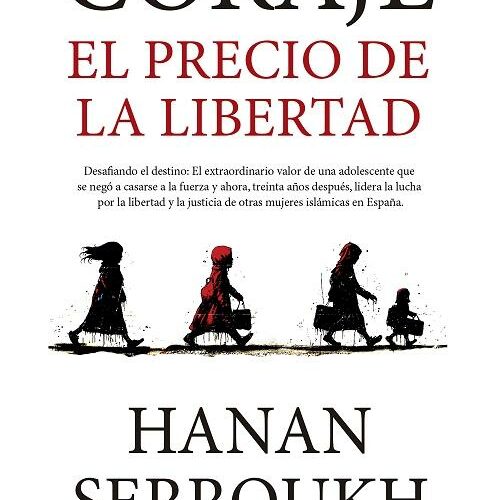Manuel Rivas
«Yo defiendo un pesimismo activo, no nihilista»
Alejandro Luque

Sevilla | Enero 2021
Manuel Rivas (A Coruña, 1957) es todo lo contrario del intelectual sentencioso, que escancia titulares con la serenidad de quien carece de dudas. Al teléfono, el escritor gallego titubea casi a cada frase, comienza una y la rectifica sobre la marcha, no tanto porque no sepa qué decir, como por un especial cuidado para que las palabras digan exactamente lo que él pretende comunicar. Ese cuidado tiene no poco protagonismo en su último libro, Zona a defender (Alfaguara), donde reivindica una revolución in extremis que pasa por replantear el significado de palabras de uso cotidiano como sociedad, naturaleza o poder.
Dice Luisgé Martín que es un libro “a toque de corneta, para la rebelión”. ¿Un nuevo Indignaos a lo Hessel?
Hombre, en cierto modo yo quería que las palabras se levantaran del suelo. El libro tiene cierto tono de manifiesto, de mayday, de llamada de socorro en tiempos de emergencia. Y en ese sentido, como dice Luisgé, sí, creo que hace falta una revolución. Aunque estas palabras grandilocuentes a veces hay que manejarlas con cautela, soy consciente de que revolución, como vanguardia, ya solo se usan en las exposiciones, parecían destinadas al museo. Yo las reivindico.
¿Qué tipo de rebelión, o de revolución, necesitamos?
«Hay palabras han sido secuestradas, y toca recuperar sus significados frente a los discursos plastificados»
Hay un intento de rescate que creo necesario, y es ese uso ecológico de las palabras que implica una revolución de la mirada. Mi modesta proposición sería no perder la posibilidad, la posibilidad de… Así, con puntos suspensivos. La capacidad de pensar lo impensable. Y ello viene de un sentimiento de vergüenza ante las injusticias que vemos cada día, ante esta situación de extralimitación insostenible a la que nos somete el poder. Ese primer paso, la vergüenza, ya es revolucionario. Y a partir de ahí ironizo con esa recuperación de palabras que parecen vintage: decoro, decencia, compromiso, que han sido enterradas precipitadamente. Los libros también se escriben para aclararse uno mismo. Ya con Contra todo esto hice mi ‘Yo acuso’ particular, mi expresión de asco y vergüenza ante este panorama de civilización.
¿Y este…?
Este responde más a una excitación creativa, al impulso de descolonizar la imaginación y plantearse utopías que no consisten tanto en asaltar los cielos como en sostenerlos. Mi madre, cuando había tormenta, solía decir que se iban a caer las vigas del cielo. Ahora tenemos tormenta y toca apuntalarlas.
Ha hablado de decoro, palabra clave en su ensayo. ¿No es también una de las más devaluadas, en detrimento de la fuerza, el brillo o el éxito?
Totalmente, es de esas palabras retiradas de la circulación para dar paso a la marcha triunfal. Hoy suena incluso anacrónica: en una conversación o en un discurso político hablar de decoro parece impropio, demodé. Lo curioso es cómo estas palabras, cuando las desentierras, vuelven a refulgir, adquieren un significado. Porque han sido secuestradas, sustraídas del lenguaje, y toca recuperar sus significados frente a los discursos plastificados, de karaoke. Decir decoro en medio de este ambiente corrupto, de predominancia del pensamiento bruto que tanto se ha extendido en los últimos años, es chocante. Otra palabra que ha sido jubilada es compasión, que tan difícil encaje tiene en este capitalismo depredador: un capitalismo compasivo, como cuando la democracia quiso llamarse cristiana… Por todo esto es por lo que Angela Merkel nos llega a parecer una especie de Rosa Luxemburg entre los capi dei capi.
¿No es la propia libertad una palabra que se ha adulterado y tergiversado hasta la saciedad?
Sí, y aún así es difícilmente corrompible, como si la verdadera libertad estuviera en el cuerpo de la palabra. Y con todo, se cumple la profecía de Orwell, esa que la primera vez que la leí pensé que se había pasado un poco, según la cual el nuevo fascismo vendría enarbolando la bandera de la libertad. Pero sí, ves que se adapta para torturar en su nombre, para dominar. Como aquellos a los que se les reprochaba que tuvieran esclavos, y respondían que lo hacían en el uso de su libertad. Tal vez por eso conviene acompañar la libertad siempre de solidaridad.
Propone usted también un acuerdo entre generaciones: ¿Quiere decir que los jóvenes deben dejar de rebelarse contra los viejos? ¿O que los viejos deben dejar de oponerse a las rebeliones de los jóvenes y retirarse de la escena?
«Cada vez hay menos espacio donde puedan encontrarse gente de distintas edades, distintas éticas»
El sentido que quiero darle es el de acuerdo secreto entre generaciones que manejaba John Berger, y alertar el modo en que eso está cambiando. Vemos natural que haya cierta controversia entre distintas generaciones, y todos sabemos que hay ciertas tradiciones que tarde o temprano son traicionadas. Pero ese hilo que unía a viejos y jóvenes, esos saberes que solo se pueden transmitir como consigna secreta, como la ayuda mutua, la lucha contra el abandono —por eso se contaban cuentos que encerraban el miedo a ser abandonado—, todo eso tiene una dimensión colectiva. Saberes que no se transmiten por la voz del poder, ni siquiera de los discursos oficiales o los sermones, sino por un hilo de seguridad similar al que emplea la araña para no caer.
¿Es esa dimensión colectiva la que en su opinión está amenazada?
Claro. Una de las grietas que se están produciendo, en forma de división suicida, tiene que ver con la creación de una especie de limbo social a partir de la idea de clase media. En mi opinión, tendría más sentido no enterrar el término trabajo, tratar de recuperar el sentido de los oficios, de los saberes. La corrosión del lenguaje es también una corrosión humana, y si te fijas, cada vez hay menos espacio donde puedan encontrarse gente de distintas edades, de distintas éticas, de distintas tribus. Quizá las bibliotecas públicas sean de los últimos que quedan.
También pone usted el foco en el desencuentro entre hombres y mujeres, y en lo que llama «histerismo masculino». ¿Cuál cree usted es esa actitud que los hombres deben abandonar?
Ha hecho mucho daño la idea de virilidad, históricamente unida a la figura del guerrero. Hay una avería ahí, en la Historia masculina. Toca pensar que las relaciones tienen que establecerse de manera colaborativa, y revisar palabras como mando o jerarquía. Porque es tremendo ver lo que incluso personas sabias han escrito sobre las mujeres. La avería de la que hablo es mundial, y dura desde hace demasiado tiempo. Corregir eso sí sería una revolución, porque lo que hay en el mundo es una guerra contra las mujeres. Ahí están las cifras. Y son ellas las que están aguantando las vigas del cielo, 24 horas al día, siete días por semana. Son el verdadero soporte del Estado de bienestar.
¿No le parece que últimamente hacemos demasiada política con sentimientos? Nacionales, identitarios… ¿No nos faltaría recuperar un análisis materialista?
«A mí me han llamado nacionalista porque me opongo a una celulosa en la ría de Pontevedra»
Tienes razón en que se ha explotado mucho lo emocional, incluso en las ideas. Pienso en el caso de ese municipio francés que fue el que más votó a LePen, y cuando preguntaban a sus habitantes por qué, respondían: porque hay mucha violencia. ¡Y eso que el último incidente databa de un año atrás! Y luego alegaban que había muchos inmigrantes, pero la mayoría de estos eran cuidadores de los ancianos que habían votado a la ultraderecha. Hay una distorsión clara, que viene de la producción de mentira y odio, que en este momento tiene las chimeneas a tope. A mí no me preocupa tanto la mayor presencia de los sentimientos como a la explotación de los objetivos. Para contrarrestar esto, justamente, hay que ir a ese nuevo lenguaje, que nos dé una especie de pronombre personal que esté entre el yo y el ellos.
Explíquese…
La política y el pensamiento hoy tienen que ser revolucionariamente senti-pensantes. Y hay que saber distinguir un sentimiento comunitario en un momento determinado de un sentimiento nacionalista supremacista. Y no es lo mismo Hungría que Escocia. A mí me han llamado nacionalista porque me opongo a una celulosa en la ría de Pontevedra [risas]. En todo caso, creo que ha habido demasiado estatismo en la política, también en la izquierda. El abandono de las redes de apoyo mutuo nos ha llevado a aquello que dijo Thatcher: la sociedad no existe. Ahora se piensa en el Estado como aquello alrededor de lo cual gira todo, pero me parece una visión muy limitada de lo que es el mundo, como un corsé.
¿No se puede dejar la política solo en manos de los políticos?
Sí, me preocupa cómo en la izquierda han dejado de funcionar los espacios de participación. Se ha olvidado que los sindicatos y las asociaciones eran escuelas de democracia. Vemos en los partidos una dependencia grande de los think tanks, de los expertos, de las encuestas. Y personalmente veo con saudade de futuro los tiempos en que un sindicato lo primero que hacía era abrir una biblioteca y un ateneo. Sería importante recuperar, en la memoria que anda hacia delante, lo que fue por ejemplo ese legado del anarquismo en España.
En su libro hace una defensa “de las novelas largas y las películas lentas”. Lo dice un maestro de las formas breves: la columna, el relato corto…
Tengo también mis libros largos, ¿eh? Los libros arden mal eran casi mil páginas, uno de esos títulos memorables si se caen de la estantería y te dan en la cabeza. Parte de las consecuencias negativas que vivimos se deben a la pérdida de atención. Hoy tenemos casi el mismo foco de atención que los peces, nos dura ocho segundos o menos. Ser capaces de sumergirse en un libro, pasar una tarde leyendo, es como un viaje de Humboldt… o de Julio Verne. Conseguir pasar una hora leyendo en tranquilidad se ha convertido en un triunfo. Al cabo ves mejor, tu mirada se ha ensanchado. Hay que recuperar la atención y la escucha.
La pandemia y el confinamiento iban a hacernos mejores. ¿Hemos quedado lejos del objetivo?
«Deberíamos estar más alarmados, aunque no me gusta ser un profesional del apocalipsis»
Responderé a la manera galaica: depende. Me da la impresión de que el miedo puede más que el coraje de la esperanza. Evidentemente, en esta situación de emergencia se habla de cosas que habían quedado marginadas, tapadas. Cada vez es mayor el número de gente que acepta lo inaceptable. El dilema es comunidad o caos. Hay un impulso que es como el polen contemporáneo, que está en el aire o quizá en la conciencia, pero hay que traducirlo en activismo. Y cuando hablo de activismo no me refiero solo al político, sino a la calle, al periodismo, a la cultura. Tengo miedo de que no se dé ese paso, de que volvamos a un periodo de anestesia. Pero tenemos que hablar con claridad: esta pandemia es un círculo dentro de otros círculos concéntricos. Lo que está pasando empezó antes, y va a continuar.
Suena amenazante.
El horizonte está enfermo: no es una hipótesis, no es una amenaza. Siempre recuerdo esa imagen del Titanic hundiéndose y aquella gente que se peleaba por tener los mejores camarotes. El mundo me recuerda a eso cuando veo tanta desigualdad, el hecho de que el 1 % acumule la misma riqueza que el 99% restante, que incluso se estén privatizando los ríos, las gotas de agua, como todas las decisiones básicas, la salud… Deberíamos estar más alarmados, aunque no me gusta ser un profesional del apocalipsis, un colapsonauta. Quiero contrarrestar eso y busco la posibilidad, porque ser apocalíptico hoy es ser conformista.
Usted habla de “proteger el planeta para que nos proteja” puede tener una lectura inversa. ¿Nos agredirá si seguimos agrediéndole?
Más que agrediendo, nos está informando. Nos manda mucha información. Cada año, por ejemplo, hay un diez por ciento menos de golondrinas de lo que solía llegar. Esa es una información esencial. El grito de Munch es interpretado como una representación de la angustia humana, pero detrás de la figura la naturaleza tiene la misma contorsión, está gritando también. Hay que poner el oído en tierra y parar de una vez la política del daño. No podemos pedir milagros de los políticos, pero sí al menos que se ponga el freno de mano. Es un derecho democrático tirar por la borda a la gente que hace daño en el barco. Y sí, nos queda un punto de inflexión, un cambio de mirada para que esto no sea el fin del mundo, sino el comienzo de uno nuevo.
Acabamos como empezamos, hablando de rebeldía, aunque teñida de pesimismo. ¿Puede ese pesimismo ser un trampolín para la rebeldía?
Nos queda claro de que aquella afectación resignada con que se decía que el capitalismo creaba injusticia y desigualdad, pero que funcionaba, esa idea que hemos escuchado incluso en labios de personas situadas en la izquierda banal, hoy ha dado paso a otra certeza: el capitalismo impaciente produce injusticia, desigualdad, pero además es ineficiente, y es una causa de inseguridad permanente.
¿Y qué se hace ante esta certeza?
Yo defiendo un pesimismo activo, no nihilista. Que vea las cosas críticamente, y sobre todo que no olvide el humor, un humor que llamo amoratado, porque conoce el dolor. Eso me parece fundamental. Que después de analizar críticamente lo que sucede, la primera expresión sea reírnos ante esos absurdos, ese panorama disparatado e irracional. Es un instinto de defensa, la risa y la ironía. Y una grieta en la maquinaria pesada del poder. Como decía Darío Fo, si la risa no aumenta la grieta, si no pone suficientemente en ridículo este escenario absurdo, entonces lo que hay que hacer es reírse más fuerte.
·
© Alejandro Luque | Especial para M’Sur | Enero 2021
·
¿Te ha interesado esta entrevista?
Puedes ayudarnos a seguir trabajando
| Donación única | Quiero ser socia |
 |