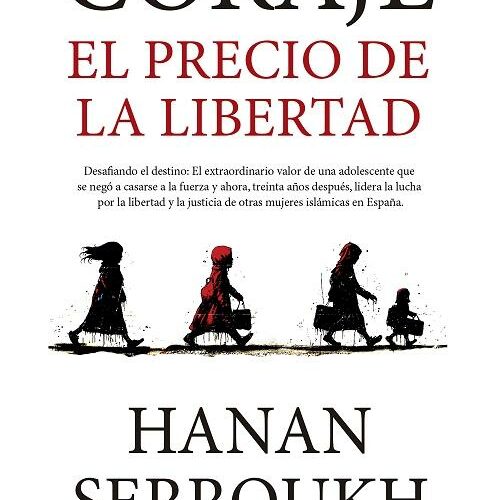Txell Feixas
Mujeres valientes
M'Sur
El valor de hablar

Abrir la boca. Decir: Soy yo. Me ha pasado esto. Esto es lo que pasa.
No es algo fácil en según qué país, según qué sociedad. Digamos en Líbano, digamos siendo siria refugiada. Hace falta mucha valentía.
Para los hombres, el enemigo puede estar al otro lado de una trinchera, agazapado entre las banderas negras del Daesh. Puede estar en lo alto, a los mandos de un cazabombardero israelí o sirio. Puede estar al otro lado de la calle, tras los escudos de plástico del cordón de policía. Puede estar a tu espalda, presto a sacar la placa de policía secreta. Puede ser incluso tu vecino. En todo caso, el enemigo es el otro.
Si naces mujer, el enemigo no es el otro. Es tu primo. Tu hermano. Tu padre. Tu novio. Tu marido. Tu hermana. Tu madre. Son los tuyos.
Hablar contra los tuyos no solo puede ser un peligro mortal. También duele. Hace falta mucha valentía para superar ese dolor y hablar de todas formas. Decir soy yo. Me ha pasado. Esto pasa.
Txell Feixas (Mediona, Penedés, 1979) , corresponsal de TV3 en Beirut desde 2015, tras experiencias como reportera en Mauritania, Marruecos y Grecia, lleva años recogiendo testimonios de mujeres por aquella parte del mundo: es parte de su trabajo. Pero como suele pasar en el oficio, el testimonio entero no cabe en una crónica televisada. (A veces no cabe tampoco en una página de diario). Finalmente, sus experiencias han acabado conformando trece perfiles de mujer, de Líbano, Siria, Palestina, Iraq y Afganistán. Mujeres anónimas para nosotros, lectores, pero no tanto para la sociedad que las rodea, para el enemigo, para los suyos: ahí ellas tienen que seguir dando, día tras día, la cara.
[Ilya U. Topper]
·
Txell Feixas
Mujeres valientes
(Península, 2021)
·
Fatma: un vestido de novia para esconder una aberración
·
La imagen era hipnótica: decenas de adolescentes vestidas de novia concentradas en una pequeña plaza de la capital libanesa. Fui hacia allí por curiosidad, pensando que se trataba de alguna iniciativa escolar o festiva. Pero, al acercarme, en aquellos trajes impolutos y blancos iba distinguiendo manchas rojas. Era sangre. Y trozos de tela de color carne que cubrían partes de su cuerpo. Eran vendajes. Y algunas de las chicas cojeaban al caminar. Llevaban muletas. De lejos, la estampa irradiaba una gran pureza, pero de cerca era esperpéntica. Mi sonrisa inicial se rasgaba, como los vestidos de novia andrajosos que tenía delante. Como las vidas que aquellas mujeres intentaban rehacer.
Un gran cartel escrito en árabe encabezaba la marcha. No entendía lo que decía y se lo pregunté a una de las jóvenes que gritaba indignada. Lo hacía a través de un megáfono que se acoplaba con un sonido tan penetrante como aquella imagen. En inglés, y visiblemente afectada, me tradujo el lema de la protesta: «Un vestido blanco no tapa una violación». Mi gesto debió de darle a entender que yo no acababa de comprenderlo y me lo aclaró: «¡No queremos que ninguna mujer más tenga que casarse, como nos ha pasado a algunas de nosotras, con su violador!».
Sin saberlo, estaba siendo testigo de uno de los actos de campaña más importantes que se habían hecho jamás en Beirut contra esa anomalía legal, y que Naciones Unidas premió por su gran impacto. Aquellas adolescentes —algunas víctimas de una violación, otras activistas— salían a la calle para exigir al Gobierno libanés la derogación del artículo 522 del código penal. Una disposición que, me explican a pie de manifestación, permite a un violador quedar en libertad sin juicio si se casa con su víctima. Una aberración a la que habían sobrevivido muchas de aquellas chicas y que se reproducía también en otros países árabes.
Las protestas, a partir de aquel día, se sucedieron sin parar por todo el país: vestidos blancos ensangrentados en grandes vallas publicitarias, colgando sobre los puentes y en el paseo marítimo de la capital. Buscaban sacudir a una sociedad ignorante o, aún peor, indiferente ante esta lacra. Son pocas las agrupaciones libanesas que centran su activismo en la protección de los derechos de la mujer, pero ABAAD —organización veterana e impulsora de la performance— se había propuesto sacarle los colores, no por la sangre sino de vergüenza, al Gobierno. Para preservar la seguridad de las menores, libanesas y sirias, la ONG no permite que los medios de comunicación tengamos acceso directo a ellas. Pero sí que, tras pasar un filtro, nos facilitan el testimonio de una de las víctimas con las que siguen aún trabajando. No podía dejar de pensar que podía ser cualquiera de las niñas que estaban en la plaza aquel día. Por una cuestión de privacidad, no me proporcionan la identidad real de la víctima. Su nombre ficticio es Fatma.
—Tenía solo catorce años cuando me obligaron a casarme con quien me acababa de violar.
Empieza así a narrar el infierno que se iniciaba en el seno de una familia que ya escapaba de otro drama. A causa de la guerra de Siria, Fatma y su familia se ven obligados a huir, primero a un campo de desplazados y después a otro poblado. En la situación de extrema fragilidad en la que se encontraban, los refugiados intentaban reconfortarse unos a otros visitándose a menudo y tejiendo intensas relaciones afectivas con los vecinos. Un contexto en el que Fatma se hizo amiga íntima de la hija pequeña de la casa de al lado. Desde el principio, recuerda una situación que la incomodaba. Pero no tuvo tiempo de redirigirla y evitar el desenlace.
—Cada vez que iba a jugar con ella, notaba que su hermano mayor me miraba de una forma muy rara. Así que decidí evitarlo. Pero una noche en la que mis padres habían salido a cenar y yo estaba sola en casa, alguien llamó a la puerta. La abrí, como había hecho tantas veces antes. De golpe, un hombre que era dos veces yo me empujó y me tiró al suelo, me pegó y empezó a arrancarme la ropa.
Hace una pausa para recobrar la compostura y continúa, con la voz cada vez más entrecortada. —Me violó. Primero con la mirada y luego con el cuerpo, como un animal. Parecía un lobo comiendo carne fresca. Después se fue a toda prisa. Me dejó ahí tirada, medio inconsciente.
Aquella noche, Fatma lloró desconsolada, ahogando los sollozos en la almohada para no alarmar a sus padres. Fue al día siguiente, ya más serena, cuando decidió compartir lo ocurrido con su mejor amiga, la hermana del violador.
—«No puedo ayudarte; además, ya sabes cómo es él.» Es todo lo que supo decirme la persona con la que hasta entonces había compartido mil confidencias y secretos, también sobre los chicos que nos gustaban.
Sin nadie más a quien recurrir, Fatma acabó sincerándose con su madre. Pese a tener solo catorce años, no buscaba el consuelo maternal, sino convencerla de que ella no tenía la culpa de que la hubiesen violado.
—Yo no esperaba un «¿Cómo estás, hija?», sino un «¿Qué has hecho para provocarlo?». Por desgracia, no iba desencaminada. Tampoco me sorprendió cuando con mi madre fuimos a hablar con la familia del violador, buenos amigos de mis padres. Reaccionaron como era de esperar: «No es culpa de nuestro hijo, sino de la tuya, que lo sedujo».
Acto seguido, y con la resignación de quien cree que no hay alternativa, las madres acordaron casar al violador y a la violada. No le preguntaron jamás a Fatma qué pensaba ella de esa decisión. A lo largo de los siguientes días, veía que su padre la evitaba, en lugar de estar a su lado, y tuvo que esconderse de su propio hermano, que, enloquecido, intentó agredirla con un cuchillo de cocina tras acusarla de haber deshonrado a la familia.
—Fue durísimo ver que, con el tiempo, mi hermano pudo perdonar al que me había violado, al que se había convertido en mi marido y en su cuñado… Mientras que a mí me seguía considerando culpable de todo lo que nos había pasado.
Todos le planteaban el matrimonio como la mejor opción para evitar que la asesinaran. En su caso, y haciendo referencia al lema de la protesta del principio, un vestido blanco sin duda acabó tapando una violación. Pero no solo eso: la noche de bodas, y todas las que vinieron después, fue víctima de abusos sexuales continuos.
—Me sentía morir, ardía de rabia por dentro. Además de pegarme, me humillaba con frases como: «No me casaría nunca con una mujer a la que he violado, solo lo he hecho para evitar la cárcel», «No serás nunca la mujer de mis sueños, porque no eres una mujer como Dios manda» o «¿De verdad crees que quiero un hijo tuyo? ¡Imposible!».
Al cabo de tres meses de aquel matrimonio arreglado, se quedó embarazada. Pero no tuvo ni tiempo de plantearse si quería ser madre: en una de las palizas diarias, perdió al bebé. Recuerda el momento como si fuera ayer: su suegra se había quejado de que no ayudaba lo suficiente en las tareas del hogar y aquello sacó de quicio al marido de Fatma. Su propia suegra, viéndola en el suelo en medio de un charco de sangre, le pedía a su hijo que la dejase morir, que nadie se enteraría, que no la querían. Ni a ella ni al hijo que esperaba. Estaba claro que solo la aceptaban como nuera para esquivar a la justicia. Para Fatma, aquel fue un punto de inflexión doloroso, pero al mismo tiempo liberador.
—La idea de tener un hijo, aunque fuera de él, me hacía feliz, porque me daba fuerzas para seguir adelante. Cuando lo perdí, pensé que me moriría de pena. Pero con el niño también perdí el miedo: no he vuelto a sentirlo nunca más.
Con la sensación de haber tocado fondo, se vio capaz de pedirle el divorcio a un marido que lo deseaba tanto o más que ella, porque ya había pasado el tiempo establecido para que el delito prescribiera. Podía separarse sin miedo a acabar encarcelado.
Fatma tiene ahora dieciocho años. Se ha refugiado en el Líbano, donde va al instituto y está centrada en los estudios. Su sueño es estudiar psicología. Admite que las sesiones con los profesionales de la asociación la han traído de la muerte a la vida. Está instalada en casa de sus padres, cuyo apoyo finalmente ha obtenido. Pero no convive con su hermano, que sigue sin aceptarla. Ella asegura que no se lo tiene en cuenta. También ha intentado llamar a la que fue su mejor amiga de aquella época —la hermana de quien la violó—, pero no ha vuelto a contestarle al teléfono. Necesita justificarla pensando que tiene miedo a las represalias.
·
·
© Txell Feixas · 2021 | Cedido a MSur por Península (2021)