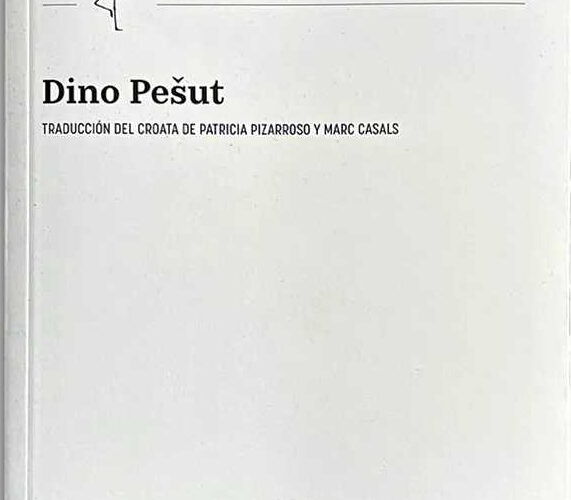Abdellah Taïa
Un país para morir
M'Sur
El bled, siempre el bled
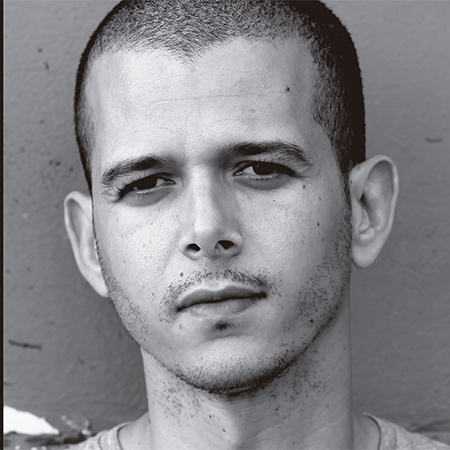
Una casa modesta en un barrio vecino a Rabat, una planta a medio construir, color cemento, llena de hermanos, hermanas, cual lata de sardinas, todo bajo el mando de la madre, maniática, caótica, que toma todas las decisiones. Ya he dicho alguna vez que Abdellah Taïa siempre escribe la misma novela. Salvo cuando no lo hace, claro. Y no tanto porque esta vez no se trata tanto de un ajuste de cuentas con la madre, como en El que es digno de ser amado, sino más bien con el padre, y desde una postura más de deudor que de acreedor… sino porque cambia el personaje.
Ya no es el narrador al que estamos acostumbrados, el chico gay de familia modesta que acaba abriéndose camino en París, siempre en una ambigua relación de amor e interés, en el filo de sentirse prostituido porque, por mucho que uno sea digno de ser amado, no deja de cobrar, así sea en especie, en favores, en puertas abiertas al mundo, a la literatura, a la vida. No. Ahora es una narradora y de ambigüedad, nada: ella es prostituta. Con todas las letras.
Abdellah Taïa (Salé, 1973) sigue trenzando los mimbres que conoce: la emigración, la vida en esos márgenes de las sociedad rechazados y deseados, el exilio, la homosexualidad —hay varios personajes secundarios, y no todos son de Marruecos— y el esfuerzo de conciliar todo lo que una es con lo que otros, padres, madres, la sociedad entera, considera que debería ser. Un esfuerzo sobrehumano: una vida no basta. Porque del país aquel, el que llamamos bled, una palabra que no es nación ni patria sino simplemente lo nuestro, lo que uno lleva en el recuerdo, no se puede uno desprender nunca, ni puede nunca asumirlo como propio del todo: no puedes pertenecer a algo que te rechaza. Al final, quizás, no sea más que un país donde morir.
Un país para morir está en librerías desde esta semana. Avance cedido por Cabaret Voltaire.
[Ilya U. Topper]
·
Un país para morir
·
·
1
Al lado
·
Murió joven.
56 años, es joven. ¿No?
Es una media de edad razonable en Marruecos, ya sé. La esperanza de vida. Así lo llaman.
Pero él, mi papaíto tierno y furioso, no tuvo tiempo de nada. Ni de vivir bien ni de morir bien. Sucedió muy rápido. Apenas dos años.
Un día se derrumbó. Caída. Desmayo. Temblores. ¿Qué le pasa en el cuerpo?
Lo llevaron al hospital público de Rabat. Se quedó allí cuatro meses. Y luego lo mandaron a casa. A nuestra casa. A nuestra lata de sardinas picantes. Una planta baja bastante adecentada gracias a mi madre a la vez caótica y supermaniaca. Y una primera planta bien construida pero todavía sin acabar. Habitaciones sin puerta, sin pintura. Un decorado color cemento para una vida por venir, un futuro por construir cuando caiga el dinero de un cielo permanentemente demasiado azul.
Ahí pusimos al padre, ahí fuimos olvidándolo, ignorándolo poco a poco. Por supuesto, fue mi madre la que tomó todas las decisiones.
Ella nunca lo reconocerá.
Los médicos le dijeron que había que proteger a los niños, alejarlos de un posible contagio. Separarlos del cuerpo enfermo del padre.
Precisamente porque no estaban seguros, aquellos charlatanes sin corazón, debía ejecutarse la orden, y punto.
Mi madre no quiere volver a hablar del tema. Lo que sucedió en otro tiempo es agua pasada. Son palabras suyas, el pasado, pasado está. El suyo, el nuestro, no. El mío, no.
No dije nada. Ni se me pasó por la cabeza la idea de protestar. Lo vi todo, asistí a todo. Un padre vivo, todavía joven, al que un día se decide exiliar en su propia casa, y yo sigo respirando, durmiendo, soñando cada noche con Allal y su grueso sexo que adivino, que imagino con gran precisión. Justo encima del cuarto donde dormía yo, en medio de los cuerpos de mis numerosas hermanas que tardaban en casarse, estaba el padre. Solo. Una habitación demasiado grande donde no había cama. Tres mantas marca Le Tigre, colocadas una encima de otra, le servían de espacio donde vivir, donde seguir enfermo. A la espera de una cura. Del reposo definitivo.
·
¿Por qué no dije nada? ¿Por qué permanecí hasta ese punto sumida en la indiferencia, en la insensibilidad?
No creía que mi padre fuera a morir. Pero acepté, como casi todo el mundo, dejar de verlo.
También yo contribuí al asesinato de ese padre venido a menos, sin virilidad. Y sin embargo nadie me lo echó en cara. Ni entonces ni hoy.
·
·
Soy libre. Vivo en París, libre.
Nadie puede hacerme volver a mi condición de mujer sumisa. Estoy lejos de ellos. Lejos de Marruecos. Y hablo sola. Busco a mi padre en mis recuerdos.
El lastre de sus pasos pesados vuelve a mis oídos.
Yo escuchaba mi corazón alocado. Intentaba calmarlo, mecerlo para que dejara de agitarse como un volcán en mi pecho. Le hablaba sin abrir la boca.
Cantaba para él en árabe y, un poco, en francés. Nada que hacer. El corazón se rebela por la noche, revive la jornada y sus acontecimientos sin nosotros, sin nuestra autorización. Sin mí. Más que una reacción de pánico, era una catástrofe, porque sabía que si él se detenía yo moriría.
Yo no quería morir. No conseguía dormir. Partir. Ceder al sueño. Resistía invadida por el miedo.
Los pasos de mi padre, alejado de nosotros en aquel primer piso, en otra oscuridad, venían a menudo a salvarme. Mi padre no caminaba. Golpeaba el suelo. Sus talones hacían bum-bum, bum-bum. Bum-bum. Abajo, de nuestro lado, el eco de sus pasos lo hacía vibrar todo, muebles, cristales, mesas, televisión.
Mi padre, sin duda también incapaz de conciliar el sueño, vaga por el primer piso inacabado.
Sus pasos decían otra cosa, también. ¿La ira? Sí, seguramente. ¿El miedo? Puede ser. ¿Las lágrimas secas? Ciertamente, pero nadie las veía.
Un león de circo envejecido de golpe, en una jaula suspendida. En su cuerpo, el aliento se va, poco a poco, noche tras noche, un paso tras otro.
Los revivo, esos pasos. Los oigo.
Mi padre anda por el cuarto del fondo. Cruza el patio. Vuelve atrás. Camina en círculo. Toca las paredes. Mira el cielo más allá del techo siniestro.
Va lejos, hasta la otra habitación, la que da a la calle.
Ya no lo oigo. Nadie lo oye.
El sueño está al acecho. Viene a liberarme. Me uno a él, por fin. Me voy. Viajo. Me olvido de mi padre. Ni siquiera le digo adiós.
Pero a ese hombre, familiar y extraño, le veo abrir la boca, va a decir algo, una palabra, un apellido, un nombre. Una vez. Dos veces. Tres veces.
Zahira. Zahira. Zahira.
¿Por qué yo?
Desde París, años después, le contesto.
¿Qué quieres, papaíto? ¿Qué te hace falta? ¿Te duele? ¿Te duele mucho? ¿Dónde? ¿Dónde? Dime. Dímelo, ahora. He crecido. Acepto las cosas, hasta las incomprensibles. Enséñame dónde te duele. ¿En el vientre? ¿Dónde, en el vientre? ¿Los intestinos, otra vez? ¿Los espasmos atroces que heredaste de tu propio padre? ¿Es eso?
Cógeme la mano. Subo al primer piso. Aquí tienes mi mano derecha. Guíala. Verá mejor que yo lo que te atormenta, lo que te parte en dos, te hace perder el sentido, el rumbo, la respiración. Cógela, cógemela. Es tuya, viene de ti, esta mano. Estréchala. Acaríciala. Haz lo que quieras, lo que se te pase por el corazón y por la piel.
Habla, si es eso lo que quieres. Muere. Vuelve a la vida. Deambula conmigo, con mi mano, mi inconsciencia. Recorre a grandes pasos ese primer piso, como un ciego, un desesperado, como ese loco que eres a pesar tuyo. Vamos. Vamos. No te retengas. El amor no se termina nunca. No soy yo quien lo dice. No soy yo quien lo sabe. En alguna parte, en mi cuerpo oscuro, unas vidas deciden por mí como por ti.
Piensa en tu hermana Zineb. De pequeño, la adorabas. Vivíais todavía al pie de las montañas del Atlas cuando desapareció. Era tu segunda mamá, ¿no es así? Tu corazoncito tierno. El único corazón tierno. Una noche se marchó con tu padre en busca de un tesoro misterioso escondido en un bosque lejano. Una semana después, tu padre volvió sin ella. Nunca quiso contar qué había sucedido. De un día para otro, Zineb, perdida para siempre. No volverás a verla. ¿La han secuestrado? ¿La han vendido a alguno de esos señores ricos del campo? No estaba muerta. No estaba muerta. Es lo que te decías a ti mismo para no caer en la desesperación. Es lo que sigues contando hoy en día. Piensa en ella, papá. Piensa con todas tus fuerzas. Zineb. Zineb. Zineb. Yo también pienso en ella. También murmuro su nombre. La envidio, incluso. Su destino ha tenido que ser libre. Solo puedo figurármelo así. ¿Y tú, papá? ¿Cómo te imaginas la vida de Zineb? ¿Larga, dichosa, plena? ¿Quieres reunirte con ella, ir hasta donde se encuentra ahora? ¿Es eso? ¿Me equivoco? ¿No entiendo nada de Zineb y su desaparición?
Yo era una ignorante. Soy una desgraciada. Y estoy sola. Tan sola en París. En el centro y sin embargo como en el confín del mundo.
Oigo tus pasos, padre mío. Vuelven. Existen. Caminas. Vas y vuelves. Cuentas, juegas, dibujas áreas, países, zonas sombrías donde se ve todo.
Estás enfermo ahí arriba.
Nosotros estamos abajo, casi en el sótano.
En casa nadie ha cambiado, nadie se ha movido. Nos miramos como antes. Nos rozamos. Estamos hartos de estar juntos. Hay que partir, es urgente. No tenemos otro sitio donde ir a soñar de otra manera. Entonces: cerramos los ojos. Dejamos de cantar. Comemos, meamos, cagamos, dormimos. Aquí nadie goza. La madre menos que nadie.
Tu hermana Dawiya ya no viene. Tu hermano mayor no la deja salir de casa. Ella le dice que te echa de menos. Él le contesta que tarde o temprano acabará por encontrarse contigo. Pero aquí no. En este mundo, no. No mientras él siga vivo.
Padre, llevas el miedo dentro. Pensaba que era un miedo frío. Me equivocaba. Ese miedo te mantenía en movimiento. La muerte crecía de forma acelerada en tu cuerpo, pero no era ella la que te hacía temblar.
Incluso después, en la tumba, en el cielo, no hay nada. No habrá nada.
Es lo que decías tú a veces, ciertos días negros. ¿No es así?
Te levantabas. Te ponías a andar. Más. Más. Y esa certeza se convertía, cada noche, en esa primera planta sin acabar, en una verdad absoluta, indiscutible.
Querías respirar el decorado de tus últimos meses centímetro a centímetro. Depositar en él un pequeño soplo. Un secreto. Mejor que un recuerdo. Un grito.
Papaíto, solo para aliviarte en tu tumba, quiero pensar que hay algo después. Como tú, dejé de creer. Ahora he cambiado de opinión. La vida no se detiene. La muerte no puede existir por todas partes. El cuerpo no se termina. Habla con otra lengua. Se reinventa, sin cesar. Allí arriba se transforma.
Hoy te lo dice mi mano. Escúchala. Transmítele un mensaje, una tarea, una mirada para mí. Y camina. Camina. Camina en tu primera planta. Ya no me molestas. Me he convertido en lo que soy. Es mi naturaleza. Una prostituta. Vienen a mí, en mí, para saciar su sed. Todos. Hombres y, a veces, mujeres. Ya no resisto a ese destino. Se acabó el tiempo de la lucha.
·
Fumaste toda tu vida, padre mío. Salvo los dos últimos años. Nos llenabas la casa de humo todos los días. Nunca se quejó nadie.
Hay quienes fuman arrogantes, distantes, egoístas. Tú no. No con tus cigarrillos baratos. Tengo en la nariz, la lengua, la garganta, el gusto de esos cigarrillos. Fumaste cuatro marcas. Las de los pobres, claro. Empezaste por Dakhla. Diez años. Antes de que naciera yo. A mediados de los años 1980, te pasaste a Favorites. Y en 1990, justo después del mes de ramadán que tanto te hacía sufrir y que te gustaba tan poco, adoptaste Casa. De Casablanca. No le tenías ningún cariño a esa ciudad, demasiado ruidosa, demasiado poderosa. Pero te encantaban sus cigarrillos.
·
·
·
·
© Abdella Taïa · 2015 | Traducción del francés: © Lydia Vázquez Jiménez | Cedido a MSur por Cabaret Voltaire (2021)