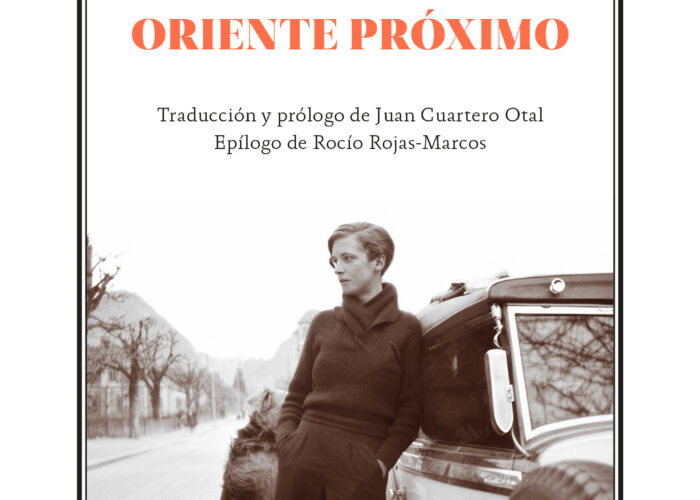En nombre de Arabia
Ilya U. Topper
“La guerra es un negocio pero tiene que durar: si no, no rinde”. A esta frase definitiva de la Madre Coraje de Brecht, poco hay que añadir. Únicamente nos corresponde averiguar en cada caso quién hace el negocio y quién pagará al final la factura.
En el caso de Siria, no es obvio a primera vista. Desde luego, un proveedor de armamento como Rusia puede colocar algunas remesas de proyectiles si continúa la contienda, pero no parece ser una razón principal para alargar un conflicto que se lleva a cabo con armamento de bajo presupuesto (Siria no será capaz de encargar en este momento nuevos cazabombarderos ni tanques). Además, la responsabilidad de la decisión la hay que buscar entre quienes serían capaces de poner fin al conflicto: Estados Unidos y sus potencias aliadas.
Porque no cabe duda de que una intervención militar podría apagar el fuego de Siria. Turquía, con 910 kilómetros de frontera común y el segundo ejército más grande de la OTAN, amén de una arsenal moderno comprado a Alemania y Estados Unidos, podría aniquilar las fuerzas armadas sirias en pocos días.
Al inicio de la revolución, una intervención extranjera podría haber servido para unir al pueblo sirio contra un enemigo exterior; sin embargo, ya en junio de 2011, gran parte de los refugiados que llegaron a Turquía pidieron a gritos el establecimiento de una “zona de exclusión aérea” en partes de Siria. En otras palabras, una intervención militar, porque es obvio que tal zona sólo es eficaz si las potencias implicadas derriban cualquier avión que la vulnere, lo cual significa ir a la guerra.
Irán no podría salvar a Asad: no le conviene enfrentarse a Turquía
Con el estado de guerra civil que hoy domina Siria, y que ya ha calado en la sociedad, es poco probable que aún quede un sector de población indecisa que haría piña con la dictadura sólo en el caso de una intervención extranjera. Los sirios probablemente adopten la misma actitud que los iraquíes en 2003, que calificaban de injustos los bombardeos norteamericanos por tratarse, a su juicio, de una guerra entre dos regímenes, el de Sadam Hussein y el de George W. Bush, cuyas consecuencias tenían que pagar sin querer adherirse a ninguno de los dos bandos.
Muy probablemente, tampoco Irán podría salvar el régimen de Bashar Asad. Irán no tiene frontera con Siria y la vía a través de Iraq puede valer para enviar brigadas especializadas, pero no para desplegar un frente militar convencional. Y pese a las recientes tensiones entre Teherán y Ankara, a la república persa no le conviene enfrentarse a Turquía, que sigue siendo su valedor diplomático y —a través de sus bancos— su válvula económica hacia Europa.
El gobierno iraní tampoco puede valerse de su arma definitiva, el cierre del Estrecho de Ormuz, lo que interrumpiría el flujo de petróleo iraquí, kuwaití, emiratí y saudí (e iraní) hacia el mundo. Porque esta medida es la baza más importante que impide el tan cacareado ataque israelí y no puede gastarse en un asunto menor. Irán sacrificará el peón sirio: de todas formas es evidente que el régimen de Asad desaparecerá a medio plazo, y no vale la pena apostar toda la banca para prolongar su agonía.
La supuesta cercanía religiosa entre Teherán y Damasco es enteramente un mito, basado en la definición de la rama religiosa alauí del clan Asad como «chií», cuando esta alianza política entre agnósticos sirios y teócratas persas se basa únicamente en el concepto del enemigo común.
(Por supuesta es falsa la noticia, aparecida el miércoles en el diario británico Telegraph, según la que el Guía Espiritual de Irán, Ali Jamenéi, habría dado orden de atentar contra intereses de Estados Unidos, Israel, Turquía, Saudi Arabia o Qatar como castigo por su apoyo a la oposición siria. Viene firmada por Con Coughlin, un reportero cuyo largo historial como difusor de propaganda contra Irán ha acabado costando caro al diario que le emplea: en marzo de 2011, el Telegraph fue condenado a pagar 30.000 euros al partido gubernamental turco AKP, porque Coughlin había asegurado que esta formación recibía financiación de Teherán. No la era la primera falsedad dirigida a denigrar Irán, aunque en anteriores ocasiones, el periódico se salvó con una disculpa formal).
Todo hace prever que la intervención militar en Siria se acabará produciendo: A inicios de agosto, Ahmet Davutoglu, ministro de Exteriores turco, señaló que se podrían crear “zonas de seguridad dentro de Siria” cuando el número de refugiados en suelo turco alcanzara los cien mil (ahora se está acercando a los 70.000, tras un espectacular aumento en las últimas semanas). Mientras tanto, admitió Hillary Clinton, su homóloga estadounidense, Washington financia con 25 millones de dólares a grupos de oposición siria, ofreciéndoles equipos de comunicación y entrenamiento, pero no armas. ¿Por qué no armas? ¿Cuál es el objetivo por el que se intenta atrasar el inevitable resultado?
Las armas llegan de contrabando, y con financiación de Qatar y Arabia Saudí, según afirman los activistas. Quienes los reciben son los grupos islamistas: los que combaten al régimen bajo la bandera de lo que llaman islam. Los que secuestran la lucha del pueblo sirio por derechos y dignidad y la convierten en una sublevación religiosa contra un régimen que tildan de hereje.
Este cambio de signo se ha visto facilitado desde el principio por el simple hecho de que el régimen de Asad no permitía ninguna reunión pública fuera de las mezquitas, pero ahora es el dinero saudí y qatarí el que lo ha convertido en ideología dominante entre los rebeldes. Proliferan las banderas del tipo “Al Qaeda”, negras con el credo islámico, y numerosas brigadas rebeldes de todo pelaje fingen su adhesión al fundamentalismo islámico para no quedarse fuera del reparto de armas. “A más barba, más dinero”, resume un activista.
Con cada día que pasa, este avance islamista amplía su alcance y afianza su poder sobre los grupos que dependan de su financiación. También aumenta el número de armas en manos de los yihadistas, algunos de ellos mercenarios venidos de todas partes del globo. Y a la vez se ensancha el abismo entre quienes quieren una nueva Siria, basada en los derechos ciudadanos, y quienes desean poner la sociedad bajo tutela de las mezquitas.
Con o sin intervención estadounidense, Siria se acerca con pasos agigantados a lo que fue la tragedia de Iraq: ahí, la ocupación foránea ha servido para destruir una sociedad esencialmente democrática y poner en su lugar un archipiélago de milicias religiosas que desgarran el tejido social. El hecho de que Iraq sufría una brutal dictadura (como Siria) no impedía que la sociedad fuera, en su esencia, demócrata.
Siria se acerca con pasos agigantados a lo que fue la tragedia de Iraq
El proceso de degradación fue sencillo y lineal: tras la invasión, las autoridades estadounidenses (pese a utilizar la palabra ‘democracia’) prohibieron el partido Baaz, despidieron a decenas de miles de funcionarios (como maestros de escuela) que constaban como afiliados, a menudo por simple necesidad de mantener su trabajo, desbandaron al ejército (profesional) y instauraron un seudoparlamento en el que los escaños se repartían según la afiliación religiosa o étnica.
Instilaron así en la sociedad la (inexistente) división entre suníes, chiíes, cristianos, turcomanos y kurdos y acabaron con más de medio siglo de pensamiento político (interrumpido por la dictadura de Sadam Husein) que desde los años cincuenta enfrentaba en las calles de Bagdad a partidarios del comunismo, del nacionalismo, del panarabismo y del liberalismo, pero nunca a grupos confesionales.
A esto se añadió la erradicación del concepto de Justicia, mediante la tortura y el encarcelamiento arbitrario y aleatorio de muchos miles de iraquíes, sin acusación, sin juicio y sin fundamento, algo que no había ocurrido bajo Sadam. Y concluyó con la aparición de grupúsculos armados, conocidos como “Al Qaeda” que bajo pretexto de combatir a la ocupación, la afianzaban: con sus masacres indiscriminados de grupos chiíes demonizaban a la población suní, la más dispuesta a mantener un Iraq laico, fuera de la tutela de clérigos islamistas. En al menos un caso se demostró que se trataba de agentes británicos disfrazados.
No ha estado nunca claro quién financia los grupos identificados como “Al Qaeda” en Iraq, pero es evidente que el objetivo a destruir es la sociedad laica y democrática. Su éxito ha sido rotundo. La pregunta es a quién le beneficia. No necesariamente a Estados Unidos: también podría firmar acuerdos de compra de petróleo y de bases militares con un país en paz. Un Iraq democrático y laico no sería una amenaza para Estados Unidos.
Sí lo sería para Arabia Saudí. Este país, junto con sus satélites del Golfo, se ha convertido en la última década en el factor geopolítico definitivo de todo Oriente Medio. Cabe decir georreligioso: numerosos líderes políticos y sociales árabes han estudiado en sus universidades para, a la vuelta, difundir las enseñanzas de la secta wahabí que en los últimos años ha usurpado el nombre del islam. Este papel como ‘madre patria’ para todos los movimientos fundamentalistas, que son los que hoy marcan el ritmo político en el mundo islámico tracias a los ingentes flujos de petrodólares, ha dado un enorme poder a los jeques saudíes: ningún país puede rivalizar con Arabia en riqueza petrolífera.
Ninguno excepto Iraq. Su producción diaria se sitúa en el nivel de la de Kuwait o los Emiratos, muy por debajo de la saudí, pero es el único país productor de la zona, aparte Irán, que no es un desierto anegado en petróleo. Tiene los mayores recursos hídricos de Oriente Medio, una floreciente agricultura, una enorme tradición cultural e intelectual, y tenía, hasta la invasión estadounidense, una sociedad culta y formada y un avanzado concepto de la igualdad entre mujeres y hombres en comparación con sus vecinos (este aspecto fue destruido con la mayor saña).
Iraq tenía todo para situarse como líder del mundo árabe
Tenía, en resumen, todos los elementos para situarse, económicamente e intelectualmente, como líder del mundo árabe, un papel que Sadam Husein no pudo asumir precisamente por su megalomanía, pero que habría recuperado, sin duda, una vez convertido en una república democrática y pacífica.
Un auge de Iraq habría significado, necesariamente, la pérdida de influencia de Arabia Saudí, situado en las antípodas desde el punto de vista cultural. Incluso para Estados Unidos, Iraq es geoestratégicamente más atractivo que su vecino meridional (no olvidemos que hasta su invasión de Kuwait, Sadam Husein era, de hecho, el principal peón estadounidense en Oriente Medio). Su destrucción sistemática, planificada, despiadada, ha beneficiado enormemente a los jeques wahabíes, convertidos en dueños únicos de la región.
Cabe preguntarse si este proceso, desde la propia invasión, se ha desarrollado de forma parelela o si el clan de George W. Bush —socio de importantes familias saudíes, no sólo los Bin Laden— ha diseñado la guerra desde el principio atendiendo más a los intereses personales que a los de la nación norteamericana. Pero es obvio que la destrucción de Iraq, una vez terminada la invasión militar, no podría haber tenido lugar sin la colaboración activa y pasiva del mando militar estadounidense.
Siria, país aconfesional, habría marcado un contrapunto al islamismo
Siria es un objetivo mucho menos importante: no posee apenas petróleo ni otras riquezas y nunca podría haber asumido un rol dirigente, pese a su situación geoestratégica. Aún así, su legado cultural lo habría convertido en un modelo del nuevo mundo árabe que surge de la Revolución Dominó. Único país árabe no confesional (aparte el fracturado Líbano), habría marcado, de conservar esta condición, un luminoso contrapunto al islamismo que, hoy por hoy, parece haber fagocitado los resultados de la rebelión ciudadana. Era el único país que se escapaba al control saudí, precisamente por su condición de dictadura.
El país del Nilo está firmemente en manos saudíes: la emigración de los egipcios, tanto trabajadores como estudiantes y profesores, hacia Arabia Saudí y su regreso como portadores del ideario wahabí han puesto los fundamentos del proceso de misión fundamentalista que ha desembocado en el resultado electoral del año pasado: Hermanos Musulmanes se reparten el poder con salafistas.
En Túnez, el partido islamista de Ennahda, construido en el exilio europeo – y Europa es el verdadero feudo de los misioneros wahabíes, mucho más que el mundo árabe – está abriendo las puertas a un nuevo movimiento dictatorial, esta vez salafista, que está destruyendo las libertades ciudadanas recién conquistadas.
En Libia, la victoria militar se la atribuyeron brigadas yihadistas financiados con petrodólares qataríes, y no hacen ademán de volver a desaparecer de la escena.
En Yemen, el golpe islamista no jugó a favor de la oposición sino que se convirtió en una especie de salvavidas para Ali Abdulá Saleh, firme aliado de Arabia Saudí: la repentina aparición de milicias wahabíes denominadas Ansar al Sharia (o “Al Qaeda”) ha aportado aires de guerra civil a una sublevación extraordinariamente pacífica, y todo indica que tras la renuncia formal de Saleh serán los clérigos wahabíes cercanos a estas milicias los que se van a hacer con el poder.
Siria podría haber resistido este proceso: no existía un movimiento islamista en el país desde que Hafez Asad exterminó a los simpatizantes de los Hermanos Musulmanes en Hama en 1982. Entre los movimientos sirios en el exilio pronto dominó el fundamentalismo, gracias a la labor organizativa de los Hermanos y el decidido apoyo de organizaciones humanitarias cercanas al Gobierno turco, pero según los testimonios recogidos no era en absoluto mayoritario entre los activistas en el interior de Siria.
Si Bashar Asad hubiera introducido profundas reformas políticas en los primeros meses de la revolución, probablemente Siria se habría convertido en una especie de semidictadura progresista, que podría marcar el camino a seguir a países que se resisten a las reformas, como Marruecos o Jordania.
Siria habría desmentido que no pueda haber democracia en una sociedad islámica
Si Bashar Asad hubiera dimitido al cabo de un año, Siria se podría haber convertido en una república dominada por partidos de orientación religiosa-suní, pero sin perder el concepto esencial que lo caracteriza: la igualdad de todos los ciudadanos sin diferencia de religión. Habría desmentido, de una vez por todas, a quienes proclaman que es imposible establecer una democracia en una sociedad de mayoría islámica.
Si Turquía —con Arabia Saudí e Irán el tercer jugador geopolítico de Oriente Medio— hubiera lanzado una intervención militar, con el respaldo estadounidense, habría podido alcanzar el mismo resultado, aunque con certeza habría procurado que el poder quedase en manos de un partido islamista modelado según el AKP; una especia de copia del modelo democristiano alemán.
Estados Unidos no ha dado el visto bueno a una intervención. Cabe pensar que la alianza entre Washington y Riad sigue firme: a Arabia Saudí no le conviene una Siria bajo tutela turca. Le conviene una bajo tutela saudí. Y esta Siria bajo tutela saudí, dominada por milicias fundamentalistas dispuestas a destruir el tejido de la sociedad si no se pliega al fundamentalismo, se está preparando día tras día. Algo que, por supuesto, también encaja en los planes de Israel: siempre ha preferido a los enemigos radicalmente islamistas, como muestra su fomento de Hamás. Con una democracia proeuropea, Tel Aviv podría verse obligado a negociar, con una guarida de islamistas, no.
La guerra en Siria es una inversión, pero aún no ha durado lo suficiente como para recoger los frutos y afianzar la dictadura wahabí sobre todo Oriente Medio. Si terminara hoy, Siria aún podría convertirse en una democracia. Demasiado pronto, pues, para Arabia.