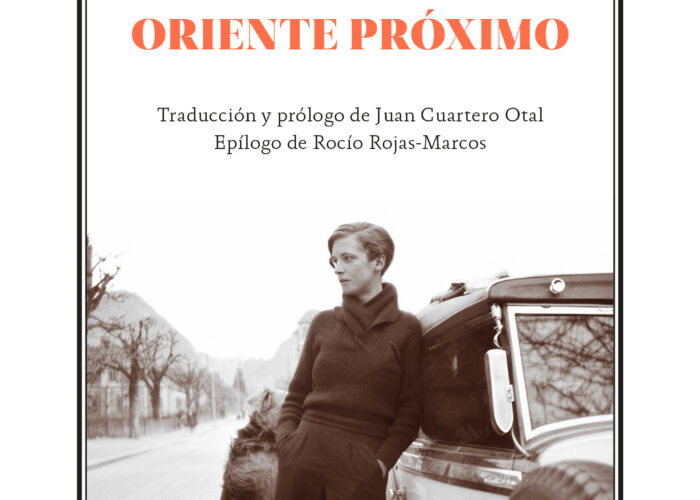Ahmed Saadawi
Frankenstein en Bagdad
M'Sur
El miedo sin nombre

El 29 de junio de 2014, después de que Mohamed al-Adnani anunciara la fundación Estado Islámico desde Iraq, cambiaron muchas cosas, y no tantas. Aquel día, cambió, sobre todo, un nombre. La proclamación del Estado Islámico puso fin al dilema periodístico de las infernales siglas del Estado Islámico de Iraq y el Levante (ISIS, EIIL, Daesh). Yo llevaba una semana en mi primer viaje a Erbil cubriendo un país que la guerra de 2003 había puesto en mi mapa y un libro de crónicas prestado por una amiga, en mi mirada. En aquel momento, la nomenclatura me pareció un cambio de lo más pragmático. Porque un monstruo debe tener un nombre.
Como-se-llame es el nombre del cadáver asesino y justiciero que recorre la capital iraquí plantando caos en la maravillosa fábula de Ahmad Saadawi Frankenstein en Bagdad. Como-se-llame no es un nombre, es la antesala de un nombre. Más que una inspiración, es casi un desafío, un reto lanzado por ‘El Mentiroso’ para que cada quien llame al monstruo como quiera.
El nombre es lo que da entidad a cada aspecto de la realidad que percibimos. Cada uno de ellos está cargado de intención. El día que el portavoz eliminó la coletilla del nombre de su organización, el monstruo estaba completo. El terror se desataba sin ambages, el enemigo era claro y tangible, como su objetivo: aniquilar.
Un monstruo debe tener un nombre claro, preciso, eso ayuda a definir la amenaza: concreta, terrible. Un monstruo no puede llamarse de cualquier manera, no puede generar dudas ya desde su apelación. Quizá por eso la intención del monstruo de Saadawi no es aséptica, si no que anda entre la vara del justiciero y la sed de sangre autónoma que le permita seguir matando. Es un monstruo perdido, por eso un monstruo no debería llamarse nunca Como-se-llame.
Aquel monstruo renombrado irrumpió en 2014 en Iraq para volver a llevar la guerra a un país que nunca salió de ella. Esa cotidianeidad bélica es, precisamente, lo que transpira Frankenstein en Bagdad. Son las frases casi vulgares escondidas en el relato del relato del cuento (porque la narración imita una muñeca rusa, jugando con juglares, periodistas y escritores, desdibujando el verdadero origen de la historia en el boca a boca a pluma) las que conforman la novela y que confrontan ese componente mágico que pretende dar sentido al sinsentido, nombre a lo innombrable.
[Laura J. Varo]
Frankenstein en Bagdad
I
Informe definitivo
Máxima confidencialidad
PRIMERO:
Respecto a la Unidad de Rastreo e Inspección, parcialmente vinculada a la administración civil de las Fuerzas de la Coalición Multinacional en Irak, la Comisión Especial de Investigación, constituida bajo nuestra dirección por representantes de los órganos de seguridad e información iraquíes, así como por inspectores de los servicios secretos del ejército estadounidense,
HACE CONSTAR
a) Que el día 25 de septiembre de 2003, bajo presión política directa del gobierno de Irak, se decide el cese temporal de la actividad de la Unidad de Rastreo e Inspección y la apertura de una investigación sobre su actividad. Nuestra Comisión convocó a estos efectos al director de dicha Unidad, el coronel Surur Muhámmad Mayid, así como a su equipo de colaboradores, a fin de interrogarlos acerca de la naturaleza de las actividades desarrolladas en la Unidad desde la creación de la Autoridad Provisional de la Coalición, en abril de 2003, hasta la fecha. De dicha investigación se desprendió que la Unidad se había excedido en sus funciones, que debían haber sido de carácter meramente burocrático: clasificación de datos y archivo de informes y documentos. La Unidad dirigida por el coronel Surur, empleaba a un grupo de parapsicólogos y adivinos, cuyas elevadas remuneraciones dependían totalmente de las arcas públicas iraquíes, no de las estadounidenses. El trabajo de ese grupo consistía, según la declaración del coronel Surur a la Comisión, en predecir atentados y otros problemas de seguridad pública en Bagdad y zonas limítrofes. Para la Comisión no está demostrado hasta qué punto dichas predicciones ayudaron en la prevención de atentados o tuvieron algún beneficio tangible.
b) Que la Comisión pudo determinar que ciertos informes confidenciales habían sido filtrados desde la Unidad, por lo que todos sus miembros fueron interrogados.
c) Que, tras estudiar el contenido de los ordenadores utilizados por los miembros de la Unidad, se descubrieron documentos falsos enviados por correo electrónico a un sujeto que aparecía con el apodo «el Autor». Tras diversas indagaciones, se localizó a dicho sujeto, al que se detuvo en su domicilio, el hotel Al-Fanar, ubicado en la avenida Abú Nuwás. No se halló en posesión de dicho sujeto ningún documento de la Unidad de Rastreo e Inspección.
Sí se encontró en posesión del sujeto una historia que este había redactado sirviéndose de información contenida en documentos de la Unidad de Rastreo e Inspección. El texto tenía una extensión de unas doscientas páginas divididas en diecisiete capítulos. Tras ser examinado por un equipo de expertos de la Comisión, se llegó a la conclusión de que el mencionado texto no incurría en ninguna ilegalidad, si bien como medida cautelar la Comisión de expertos recomendó su confiscación. Dicho equipo también aconsejó que se obligara al Autor, antes de ser puesto en libertad, a firmar una declaración jurada en la que se comprometiera a no publicar bajo ninguna forma la información contenida en dicha historia.
SEGUNDO: Recomendaciones
a) La Comisión recomienda la destitución del coronel Surur Muhámmad Mayid y sus ayudantes de la Unidad de Rastreo e Inspección. Recomienda asimismo la reconversión de la Unidad a su función inicial de estricta gestión de archivos y documentos, y el despido inmediato de los empleados contratados en calidad de parapsicólogos y adivinos. Finalmente, la Comisión recomienda mantener bajo secreto los errores cometidos por dicha Unidad en los últimos años, y conservar los documentos relativos a su actividad.
b) Tras descubrir la falsedad de los documentos de identidad presentados por «el Autor», la Comisión recomienda que se proceda de nuevo a su detención e interrogatorio con el objetivo de conocer su verdadera identidad, así como cualquier información relativa a las actividades de la Unidad de Rastreo e Inspección, y a los miembros de esta que hubieran colaborado con él, con el fin de evaluar el grado de amenaza que dichas actividades e individuos podrían suponer para la seguridad del país.
Firmado:
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
1. La loca
I
La explosión se produjo dos minutos después de que partiera el microbús Kia en el que viajaba la anciana Elisua Um Daniel, la madre de Daniel. Los pasajeros se volvieron de golpe y vieron aterrados, a través del cristal posterior del vehículo, cómo una inmensa nube de humo oscuro se elevaba por encima del aparcamiento junto a la plaza Tayerán, en pleno centro de Bagdad. Vieron a jóvenes correr hacia el lugar de la explosión y varios coches amontonados en la isleta central o que habían chocado a consecuencia del pánico y del caos. Después oyeron una barahúnda de voces entremezcladas, gritos crispados, gemidos y cláxones.
Las vecinas de Elisua del Pasaje 7 explicarían más tarde que la anciana había salido del barrio de Batauín para asistir a misa en la iglesia de San Odicho, cerca de la Universidad Tecnológica, como hacía cada domingo por la mañana, y que por eso se produjo la explosión. Aquella mujer tan beata, según la gente del barrio, tenía el don de impedir el mal allí donde se encontrara. Por eso parecía lógico que aquella mañana, tras su marcha, hubiera sucedido lo que sucedió.
Elisua estaba sentada en el microbús Kia, pensando en sus cosas, como si hubiera perdido el habla, o no estuviera allí ni oído la tremenda explosión que se había producido a unos doscientos metros. Sentada con el frágil cuerpo apoyado en la ventanilla, miraba sin ver, absorta en el sabor amargo de su boca y el peso que desde hacía días le oprimía el corazón.
Aquella amargura tal vez desaparecería al comulgar, al final de la misa, en la iglesia de San Odicho. Al oír la voz de sus hijas y nietos por teléfono, quizás se desvanecería la oscuridad que velaba su corazón y brillaría una luz en sus ojos brumosos. Por lo general el padre Yosiah esperaba a que su móvil empezara a sonar para comunicarle que Matilda la llamaba; si su hija no llamaba, Elisua aguardaba una hora antes de pedir al cura que le marcara el número. Este ritual se repetía cada domingo desde hacía al menos dos años. Antes, las llamadas no eran tan regulares y se recibían en el teléfono fijo de la iglesia. Sin embargo, desde que los norteamericanos habían bombardeado la central de telecomunicaciones y entrado en Bagdad —dejando la red telefónica inutilizada varios meses y la ciudad asolada por la muerte— la llamada semanal de las hijas de Elisua se había convertido en una cita ineludible. Al principio, tras los meses más difíciles, las llamadas llegaban a un teléfono de la compañía Thuraya, proporcionado por una ONG japonesa a la iglesia de San Odicho y a su joven párroco asirio, el padre Yosiah. Después, tras el restablecimiento de las redes móviles, el padre Yosiah consiguió un teléfono y Elisua hablaba con sus hijas con él. Al terminar la misa, los feligreses hacían cola para escuchar las voces de sus hijos e hijas repartidos por el mundo. A menudo llegaba gente —cristianos de otras confesiones e incluso musulmanes— al barrio de Garay Al-Amana, donde se encontraba la iglesia, para llamar gratis a sus familiares en el extranjero. Más adelante, con la proliferación de los móviles, bajó la demanda del teléfono del padre Yosiah, ya que mucha gente acabó comprándose uno. No fue el caso de la anciana Elisua, que continuó ciñéndose al ritual de la llamada dominical.
Elisua Um Daniel agarraba con su mano arrugada y reseca el pequeño Nokia, se lo llevaba a la oreja y escuchaba las queridas voces de sus hijas. La angustia desaparecía al instante y su corazón volvía a encontrar sosiego. Aquel día, a primera hora de la tarde, tras la llamada dominical, Elisua tomaría de vuelta el microbús en dirección a la plaza Tayerán. Encontraría el lugar como lo había dejado por la mañana. Las aceras estarían de nuevo limpias y los coches quemados habrían sido retirados. Los muertos habrían sido trasladados al centro de medicina forense y los heridos al hospital de Al-Kindi. Es probable que hubiera aún cristales rotos, algún poste manchado de hollín, algún socavón y otras secuelas de la explosión. Pero Elisua, de vista un tanto borrosa, no podría distinguirlo.
Terminada la misa, Elisua esperó sentada una hora más en la sala contigua a la iglesia. Como cada domingo, unas feligresas colocaban en una mesa los platos que habían preparado. La anciana se acercó y se entretuvo comiendo con las demás. El padre Yosiah hizo un último intento desesperado de llamar a Matilda, pero su móvil estaba fuera de cobertura. Seguramente Matilda habría perdido el teléfono o se lo habrían robado en la calle o en algún mercado de la ciudad australiana de Melbourne, donde vivía. Quizás se había equivocado al marcar el número del padre Yosiah o lo había apuntado mal en la agenda. El cura no sabía bien qué podía haber pasado, y se quedó hablando un buen rato con Elisua Um Daniel, tratando de tranquilizarla. Cuando todos salieron de la iglesia, Nádir Chamuni, el sacristán, se ofreció a llevarla a casa en su viejo Volga. Um Daniel no dijo nada. Era la segunda semana que no conseguía hablar por teléfono con sus hijas. De hecho, no añoraba en exceso sus voces. Quizás era que se había acostumbrado a hablar con ellas solo una vez a la semana… pero en esas llamadas había algo importante. Con sus hijas podía hablar de Daniel. Nadie, aparte de ellas, le prestaba atención cuando hablaba de su hijo, desaparecido hacía veinte años. Solo sus hijas la escuchaban, además de san Jorge mártir —al que rezaba continuamente por el alma de su hijo, su santo predilecto— y también el dormilón de Nabu, su viejo gato. Las mujeres de la iglesia se mostraban hurañas si ella les hablaba de su hijo, caído en la guerra. La anciana no contaba nada nuevo: repetía siempre la misma historia, como todas las ancianas del barrio. Algunas beatas ya ni recordaban cómo era Daniel, aunque sin duda lo habían conocido. En todo caso, era un difunto más en la larga memoria de muertos. Con el paso de los años, Elisua había ido perdiendo apoyo entre los que antes la habían secundado en su extraña certeza de que su hijo Daniel, cuyo ataúd estaba enterrado en el cementerio de la iglesia de San Odicho, seguía con vida.
Así que Elisua no volvió a hablar con nadie de sus presentimientos. Esperaba simplemente la llamada de Matilda y de Hilda. Ellas escuchaban con paciencia el relato de la anciana, por muy extraño que pareciera. Las dos sabían que su madre se aferraba al recuerdo de su hijo difunto para seguir viviendo. No hacía falta explicárselo a la pobre mujer, bastaba con complacerla.
Nádir Chamuni, el viejo sacristán, la llevó en su Volga hasta la entrada del Pasaje 7 del barrio de Batauín, a unos pasos de la puerta de su casa. El lugar estaba tranquilo, pues la fiesta macabra había terminado hacía horas, aunque algunas huellas seguían siendo visibles. Había sido, posiblemente, la explosión más fuerte ocurrida en la zona. El anciano estaba consternado. No le dijo nada a Um Daniel mientras aparcaba junto a un poste de electricidad en el que había manchas de sangre y restos de cuero cabelludo. Los restos, a unos palmos de su nariz y de su espeso bigote blanco, revelaban que eran humanos. Un escalofrío de horror le recorrió el cuerpo.
Um Daniel bajó del coche y se despidió del sacristán con un gesto de la mano, sin decir palabra. Entró en el callejón en calma. Solo se oía el andar pausado de sus pies sobre la grava. Pensaba en lo que le diría a Nabu, cuando el gato sacara la cabeza por la puerta y preguntara: ¿Qué? ¿Qué noticias traes?
Y, más importante, iba preparando un buen rapapolvo a san Jorge, su patrón, porque la noche anterior el santo le había prometido que o bien iba a recibir una buena noticia, o bien iba a encontrar sosiego y sus pesares se acabarían para siempre.
II
A diferencia de la mayoría, Um Salim Baida, vecina de Elisua, creía firmemente que la anciana estaba tocada por la mano de Dios, que un don divino la protegía allá adonde fuera y que le sucedían cosas porque tenía fe. A pesar de criticarla por un conflicto surgido entre ambas, Um Salim la respetaba mucho y se reprendía a sí misma si hablaba mal de ella. Cuando Elisua la visitaba, Um Salim extendía una alfombra trenzada con cintas de tela, al sentarse le colocaba dos grandes cojines de algodón a los costados y ella misma le servía el té los ratos en que Elisua y otras vecinas se refrescaban a la sombra del vetusto porche de su casa.
Puede que Um Salim exagerara un poco cuando aseguraba a la anciana Elisua que, si no fuera por las benditas vecinas como ella, la tierra ya se hubiera tragado hacía tiempo el barrio.
Pero esta fe en Elisua era como el humo que exhalaba Um Salim Baida al fumar su narguile en las veladas con las vecinas: la densa nube blanca del humo de la pipa de agua formaba siluetas ondeantes antes de disolverse y desaparecer en el aire del patio, naciendo y muriendo en el pequeño atrio de la antigua casa, sin alcanzar el umbral que daba al callejón.
Muchos opinaban que Elisua no era más que una anciana senil. Lo probaba el hecho de que no recordaba los nombres de la gente del barrio, ni siquiera los de aquellos a quienes conocía hacía más de medio siglo. A veces los miraba asombrada, como si los viera por primera vez.
Um Salim Baida y otras mujeres de buen corazón asiduas a las tertulias vecinales sentirían, tiempo después, una gran tristeza e impotencia al constatar que Um Daniel presentaba síntomas de verdadera decadencia; la anciana contaría sucesos extraños e inverosímiles que supuestamente había vivido pero que no tenían ni pies ni cabeza.
También había quien se burlaba de ella, lo que producía una intensa tristeza en Um Salim y sus amigas. Una compañera de la vieja guardia había emprendido la travesía hacia la siniestra y desolada orilla del más allá, lo que significaba que el grupo entero iría detrás.
III
Dos personas estaban completamente convencidas de que la anciana Elisua no había sido tocada por la mano de Dios, ni nada por el estilo, y que se trataba simplemente de una pobre loca. Uno era Faray Dalal, apodado «el Agente», propietario de la agencia inmobiliaria El Profeta, situada en la principal calle comercial del centro de Batauín. El otro era Hadi, alias «el Antiguallas», un vecino de Elisua que ocupaba la ruinosa casa situada al lado de la suya.
En los últimos años, Faray Dalal había intentado en numerosas ocasiones, sin ningún éxito, convencer a la anciana de que le vendiera su vieja casa. No había nada que hacer: la mujer rechazaba cualquier oferta sin dignarse dar una explicación. ¿Qué diablos hacía una señora de su edad viviendo sola con un gato en una casa tan grande, con siete habitaciones? ¿Por qué no la cambiaba por otra más pequeña, mejor ventilada y con más luz, además de obtener con la venta del caserón una suma que le permitiría vivir cómodamente lo que le quedara de vida?
Esto se preguntaba Faray Dalal, sin hallar una respuesta convincente. En cuanto a Hadi, el vecino de la anciana, era un hombre entrado en la cincuentena. De aspecto sucio y carácter hostil, desprendía siempre un fuerte olor a alcohol. Quería que Elisua le vendiera algunas antigüedades que conservaba en su casa: dos grandes relojes de pared, unas mesitas de madera nacarada de distintos tamaños, alfombras y camas, una veintena de pequeñas estatuillas de yeso o marfil que representaban a la Virgen María y al niño Jesús, y estaban repartidas por las habitaciones, y otras cosas que Hadi no había podido examinar adecuadamente.
¿De qué le sirven tantos trastos viejos? ¡Hasta tiene cosas de los años cuarenta! ¿Por qué no los vende para descargarse un poco y así no tendría que limpiar tanto polvo?, le había repetido Hadi inspeccionando con los ojos como platos las habitaciones de la casa de la anciana. Elisua lo llevó hasta la puerta de la calle sin añadir una palabra a su rotunda negativa a cualquier venta. Lo hizo salir y cerró la puerta. Aquella sería la antepenúltima vez que Hadi vería el interior de la casa de la anciana. La imagen de aquel extraño museo de valiosas antigüedades quedaría grabada en su memoria.
Así pues, ninguno de los dos cejaba en su empeño de conseguir algo de Elisua. Como Hadi tenía un aspecto poco presentable, sus negocios no gozaban de simpatía entre vecinos y conocidos. Faray Dalal, en cambio, intentó más de una vez ofrecer dinero a las mujeres que frecuentaban a Um Daniel para que intercedieran a su favor. Una mujer acusó a Verónica Munib Um Andro, una vecina de origen armenio que asistía a las reuniones en casa de Um Salim Baida, de haber aceptado un soborno de Faray Dalal para convencer a Elisua de que se fuera a vivir con ella y su anciano marido. Faray Dalal también habló con Um Salim y las demás, pues no perdía la esperanza. Por su parte, Hadi no dejaba de molestar a la anciana cuando se la encontraba por la calle. Le insistía en que le vendiera al menos los enseres de la casa; hasta que se cansó de insistir. Desde entonces se limitaba a lanzarle una mirada hostil, como si quisiera fulminarla, cuando se cruzaba con ella en el callejón.
Elisua no solo rechazaba categóricamente esas ofertas, sino que no ocultaba su aversión a esos hombres, a los que habría arrojado sin miramientos al fuego eterno. En sus rostros veía dos personas codiciosas, dos almas sucias como dos manchas de tinta negra sobre una alfombra barata, imposibles de limpiar.
En su lista negra estaba también el barbero Abú Zaidún, antiguo baazista, responsable de arrastrar a su hijo Daniel al abismo. Él había sido el culpable de su desaparición. Pero Elisua había perdido de vista a Abú Zaidún hacía ya muchos años. No lo había vuelto a ver ni se había vuelto a cruzar con él en la calle. La gente del barrio evitaba hablar de Abú Zaidún en su presencia, contarle, por ejemplo, que había abandonado el partido Baaz, tras diversos achaques de salud, y que ya no se interesaba por lo que pasaba o dejara de pasar en el barrio.
IV
Faray Dalal se hallaba en su casa cuando se produjo la terrible explosión de la plaza Tayerán. Tres horas después, cerca de las diez de la mañana, cuando se disponía a abrir la puerta de su agencia inmobiliaria El Profeta, en plena calle comercial de Batauín, descubrió las grietas en el grueso cristal del escaparate. Entonces empezó a maldecir a troche y moche, aunque ya había visto de camino a la agencia muchas ventanas rotas y escaparates destrozados por la explosión. Al otro lado de la calle vio a Abú Anmar, propietario del hotel Panárabe, situado enfrente de la agencia. De pie en la acera, con su larga dishdasha blanca, el hombre se lamentaba sobre una alfombra de cristales desprendidos de las ventanas de su decrépito hotel.
Faray no se entristeció lo más mínimo ante la expresión consternada de Abú Anmar, pues no sentía por él ninguna simpatía. De hecho, la relación entre ellos apenas existía. Cada uno se situaba en un lado de la calle en lo que parecía una guerra no declarada. Abú Anmar vivía, como muchos propietarios de hoteles del barrio, de trabajadores, estudiantes, pacientes con visitas programadas en hospitales o consultorios médicos, y de comerciantes procedentes de otras provincias. En la última década, después de que muchos egipcios y sudaneses abandonaran el país, este tipo de hoteles se mantenían gracias a los pocos clientes que se alojaban en ellos de forma casi permanente, en general empleados de los restaurantes de Bab Charqui y de la avenida Saadún, pero también artesanos de los talleres de calzado del mercado de Haray, pequeños tenderos y conductores de autobuses. También albergaban a estudiantes poco interesados en el ambiente de las residencias universitarias. Aunque, a decir verdad, la mayor parte de la clientela se había ido esfumando desde el año 2003, y muchos hoteles habían quedado casi vacíos. En medio de este desánimo apareció Faray Dalal, dispuesto a acabar con los pocos clientes potenciales de Abú Anmar y de los demás propietarios de hoteles pequeños o medianos.
Faray Dalal aprovechó el clima de caos y desgobierno para hacerse con numerosas casas de la zona de propiedad desconocida. Convirtió las que parecían más adecuadas en modestas pensiones y alquilaba habitaciones a precios económicos a empleados de provincia que habían huido de zonas próximas a Bagdad debido a su confesión religiosa, o algún ajuste de cuentas surgido tras la caída del régimen.
Abú Anmar se lamentaba constantemente de todo. Había sido un inmigrante del sur llegado a Bagdad en los años setenta, sin familia ni amigos que pudieran ayudarlo en la capital, dependiente simplemente de la voluntad del régimen. Faray Dalal, en cambio, tenía muchos parientes y conocidos que, con la caída del régimen y la llegada del caos, lo convirtieron en un poder táctico que impuso su influencia y el respeto a su persona. Después conseguiría legalizar la expropiación de casas vacías o abandonadas, aunque la gente del barrio sabía que no disponía de documentos que lo acreditaran como propietario ni como arrendatario de un inmueble de titularidad pública.
Faray tenía la posibilidad de utilizar su creciente poder contra la vieja Elisua. Había visto el interior de su casa dos veces y se había prendado de ella desde el primer momento. La casa había sido construida probablemente por judíos iraquíes o siguiendo su estilo arquitectónico: un patio interior rodeado de habitaciones distribuidas en dos plantas, con un pequeño sótano bajo la habitación que daba a la calle. Unas columnas de madera tallada sostenían el techo de la galería que discurría frente a las habitaciones del segundo piso y formaban, con la balaustrada de hierro forjado con incrustaciones de madera, un conjunto de singular belleza. A ello se sumaban las puertas de madera de dos hojas con pomos y cerraduras de metal; las ventanas de marcos de madera se cerraban con barras metálicas y tenían vitrales de color; los suelos de la galería, revestidos de baldosas, formaban una extensa y original alfombra, y los de las habitaciones tenían pequeñas baldosas blancas y negras dispuestas en un inmenso tablero de ajedrez. La apertura cuadrada de la parte superior del patio, abierta al cielo, en otro tiempo estuvo cubierta por un toldo blanco que podía replegarse durante el verano. No quedaba nada de él. De hecho, la casa no era lo que había sido, aunque conservara su empaque, pero no había sufrido los efectos de la humedad, como había ocurrido en otras casas de la misma calle. El sótano había sido condenado con un tabique en años recientes, aunque eso no era importante. El mayor desperfecto de la casa Faray Dalal era una habitación del segundo piso con el techo derrumbado por completo, con ladrillos caídos incluso sobre la casa contigua. En esa vivienda completamente ruinosa vivía Hadi. El baño del segundo piso también estaba medio derruido. Faray iba a necesitar una buena suma de dinero para reformas y refuerzos, pero merecería la pena.
Faray Dalal pensaba que echar a una anciana cristiana e indefensa era cuestión de cinco minutos, que podía hacerse sin esfuerzo. Sin embargo, algo le decía que transgredir así la ley podría acarrearle problemas con mucha gente y era mejor no excederse. Conocía la estima que los vecinos del barrio tenían a Elisua y temía que, si hacía cualquier cosa que la perjudicara, se encendieran los ánimos contra él. Mejor esperar a que se muriera. Nadie se atrevería entonces a entrar en la casa, salvo él. Todos sabían la predilección que tenía Faray por la casa y lo aceptarían como su siguiente propietario, por muy larga que fuera la vida de Elisua.
—¡Pon mejor tus ojos en Dios! —gritó Faray Dalal mascando cada palabra, dirigiéndose a Abú Anmar, que lo observaba maldiciendo su suerte.
Al oírlo, Abú Anmar alzó las manos al cielo a modo de súplica, como si creyera en el valor sagrado de las palabras de Faray Dalal. Quizás suplicara realmente a Dios, pues murmuró un «¡Que Dios te lleve!», dirigido al avaro agente inmobiliario que el destino le había colocado enfrente todo el santo día.
Echó a Nabu del sofá del salón de invitados y se sacudió los pelos del gato. A pesar de que no veía ninguno, estaba convencida —después de haberlo acariciado— de que había pelos por todas partes. Podía ignorar su presencia en otros lugares de la casa, menos en el sofá frente al gran cuadro de san Jorge mártir. A cada lado del santo había dos fotos de color gris de menor tamaño, con marcos de madera grabada, de su hijo Daniel y de su difunto marido, Tedarus. Había además en la casa otras imágenes que representaban la última cena y el descendimiento de Jesús, así como reproducciones de no más de un palmo de altura, con espesos contornos de llamativos colores trazados con cálamo, de iconos medievales de santos de distintas iglesias. Elisua no conocía el nombre de los santos: su marido los había colgado años atrás, distribuidos por el salón de invitados, el dormitorio, la habitación cerrada con llave de Daniel y otras habitaciones vacías y allí habían quedado desde entonces. Cada noche Elisua se sentaba en el sofá del salón de invitados a seguir su inútil conversación con el santo mártir de rostro angelical, a pesar de que de su aspecto no emanaba ninguna espiritualidad. Una pesada armadura plateada revestía, con sus láminas brillantes, todo el cuerpo del santo, y le cubría la cabeza un casco de plumas que dejaba entrever el cabello rubio y ondeante. Una lanza larga y afilada apuntando al cielo terminaba de adornar aquella figura belicosa sobre un caballo blanco, musculoso y enfurecido, parado de manos, evitando las voraces fauces del monstruoso dragón que surgía de una esquina del cuadro, dispuesto a devorar al santo y al caballo con todos sus atalajes.
Elisua fingía descubrir cada noche la belleza de cada detalle; se ponía las gafas de gruesos cristales que llevaba colgadas del cuello y contemplaba la cara plácida y angelical del santo mártir. Aquel rostro inexpresivo no mostraba enfado, ni tristeza, ni ternura, ni júbilo. Se limitaba a realizar diligentemente su misión divina.
Pero la anciana no se distraía solo observándolo, sino que trataba al santo como a un allegado, como a un miembro de su familia desgarrada y dividida, el único que seguía con ella, sin contar a Nabu ni al espíritu de su hijo Daniel, que tarde o temprano acabaría por volver. La gente creía que estaba sola, mientras ella estaba profundamente convencida de vivir con tres personas o, para ser exactos, tres espíritus —su hijo, su marido y san Jorge— dotados de fuerza y presencia suficientes para que se sintiera acompañada.
Aquella noche Elisua estaba enfadada porque su santo no había cumplido ninguna de las promesas que había logrado arrancarle después de noches enteras rezando, suplicando, llorando. Se acercaba al final, no le quedaba ya mucho tiempo, y esperaba una señal de Dios que arrojara luz sobre la suerte de su hijo. Si estaba vivo, quería que regresara. Y, si había muerto, quería saber dónde se encontraban sus restos. Quería que su santo protector le hiciera una promesa, pero decidió esperar a la noche, pues durante el día san Jorge no era más que una imagen fija, imperturbable, muda. Por la noche, en cambio, se abría una puerta entre el mundo de la anciana y el otro mundo. El Señor adoptaba la forma del san Jorge guerrero y hablaba a través de él con esa oveja beata y desesperada de su rebaño a quien la vida había llevado poco a poco hacia el desaliento y la desesperanza.
A la luz de la lámpara de queroseno, Elisua vio las ligeras ondulaciones en el lienzo de la vieja imagen, detrás del cristal borroso. Vio los ojos del santo y su bello y suave rostro. Nabu soltó un maullido estridente al salir de la habitación. Los ojos de san Jorge giraron en su dirección. Sin moverse, con el largo brazo erguido blandiendo la lanza, el santo le habló:
—Tienes demasiada prisa, Elisua. Ya te dije que el Señor sosegaría tu alma, pondría fin a tus tormentos y te traería una buena noticia. Pero nadie puede imponer a Dios una fecha.
La anciana discutió con el santo media hora, hasta que las hermosas facciones de san Jorge volvieron a petrificarse y su mirada se congeló. Se había cansado de aquella conversación inútil. Elisua recitó sus plegarias habituales delante de la gran cruz de madera colgada en una pared de su dormitorio y, tras comprobar que Nabu dormía en su alfombrilla de piel de tigre en un rincón, se metió en la cama.
Al día siguiente, después de desayunar, fregar cuatro platos y sobresaltarse con el ruido ensordecedor de los helicópteros Apache norteamericanos que sobrevolaban la calle, vio a su hijo Daniel. O, mejor dicho, se imaginó que lo veía. Vio a su pequeño Dani, como lo llamaba de niño y también de mayor. Se había cumplido la profecía de su santo protector. Lo llamó:
—Ven, hijo mío… Dani, ven, Dani…
Y él se acercó.
····
© Ahmed Saadawi (2013)· Traducción del árabe: Anna Gil Bardají | Cedido por Libros del Asteroide · 2019