Hojas al viento
Ilya U. Topper
Ronya Othmann
Los veranos
Género: Novela
Editorial: Alpha Decay
Año: 2020 (2024 en español)
Páginas: 288
Precio: 23,90 €
ISBN: 978-84-127970-5-3
Idioma original: alemán
Título original: Die Sommer
Traducción: Belén Santana
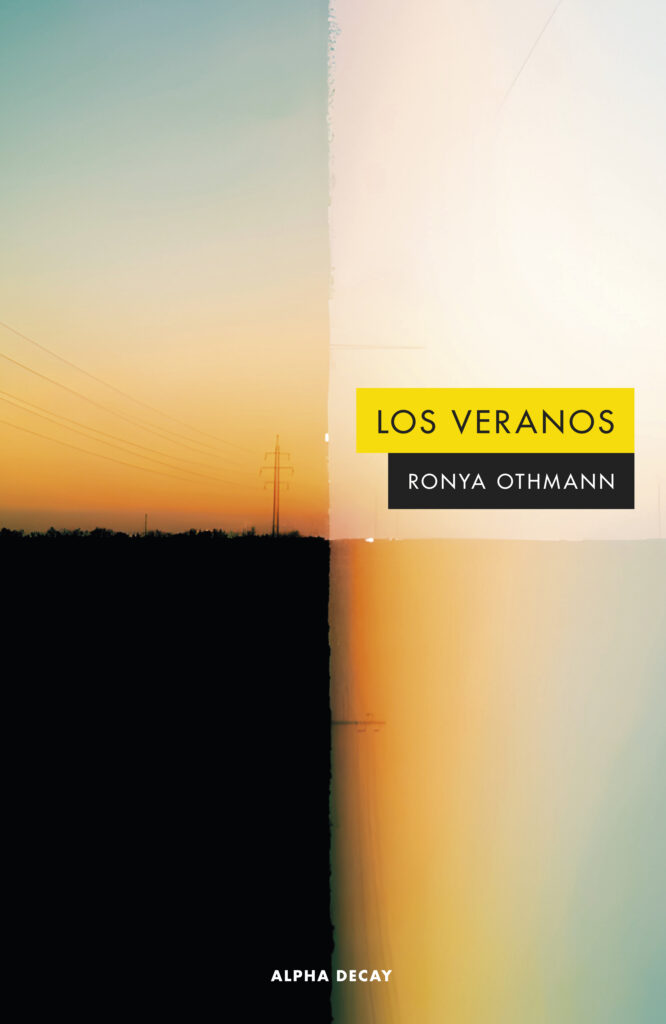
No me seas muy duro con la muchacha, me dijo la amiga que me regaló el libro, a sabiendas de que todo objeto impreso con menos de dos años de antigüedad que llega a mis manos acabará indefectiblemente en el escaparate de Estado Crítico, y consciente, me temo, de la terrible fama que me he ganado a pulso; si los autores del blog figurásemos cada uno con su caricatura, yo sería aquel de la pluma en forma de bazuca disparando contra libros. Algunos, convendrán conmigo, se lo merecen.
No, Los veranos, de la escritora kurdo-alemana Ronya Othmann, no merece una crítica mala. No nos ha hecho nada. La pregunta es si merece una buena. (Decimos buena y mala referido al calificativo que otorgan; todo libro merece una buena crítica, apuntando bien al disparar). Y aquí hay que decir primero que estamos, de cierto modo, ante una novela juvenil.
Lo de juvenil no lo digo por la edad de la autora, aunque Ronya Othmann (Múnich, 1993) tenía apenas 27 años cuando se publicó en Alemania. Tampoco lo digo por el público al que se dirige. Ni siquiera por la edad de la protagonista, que pasa de niña a adolescente y llega a esa precaria adultez de estudiante incierta hacia el final del libro. Lo digo por su planteamiento literario.
La literatura del sur del Mediterráneo, parte del afán de describir el mundo que refleja, sin añadir ni quitar
En conjunto, la literatura de los países del sur del Mediterráneo, al igual que la mayor parte de su cinematografía, está desde mediados del siglo XX y hasta hoy en una fase evolutiva que podríamos llamar juvenil: parte del afán de describir el mundo que recoge y refleja, sin añadir ni quitar. Es algo que definimos a menudo como costumbrismo, aunque el término está un poco devaluado, quizás porque lo hemos visto usar para lo que hacía Rosalía de Castro en Galicia; cuando lo hacía Émile Zola en Francia se le dio el nombre mucho más prestigioso de realismo social.
Etiquetas aparte, es esa la intención obvia que subyace en gran parte de la literatura marroquí, argelina, siria: documentar la vida del pueblo, colocar a la sociedad lectora un espejo, arrojarle a la cara un tat tvam asi (‘Esto eres tú’ en sánscrito), obligarla a reconocerse, a reconocer. Es fundamental en un momento en el que ese realismo describe la vida de unas clases alejadas, en vertical, de la buena sociedad que lee libros, pero va más allá: esa misma buena sociedad alberga en su seno multitud de hábitos y valores que oculta púdicamente bajo tabúes y silencios. Desnudarlos, ponerlos por escrito, sin tapujos y sin clemencia, es la primera tarea del escritor. Solo en una segunda fase, en otra generación, cuando ya hemos aprendido a mirar, el grueso de los plumaportantes podrá pintar encima de ese espejo figuras de fantasía, crear con libertad, ser Kafka. En los países al sur del Mediterráneo aún estamos con Zola.
Describe con precisión de documentalista las casas, los huertos, las gallinas, las zanjas, los campos, los cardos…
Los veranos es un libro del sur. La primera mitad transcurre de forma casi íntegra en un pueblo del Kurdistán sirio, en alguna parte entre Tirbespiye y Rimelan, medio centenar de kilómetros al este de Qamishli. Describe con precisión de documentalista las casas, los huertos, las gallinas, las zanjas, los campos, los cardos, los patios, las cocinas, las hojas de parra rellenas, las galletas, los cigarrillos de picadura del abuelo, los marlboro de la tía Evin, y por supuesto, sobre todo, al abuelo, la abuela, una pléyade de media docena de tíos y tías y un puñado de primos y primas. Casi todos como parte del paisaje, salvo la tía Evin que fuma y no está casada, y Zozan, la prima de la edad de la narradora, con la que suele tener los piques normales entre primas. Todo ello en forma de recuerdos de la niña Leyla que pasa sus vacaciones de verano cada año en este pueblo, aunque vive con sus padres en Alemania.
Concluiremos inevitablemente que aquí tenemos la memoria de la propia Ronya Othmann: nadie es capaz de extender sobre 140 páginas los recuerdos infantiles de otra persona sin cansarse; únicamente las propias remembranzas tienen en la mente de quien escribe ese olor nostálgico que las torna en literatura. En este caso, además, con el afán de preservar un mundo que lleva una década larga rozando el abismo de la desaparición, con tanto régimen y tanto yihadista suelto en Siria. No solo porque hablamos de un pueblo kurdo, sino porque es un pueblo kurdo yazidí. O ezidí, en la grafía elegida por la autora, siguiendo ese hábito de los pueblos minoritarios para los que cada letra de un gentilicio o topónimo es una pulla contra la opresión.
No son solo recuerdos propios, matizo. Lo que la niña vive en el pueblo está entretejido con los recuerdos de sus mayores, historias de antepasados, igualmente sujetos a persecuciones políticas, y con una buena cantidad de información, principalmente en forma de narración de la abuela, sobre las creencias yazidíes, su cosmogonía, sus mitos, sus ritos y celebraciones. Dado que es un mundo del que no tenemos prácticamente nada escrito en español, salvo por el libro de Nadia Murad (y salvo en MSur, por supuesto), se agradece enormemente: siempre es bueno aprender cosas. Y es de destacar el mimo con el que la traductora, Belén Santana, ha trasladado al español este universo salpicado de palabras extrañas, cuya transcripción inevitablemente anda un poco a la buena de dios entre el árabe, el turco, las distintas maneras de escribir el kurdo y, en este caso, el filtro del alemán. Sabemos que shaikh se dice jeque en español, cuando es un jefe árabe, pero ¿si es una casta yazidí?
No perturba el recuerdo idílico con preguntas incómodas sobre el sistema de endogamia de la religión yazidí
Y hasta ahí llega Ronya Othmann: a documentar, transmitir, enseñar. No perturba el recuerdo idílico de aquellos campos con preguntas incómodas sobre el sistema de endogamia que impone la religión yazidí, algo que Nadia Murad sí se ha atrevido a hacer. A Othmann no le hace falta: en el pueblo, lejos de los santuarios, nada se toma tan al pie de la letra, y su protagonista-narradora de todas formas vive en Alemania, con una madre alemana y un padre mucho más izquierdista kurdo, nacionalista kurdo, que creyente yazidí. Y esa pregunta tampoco se hace la niña: ser yazidí no creyente, situarse fuera de la endogamia, ¿no condena el pueblo a la desaparición con igual certeza que las masacres del Daesh?
La condición de kurda, étnicamente y políticamente kurda, sí será una cuestión cada vez más presente para la narradora en su adolescencia, pero como es natural a esa edad, es más bien un motivo de sentirse incomprendida, aislada, víctima de la ignorancia. Ir a un colegio en Alemania, donde la principal minoría expuesta a racismo e incomprensión son los turcos, sufrir el racismo de los niños turcos hacia la única kurda de su clase es desde luego una vuelta de tuerca. Y menos mal que no le ha salido ningún adolescente kurdo islamista, que haberlos haylos.
Pero todo esto se queda en pinceladas sueltas, realistas, apuntes del natural, sin formar parte de ningún argumento literario. Al igual que no llega a narración el proceso de alejamiento de su padre, aislado cada vez más en su mundo de emisoras kurdas en la televisión, conforme avanza la guerra civil en Siria. Ni su amistad con su compañera alemana del colegio, con la que va a robar ropa o maquillaje a los supermercados, como todas las adolescentes alemanas, ni el paso que da esa amistad de colegialas, expresada en cigarrillos y borracheras, a los episodios de enamoramiento de otra chica: todo son escenas lanzadas como un puñado de hojas al viento. Lo que se va cristalizando hacia el final del libro, tras tanto verano en el pueblo, es una típica estudiante alemana, vagamente perdida, vagamente solitaria, vagamente indecisa, como todas las demás a los veinte años. Hojas ellas mismas al viento de una vida que no vislumbran.
El tono distraído del libro evita el peligro de atribuirle a la chica reflexiones impropias de su edad
Hay que reconocer que este tono distraído del libro, en el que ninguna observación suscita consecuencias narrativas, transmite realismo: evita el peligro de atribuirle a la chica reflexiones impropias de su edad. Y siempre es mejor esa impresión de acuarela literaria sobre folio de reciclaje que la capa de plomo en la que otro autor kurdo —Salim Barakat— ha intentado grabar epopeyas con remedos de realismo mágico. No, no, prefiero a Othmann. A ratos parece que su texto se inscribe en una arriesgada deriva hacia uno de los inventos mercantiles más desafortunados de las últimas décadas, que es el género de la llamada autoficción, aquel que en lugar de inventar, es decir crear, finge reciclar lo vivido, creyendo que con eso basta.
Pero de esto, Los veranos se salva, por una parte por su afán documentalista y por otra, porque la autora sí se ha preocupado en ponerle a la novela un final que va recogiendo hilos sueltos en un nudo-desenlace simultáneo, apretando esas hojas al viento en un manojo que dará sentido a la vida. Pero esos hilos solo se empiezan a ver en las últimas treinta páginas, por lo que no nos podemos quitar la impresión de un proceso algo acelerado, algo forzado, no implícito en la obra desde mucho antes, no colofón necesario a toda la narración. Pero tampoco inverosímil, tampoco fuera de lugar.
Ustedes se dan cuenta que el libro me parece digno de recomendarse. Si no, habría contado el final. Si lo quieren saber, tendrán que comprárselo. Lean. Para eso están los veranos.
·
© Ilya U. Topper (Oct 2024)



