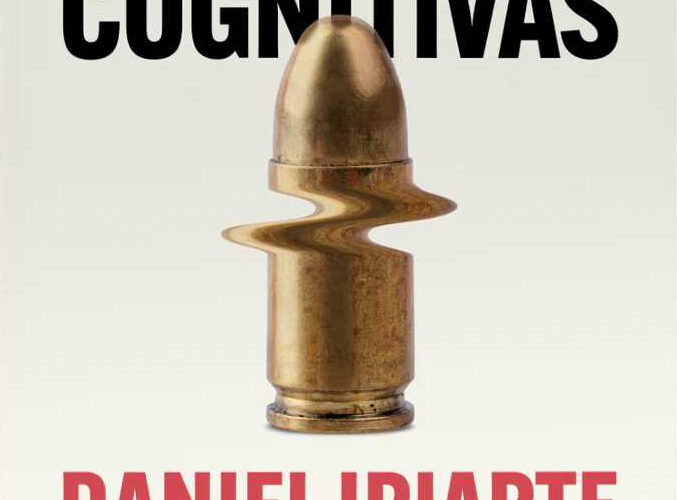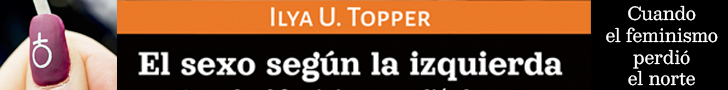Lecciones de la Macarena
Alejandro Luque
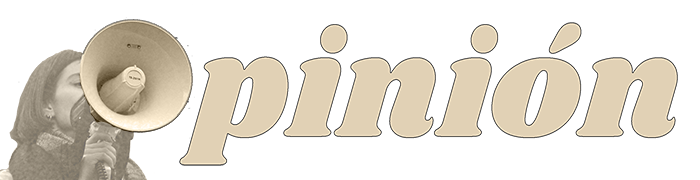
Cádiz | Agosto 2025
Mi condición de laico no me ha impedido seguir con interés la reciente —y muy encendida— polémica en torno a la restauración de La Macarena. Para quienes hayan vivido en otro planeta durante el último mes, les resumiré que esta popular virgen sevillana fue sometida a una intervención, después de la cual muchos feligreses pusieron el grito en el cielo por entender que la talla había perdido su expresividad hasta volverse irreconocible.
Entre estos devotos exigiendo la restitución de la imagen a su estado original y quienes ven en el asunto un caso de histeria fundamentalista, propia de fanáticos ociosos, las redes han ardido dejando escapar, tal vez, una buena ocasión para plantear un debate sosegado sobre qué significa conservar y cómo debemos hacerlo. Los defensores de mantener a la Macarena como siempre (y que, según las últimas noticias, han logrado finalmente su objetivo) estaban sin duda en su derecho de reclamar una restauración fiel, a la altura de la importancia de la obra. Ojalá nos encendiéramos todos así ante los frecuentes atropellos sobre nuestra cultura y nuestro patrimonio material e inmaterial.
En el fondo de la indignación de los macarenos está la tranquilidad de lo inmutable o el terror a los cambios
Deberíamos pensar, sin embargo, hasta qué punto las obras “de toda la vida” son tales, o han sido un producto de intervenciones y modificaciones más o menos felices, que el paso del tiempo se encarga de homologar y sancionar favorablemente. Sin salir de Sevilla, a nadie se le ocurriría restituir la Giralda a su aspecto primitivo, el del alminar de la antigua mezquita del siglo XII, como nadie osaría devolver la catedral de Siracusa a su condición de templo griego, ni siquiera eliminar la recentísima pirámide de cristal de Ieoh Ming Pei del parisino Museo del Louvre.
Estos casos no se limitan a la arquitectura: son muchas las pinturas de los museos que poseen un aspecto no precisamente ajustado al color, luz y forma originales, por no hablar de aquellas cuyas figuras, en su día, añadieron alas angelicales y aureolas doradas con el objeto de cristianizarlas. No hace falta echar mano del socorrido Ecce Homo de Borja para saber que la Historia del Arte está llena de modificaciones osadas que, en ocasiones y por sorprendente que parezca, acaban resultando preferibles para las masas.
En el fondo de la angustia y la indignación de los macarenos está la tranquilidad de lo inmutable o, lo que es lo mismo, el terror a los cambios. Que las cosas sigan siendo como las conocíamos nos apacigua con el bálsamo de la familiaridad y la certeza, mientras que las transformaciones nos abocan al terreno de lo incógnito, de lo incomprensible o, peor aún, de lo imprevisible. Sin embargo, negar esos cambios no supone solo negar el curso natural de la vida, sino cerrar la puerta a la entrada de cosas mejores.
En el flamenco sabemos algo de esa tensión entre la necesidad de preservar y los beneficios de la evolución
La escritora alemana Judith Schalansky recordaba que, mientras trabajaba en su libro Inventario de algunas cosas perdidas, una sonda espacial había ardido poco después de entrar en la atmósfera de Saturno; un módulo espacial se había estrellado en Marte; los templos de Bel y de Baalshamin, de 2000 años de antigüedad, habían sido volados con explosivos; la ciudad iraquí de Mosul asistió a la destrucción tanto de la gran mezquita de al Nuri como de la mezquita del profeta Jonás y, en Siria, el monasterio paleocristiano de San Elián quedó reducido a escombros y cenizas; un terremoto derrumbó por segunda vez la torre de Dharahara en Katmandú; y un tercio de la Gran Muralla china fue víctima del vandalismo y de la erosión; en Guatemala, la laguna de Atescatempa se secó; en Malta, la formación rocosa conocida como la Ventana Azul se hundió en el mar; y la rata cola de mosaico y el rinoceronte blanco se extinguieron definitivamente…
Pero también apareció un disco perdido de John Coltrane, un estudiante en prácticas de 19 años había hallado cientos de dibujos de Piranesi en el Gabinete de Grabados de la Galería Nacional de Arte de Karlsruhe; se identificó el alfabeto más antiguo del mundo, tallado sobre una losa de piedra hace tres mil ochocientos años; se recuperaron los archivos de imagen con las fotografías tomadas por los orbitadores lunares en 1966-1967; se descubrieron fragmentos de dos poemas de Safo desconocidos; los ornitólogos avistaron en Brasil varios ejemplares de columbina ojiazul, un ave que se creía extinguida desde décadas atrás; y los biólogos describieron una nueva especie de avispa, entre otros acontecimientos…
En vista de estas noticias, llegamos a la conclusión de que nuestro mundo, con sus desastres naturales y con los provocados por la mano del hombre, con sus debacles y sus milagros, es cualquier cosa menos algo estático. ¿Cómo encajar unas cosas y otras? ¿Cómo conciliar el hecho de que se destruyan ante la indiferencia general piezas arqueológicas de miles de años con los ríos de tinta que han hecho correr los milímetros de pestañas arriba o abajo de la Macarena?
No es lo mismo pintar la Acrópolis de colores para restituir el aspecto que tenía o hacerlo como homenaje a Warhol
También en el flamenco sabemos algo de esa tensión entre la necesidad de preservar y los beneficios de la evolución. El prestigio de lo antiguo ignora que las obras canónicas son a menudo traiciones de algo precedente, y que el arte, por definición, solo está vivo si se mueve en ambas direcciones, como el bifronte Jano: mirando hacia atrás para nutrirse, y mirando hacia delante para no morir. Los que rescataron, grabadora en mano, los cantes y letras que estaban a punto de perderse hace tan solo cuatro o cinco décadas son tan merecedores de elogio como quienes vulneraron las reglas establecidas y se adentraron en zonas desconocidas.
Huyamos de las simplificaciones, no cedamos tan fácilmente a los impulsos viscerales. Atendamos a las intenciones, a los procesos y al resultado. No es lo mismo dejar la Acrópolis de Atenas como está, que pintarla de colores para restituir el aspecto que tenía en tiempos de los griegos, o hacerlo para rendir homenaje al maestro del pop Andy Warhol. O permitir su demolición para alimentar nuestro espíritu romántico en la contemplación de las ruinas.
Muñoz Molina recordaba que, en los años 60, Francisco Moreno Galván, el mentor de José Menese, quería fundar una revista llamada Los conservadores. Defendía a los verdaderos conservadores, aquellos que “querían conservar el aire limpio y la tierra no contaminada, las ciudades habitables, las mejores tradiciones del arte y la cultura popular”, frente a esos conservadores que en el fondo solo estaban preocupados en conservar sus privilegios, y que merecen más bien ser llamados reaccionarios.
Quizá deberíamos acompañar al maestro Moreno Galván, despojar a la palabra conservador de sus connotaciones peyorativas, reconocer su costado ético y sobre todo preguntar a los que así se proclaman: “Pero usted, ¿qué quiere conservar exactamente?”
·
© Alejandro Luque | Primero publicado en Expoflamenco · 1 Ago 2025