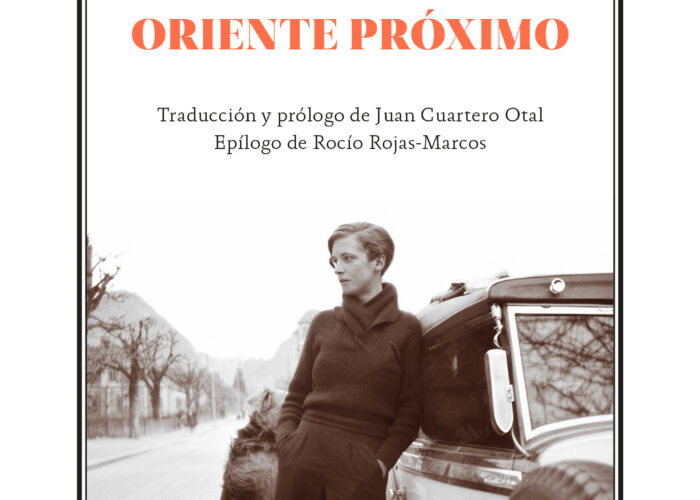Asli Erdogan
M'Sur
La realidad ajena

Óxido en la boca. Esta frase tomada casi al azar de una página de La ciudad bajo el manto rojo describe no solo la suma de calor, hambre, sed, más calor, sudor y tedio de la protagonista, una chica turca que por ciertos azares de la vida ha acabado en Río de Janeiro, sino también la sensación de lectura de esta novela. Una prosa densa, incluso espesa, pero punzante, que se graba en la piel, como todo lo que escribe la autora.
Asli Erdogan (Estambul, 1967, la coincidencia con el apellido de un político turco es casualidad) vivió en Río de Janeiro en los primeros noventa, después de unos años de trabajo como física nuclear en Ginebra. La ciudad bajo el manto rojo tendrá, desde luego, algún punto autobiográfico, no necesariamente en la trama, pero sí, con certeza, en las sensaciones: en el choque cultural que experimenta una chica mediterránea al enfrentarse a un mundo completamente ajeno, una sociedad en la que todo funciona distinto.
Que los tiroteos de la favela acompasen la tarde, que morirse por una bala perdida en un autobús o una no tan perdida por no soltar la bolsa no merezca más que un par de líneas en el periódico, es decir que la violencia, la muerte, forme simplemente parte de la cotidianeidad, quizás solo sea la primera capa, la más nítida a primera vista, de esa otredad a la que se enfrenta.
Y quizás sea esa otredad, experimentada en Brasil y condensada en La ciudad bajo el manto rojo (1998), un libro que tuvo un gran éxito en Escandinavia y otros países europeos, la que colocó el fundamento para el estilo o, mejor dicho, la ambientación que se repite en todas las obras de Asli Erdogan, empezando con los cuentos de El edificio de piedra, publicado también por Armaenia ya en 2021: una atmósfera opresiva en la que nada es como debe ser, en la que realidad e imaginación se superponen, porque la realidad nos es ajena.
Ilya U. Topper
Asli Erdogan
La ciudad bajo el manto rojo
(1998 | Armaenia Ed. 2024)
El primer día en Río
Río la había recibido con el cielo gris y un aire brumoso. Desde el primer momento había puesto a la viajera llena de sueños tropicales en la esquina equivocada. Después de dieciocho horas de vuelo se había desplomado casi dormida en un taxi y había escuchado con indiferencia total al conductor. «Río es el lugar más hermoso del mundo, el lugar más hermoso», repetía como un loro el hombre en un inglés calamitoso. Había encendido un cigarrillo cuando comenzaron a verse las favelas. Miles, decenas de miles de casas entrelazadas y destartaladas se extendían kilómetros y kilómetros hasta el centro de Río. Chozas sin techo de adobe, cartón y hojalata, laberintos con barro hasta las rodillas…
No tardó ni un cigarrillo en memorizar la primera lección de Río. Las tierras donde había nacido y crecido la habían protegido de uno de los abismos de la vida, del espantoso abismo de la miseria en el que podía caer el ser humano. Era mucho peor de lo que podría haber imaginado. Una premonición fuerte le susurró que estaba en un tren que descarrilaba a toda velocidad, que perecería en esta ciudad alimentada por el dolor humano. Sin embargo, llegaron rápidamente al centro, después a Copacabana «el lugar más hermoso del mundo» y Río de Janeiro con sus calas alucinantes, acantilados salvajes y fiestas tropicales la atrapó. Se olvidó de las favelas en un instante. Como la clase media de Río.
Había ido a la única dirección que conocía en Brasil, el apartamento de su profesor, donde le comunicaron de inmediato que no la esperaban, ni siquiera le dieron una habitación. Horas después, compadecidos de la extranjera de rostro pálido que se había quedado dormida en un sillón, le dijeron que por el momento podía acostarse en la habitación de la asistenta, una habitación oscura que daba al patio.
Cuando despertó con el sonido de los tambores ya era de noche. No era capaz de distinguir dónde estaba. ¿En Estambul o en el avión? Los ritmos de quizás una docena de tambores, sonando con una armonía increíble, eran tan extraordinarios, únicos y vibrantes que provocaban el llanto… Una voz masculina triste y profunda comenzó a cantar. Una voz que, como si conociese todos los latigazos, fosos y ciénagas de la vida, solo podía ser de un negro y solo podía provenir de los suburbios. Entonces se dio cuenta, estaba en los trópicos, a orillas del océano, en el umbral de una vida completamente diferente, en Río de Janeiro. Quiso subir al primer avión y regresar de inmediato. ¡Pero aquella voz! Había sentido un deseo fuerte de correr descalza hacia el futuro, montar a caballo, sacar la espada y lanzarse a rienda suelta hacia los frentes abruptos de la vida… Seguro que era el sentimiento denominado «Alegría de vivir».
Tragó los últimos sorbos de té con espíritu realmente bávaro. Su sed nunca se calmaba. Los días que la temperatura superaba los treinta y siete grados, tomase el líquido que tomase, tenía la boca como papel de lija siempre. Como si todo cuanto bebía fuese directo al estómago, sin tocar el paladar. Nunca había experimentado esta sed tropical.
«El té no me funciona» murmuró. «Necesito algo frío. Un refresco de sandía o de guaraná (baya del Amazonas)». Sabía que refrescaba más el té caliente que las bebidas frías. Había aprendido, a través de una experiencia dura, reglas para sobrevivir en la estación seca, como la necesidad de beber un cuarto de litro de agua cada media hora.
Su cuerpo delicado y caprichoso no había sido creado para su espíritu audaz. La sangre caucásica mezclada con una o dos gotas de agua del Mediterráneo le habían dado una tez pálida que gemía bajo el sol implacable de Río, una piel casi transparente que los negros denominaban «color de papel de periódico», la cual le picaba noche y día como si sobre ella se arrastrasen miles de hormigas, debido a las alergias causadas por diferentes bichos. En las calles cubiertas de polvo de Río sufría continuos ataques de asma. Su estómago no soportaba las frutas tropicales ácidas ni la cocina brasileña grasienta. Y además se había abandonado por completo, sin hacer caso a las advertencias. Había comido y bebido en quioscos con olor a orina, en barrios donde arrasaban todo tipo de epidemias, desde la meningitis hasta el sida, y había contraído infecciones por amebas y parásitos intestinales en varias ocasiones.
La cocina estaba infestada de hormigas y moscas de la fruta. Por todas partes se veían latas de maíz rebosantes de un líquido de aspecto espantoso. Abrió el frigorífico, no para ver lo que había, sino para refrescarse, no encontró más que café de filtro, un trozo amarillento de Minas —pariente lejano del queso fresco en América del Sur— y dos limones podridos. Tal vez hacía diez días que no había ido a la compra. Activó el filtro que había dejado el inquilino anterior, agarró el martillo con torpeza y empezó a romper trozos de hielo. Golpeaba con sudor y lágrimas, enfadada consigo misma una vez más por no haber comprado un filtro y un recipiente para el hielo en meses, maldiciendo su indiferencia incurable. Puso mucho hielo y edulcorante artificial en un vaso de agua con limón y regresó a la sala de estar con una bebida que no compensaba el esfuerzo realizado. Perdía más líquido del que podía beber, cubierta de sudor de pies a cabeza. Encendió un cigarrillo y se tiró en el sofá de piel sintética.
La salva de armas automáticas había cesado, se oía el ritmo sincopado de una pistola perezosa. Tres, cuatro disparos, silencio, tres, cuatro más… Eran los disparos de un pistolero cansado, sin intención de matar, que no soportaba el silencio, simplemente. Los enfrentamientos en Río no se parecían en nada a los que salían en las películas. Los bandidos no disparaban como los gánsteres sobrehumanos, brutales e intrépidos de Hollywood. Se comportaban con moderación y se tomaban su trabajo con calma. Özgür, en su segundo mes en Río, se había encontrado de repente en medio de un tiroteo mientras fingía escuchar a los actores callejeros, sentada delante de un teatro. Habían quedado atrapados entre unos ladrones de coches que huían a toda velocidad y la policía que los perseguía. Los veteranos cariocas —nombre que se dan a sí mismos los habitantes de Río— se habían tirado al suelo a toda prisa. Özgür, con un vaso de guaraná en una mano y un cigarrillo en la otra, se había puesto en pie de un salto. Miraba al ladrón que, colgado a media cintura del parabrisas, disparaba sin cesar con la curiosidad de un niño que ve una piraña por primera vez. Había creído que vería el terror de un animal de caza en unos ojos dilatados ocupando casi todo el rostro. Pero no había ni rastro de miedo. No había nada. El fugitivo tenía un único objetivo, como la flecha de un arco, dar en el blanco. Para detener el coche cargado de muerte que lo acorralaba no disponía más que de una pistola y el pulso firme. Quizás también de un amuleto del que nunca se separaba cuando iba a trabajar… El miedo a la muerte, como la infelicidad, debía desvanecerse a medida que aumentaba. Roberto agarró a Özgür por la cintura, la tiró al suelo y le salvó la vida.
Cogió O Globo, un periódico que con los suplementos dominicales tenía más de cien páginas, esperando encontrar algo que aún no hubiese leído. Columnas llenas de amores de famosos, cotilleos, fútbol, artículos políticos sin compromiso, miradas vulgares sin un ápice de profundidad, astrología, tests de personalidad… Anuncios de contactos… Panteras mestizas, «tipos europeos» rubios y de ojos azules, amazonas con látigos… Mostraba una postal coloreada y confusa, un grabado de Río con una perspectiva distorsionada. Los veinte asesinatos diarios de la ciudad, según declaraciones oficiales, en numerosas ocasiones no entraban en las dos páginas del diario dedicadas a «Violencia» y exigían una tercera.
Özgür leía estas noticias con atención y tomaba notas con la minuciosidad de un estadístico. Periodistas a los que les habían cortado la lengua y los oídos, amas de casa a las que habían matado a balazos por aferrarse a la bolsa de la compra, niños de la calle asesinados, tras ser castrados, por policías enmascarados… Historias escalofriantes, comprimidas en tres o cinco frases que la conmovían profundamente.
Se identificaba tanto con las víctimas de asesinato como con los gánsteres capturados por la policía. En el fondo sentía un placer retorcido no exento de culpa. Había probado el sabor erótico de la sangre humana en Río. Le resultaba algo tranquilizador conocer la dimensión horrible del pantano en que se había hundido. La muerte, reducida a números, dejaba de ser una tragedia personal.
María de Penha (42): atrapada en medio de un tiroteo en un autobús urbano, quedó enganchada en un torniquete cuando todos los pasajeros se tiraron al suelo.
Otra María (13): Una bala perdida le dio en la cabeza mientras paseaba por la playa, estaba haciendo pellas las clases. La autopsia reveló su embarazo. No se conoce ni al asesino ni al padre del bebé.
Entrevista a Joao (9), niño de la calle.
—«¿Tu libro favorito?»
—«El primer libro de lectura de clase. No he leído ningún
otro».
—«¿A quién admiras?»
—«A Pele, Romario, Ayrton Senna».
—«¿Tu mejor rasgo?»
—«Protejo a las niñas de la calle. No las golpeo».
—«¿Y el peor?»
—«… (Pausa)… creo que… robar»
—«¿A quién te gustaría parecerte?»
—«No he conocido aún a nadie tan bueno a quien quisiera parecerme».
Según el informe meteorológico, el tiempo en Río era claro y soleado y la temperatura llegaba a treinta y siete grados. En Estambul nevaba y la temperatura no subía de los dos grados. «Si estuviese allí, me habría gustado tomar un salep», pensó Özgür. Aunque acababa de terminar el zumo de limón, el sabor a óxido permanecía en su boca.
© Asli Erdogan (1998) | Traducción del turco: Pepa Baamonde e Irfan Güler | Ed. Armaenia, 2024 | Excerpto cedido a MSur por la editorial